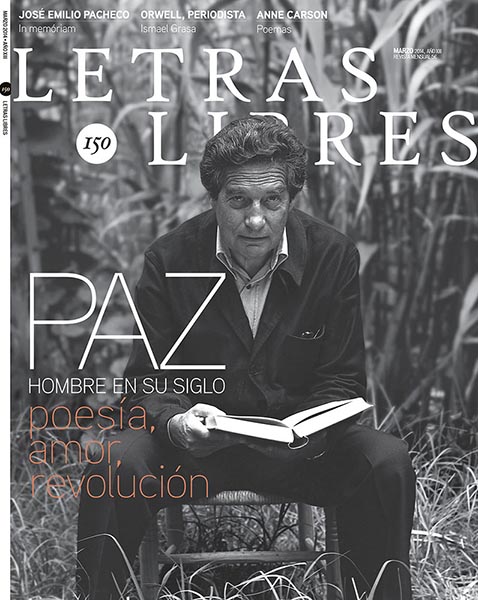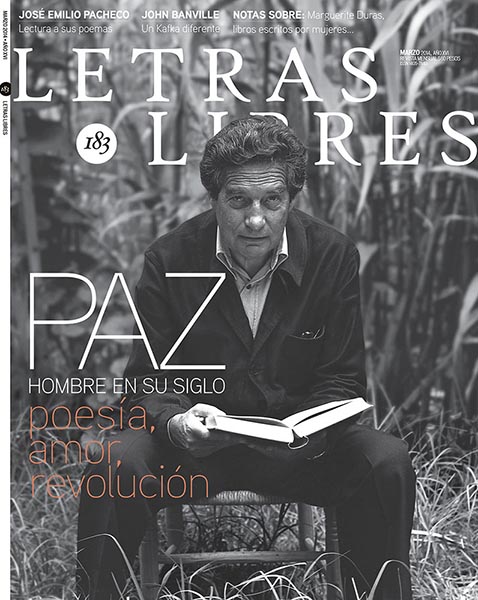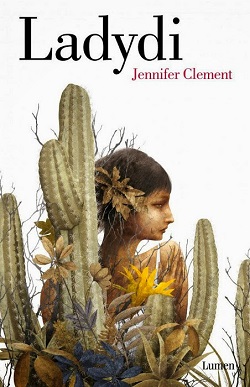Al momento de entregar este artículo ignoro si Alfonso Cuarón habrá ganado o no el Oscar al mejor director o al mejor filme en lengua inglesa por Gravedad. Sin duda se merece ambos premios, porque su idea de trasladar al espacio las viejas historias de naufragios en altamar es ingeniosa y está muy bien realizada. El naufragio sideral que llevó a la pantalla tiene la inquietante belleza de las pesadillas poéticas. Pero la expectación suscitada en México ante la posibilidad de que un compatriota gane el Oscar deja traslucir un autoengaño colectivo que no deberíamos pasar por alto. Si Cuarón gana el Oscar, obtendrá una victoria personal, no un triunfo para el cine mexicano, porque su película es un típico producto hollywoodense, sin relación alguna con nuestra cultura. No culpo a Cuarón por haber emigrado a la industria cinematográfica más poderosa del mundo, ni pretendo acusarlo de apátrida. Pero apropiarnos de su éxito y concederle una importancia tan desmedida, como si el cine mexicano tuviera que suicidarse para ser profeta en su tierra, significa colocarnos en una posición subordinada y mendicante frente a un liderazgo cultural sustentado en el poderío económico.
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.