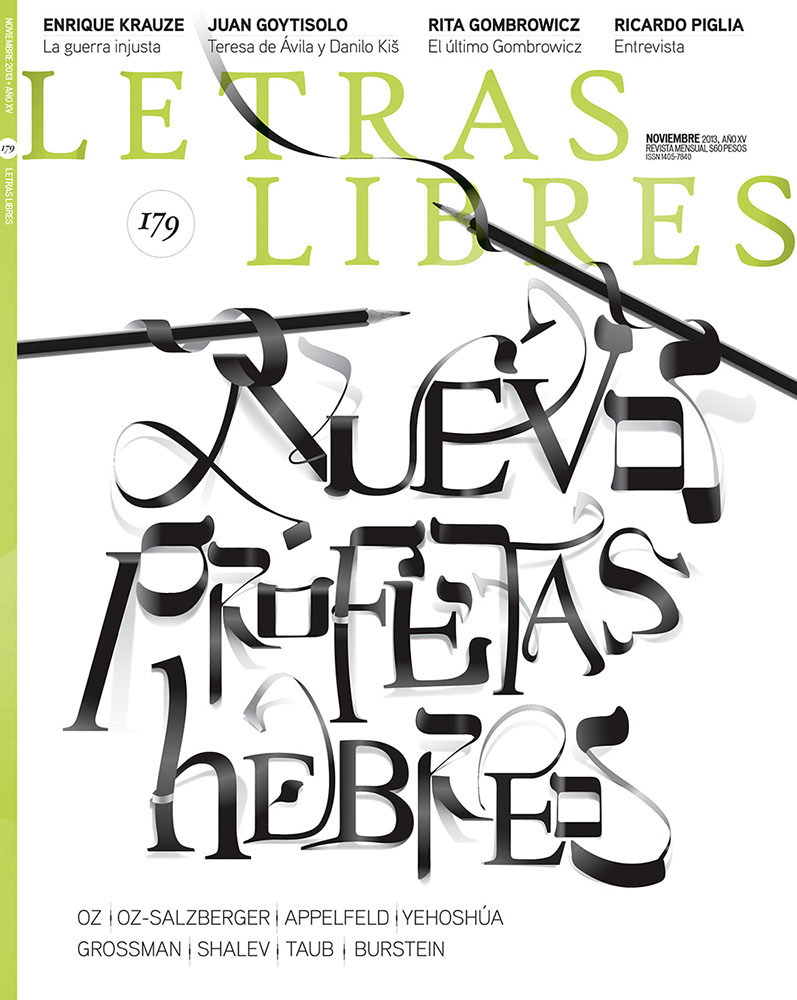"¿Te gustó la película?”, pregunté por mensaje de texto al amigo que, un día antes, me había dicho que tenía un boleto para ver la cinta Caníbal. Dudaba entre usarlo o no. Lo convencí de que fuera, segura de que la iba a encontrar fascinante. “Está bien”, escribió de vuelta. “Solo no veo cuál es el sentido de entrar en la vida de un caníbal.” Solo se me ocurría preguntarle cuál era el sentido de no entrar en ella, dando pie al intercambio más largo de mensajitos en la historia de la telefonía celular. Apagué el aparato y me dije lo mismo de siempre: unos quieren que el cine sea un manual para arreglar el mundo; otros prefieren historias que los hagan sentirse menos solos en el camino enredado de la claridad moral. Los que formamos parte del segundo grupo nos sentíamos muy complacidos con los títulos que este año exhibía el festival de San Sebastián.
A diferencia de ediciones recientes, donde el grueso de los títulos visitaba episodios históricos, condenaba injusticias sociales y trazaba el origen de la crisis económica global, la programación de este año reunió un porcentaje alto de películas intimistas (tanto en secciones en competencia como en muestras y retrospectivas). Quizá esto solo reflejaba el gusto del comité programador en turno. Quizá era mi percepción selectiva o, como quería pensar, una tendencia global. Lo cierto es que solo un festival con las características del de Donostia permitiría encontrar patrones en la masa de la producción mundial.
La razón es simple. Por celebrarse hacia el final del año, a la zaga de festivales como el de Berlín, Cannes o Venecia, San Sebastián no aspira a estrenar en su sección oficial las producciones más recientes de los pesos pesados (por definición, excepciones). Las cintas que, por otras razones, crearon expectativas se estrenan dos semanas antes en el festival de Toronto: un foro no competitivo pero que actualmente reúne el mayor número de películas de alto perfil. Que San Sebastián no sea un festival “de estrenos” es considerado por muchos una desventaja. Visto de otra manera, su énfasis en la curaduría permite distinguir vasos comunicantes entre títulos ya premiados y otros que, igual, han acaparado la atención.
Por ejemplo: temas como la identidad dividida, el sentimiento de inadecuación y el abandono de rutas trazadas por los órdenes establecidos surgían una y otra vez en relatos cuyos personajes no necesariamente caían en el rubro de “héroes” (o, su variante contemporánea, los perdedores adorables). Atrapados entre sus impulsos y un entorno que les exige anularlos, los raros de estas películas no pedían la compasión del público. Eran simplemente ejemplos de lo que puede pasar cada vez que la voluntad se somete a un sistema de valores que ha dejado de funcionar.
Tan solo en la sección oficial, nueve de los trece títulos en competencia giraban en torno a personajes confrontados con facetas “inconvenientes” de su personalidad. De estos, más de la mitad figuró en el palmarés. Por ejemplo, la venezolana Pelo malo, de Mariana Rondón (sobre un niño a quien su madre rechaza por considerarlo poco masculino); la mexicana Club sándwich, de Fernando Eimbcke (sobre un adolescente y su despertar sexual, cuya madre se niega a aceptar); la española La herida, de Fernando Franco (sobre una mujer con trastorno límite de la personalidad); la inglesa Le weekend, de Roger Michell (sobre un matrimonio de profesores maduros, donde él se considera un mediocre) y la también española Caníbal, de Manuel Martín Cuenca (sobre un antropófago cuya vida pacífica se ve alterada por una mujer). Es difícil imaginar un presidente del jurado más ad hoc que Todd Haynes, director de cintas como Safe, Velvet goldmine, Far from heaven y I’m not there, su filmografía es un catálogo de personajes insatisfechos cuyos deseos rebasan los márgenes de lo aceptado en sus distintos entornos. Más que las restricciones mismas, Haynes suele describir sus efectos. Preocupado por los personajes más que por la denuncia social, se mueve en el registro de las películas que le tocó juzgar. Aunque los títulos premiados aludían a las convenciones que, en cada caso, marginaban a los personajes –la homofobia del régimen chavista, la maternidad sofocante en las sociedades latinas, los medidores de éxito de la intelectualidad sajona– estas convenciones permanecían en un segundo plano discreto. Más que condenar regímenes o tradiciones, el foco de las historias era mostrar los caminos difíciles que eligen los expulsados de un círculo social.
Hubo títulos que no fueron distinguidos con premios, pero que despuntaron como favoritos de varios, y que también se aventuraron en infiernos psicológicos, incluso más tortuosos que el de las cintas premiadas. La peculiar Enemy, de Denis Villeneuve, se arriesgó a poner en pantalla motivos asociados con la noción de “lo siniestro”, según la definió Freud en su famoso ensayo homónimo (el encuentro con el doble, lo familiar que se torna extraño y el resurgimiento de recuerdos oscuros). Un logro nada menor, Villeneuve sacó adelante algo que fácilmente podía haber pisado el terreno del humor involuntario: la convivencia a cuadro de un hombre con su doble, ambos interpretados de forma muy convincente por el actor Jake Gyllenhaal.
Y aunque la mencionada Caníbal obtuvo el premio a la mejor fotografía, muchos considerábamos que merecía más reconocimientos. Situada en Granada durante las fiestas de Semana Santa, narra la historia de un sastre trabajador cuya única extravagancia es su gusto por comer carne humana. Sobria, contenida y deliberadamente anti-gore, Cuenca renuncia a la tentación de explorar la psique de un psicópata o de regodearse en sus métodos. Simplemente da por sentada su existencia en el mundo (y, por extensión, de otros monstruos). La acción parte de especular qué pasaría si un día el sastre viera a una mujer como posible compañera en vez de como platillo. Caníbal no busca la empatía del espectador (imposible por principio: ¿cómo entender su impulso?), pero se anima a mostrar su derrumbe sin que esto proporcione placer al asistente. Asumiendo la influencia de Buñuel, Cuenca usa la simbología del catolicismo –el sacrificio, la redención y, por supuesto, la comunión– para mostrar la ambivalencia de sus elementos, así como una versión perversa de su ritualidad. El sastre da una pista del porqué de sus actos cuando, solo una vez, habla de deseo sexual –la prohibición más contundente de la religión católica que él, al fin devoto, supo cómo atajar.
Es posible que Caníbal repita los casos de Camino (Javier Fesser, 2008) y de Blancanieves (Pablo Berger, 2012): prácticamente ignoradas en Donostia y que luego arrasaron en la entrega de los Goya. Como sea, este año San Sebastián quedó en deuda con Antonio de la Torre: lejos del cliché del psicótico sofisticado (Hannibal Lecter y progenie) su caníbal es un depredador elemental. Es infinitamente peligroso no porque se lo proponga sino por no habérselo planteado jamás.
No hacía falta ser suspicaz, paranoico o feminista para notar que otro tema recurrente era la tensión entre mujeres dominantes (sobre todo, madres) y hombres dependientes de ellas. Desde la inocua “mamá gallina” de Club sándwich, la más nociva de Pelo malo, hasta la matriarca tóxica de La postura del hijo, de Călin Peter Netzer, ganadora del Oso de Oro en el pasado festival de Berlín. La sátira fue cortesía de Alex de la Iglesia, quien presentó Las brujas de Zugarramurdi: una alegoría fantástica de empoderamiento masculino en tiempos del postfeminismo. Con sus brujas despiadadas, hombres que le temen al regaño de sus mujeres y un repaso por los clichés de las películas “sobre relaciones”, el delirio de De la Iglesia era una exposición ácida de la confusión actual alrededor de los roles de género. O bien, de las nuevas manifestaciones del miedo a la castración.
Proyecciones como esta pertenecían a la categoría de futuros golpes de taquilla. Entre ellas, ninguna convocó una fila tan larga y tumultuosa como la función de Gravedad: un relato sobre astronautas náufragos filmado en tercera dimensión. Era digno de notar que tanto entusiastas como escépticos del cine “de entretenimiento” (pero que igual hacían fila bajo el rayo del sol) se referían a Gravedad como “la película de Cuarón”: algo inusual en un producto de Hollywood, donde el presupuesto de efectos especiales guarda una relación inversa con el nombre del director, y donde los actores suelen acaparar la atención. Aunque cuesta pensar que alguien podría referirse a Gravedad como “la nueva película de Sandra Bullock”, no habría sido descabellado que en la rueda de prensa posterior a la función alguien trajera a cuento el nombre de George Clooney –una celebridad respetada, en sí un oxímoron–. Nadie indagó sobre su involucramiento, su posible aportación al proyecto, o su relación con el director. Los aplausos que recibieron Alfonso y su hijo Jonás, coguionista de la película, y las preguntas concentradas en la génesis de la historia y su rol en la filmografía de Cuarón dejaron claro que Gravedad era percibida por la mayoría como una película de autor.
Gravedad está a la altura de esa percepción. Más que el uso impecable de la tecnología en tercera dimensión, su virtud extraordinaria es el manejo del punto de vista: algo cien por ciento atribuible a Cuarón. La cámara entendida como llave con que el espectador puede abrir diferentes puertas fue clave en la narrativa de Y tu mamá también y volvió a serlo en El prisionero de Azkaban, la única entrega de la saga de Harry Potter aplaudida por su dirección. En Gravedad, el paso imperceptible de perspectiva omnisciente a una segunda persona y, hacia el final de la cinta, al punto de vista del espectador hacen que se eleve por encima de la categoría de “espectáculo”. Solo por definición, nadie es testigo de lo que experimenta. A diferencia de otros blockbusters, Gravedad exige a su público experimentar junto con sus personajes su sentimiento de desconexión.
La película menos discursiva de Cuarón es también la más poderosa. Niños del hombre muestra un planeta devastado por el hombre (y todos los alegatos que podían desprenderse de ello), Gravedad, en cambio, se contenta con mostrar a una mujer que antes de salir al espacio ya ha cortado vínculos con el mundo y con quienes viven en él. Ni esto es un spoiler ni seré la primera en ver la lucha de la astronauta Stone por regresar al planeta como una metáfora de nacimiento –incluida la salida del útero, tan traumática como cabe esperar.
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.