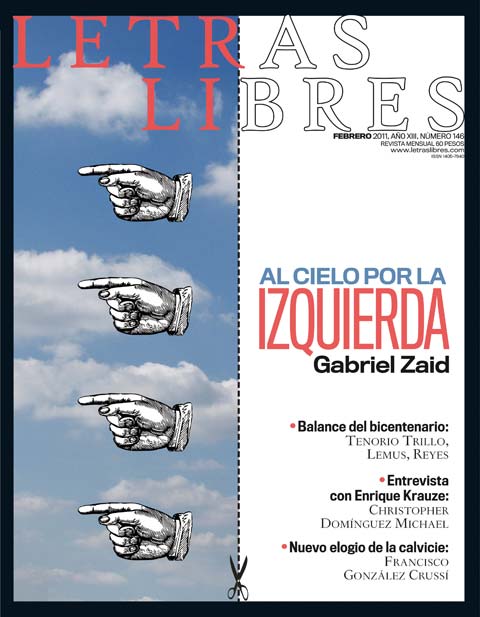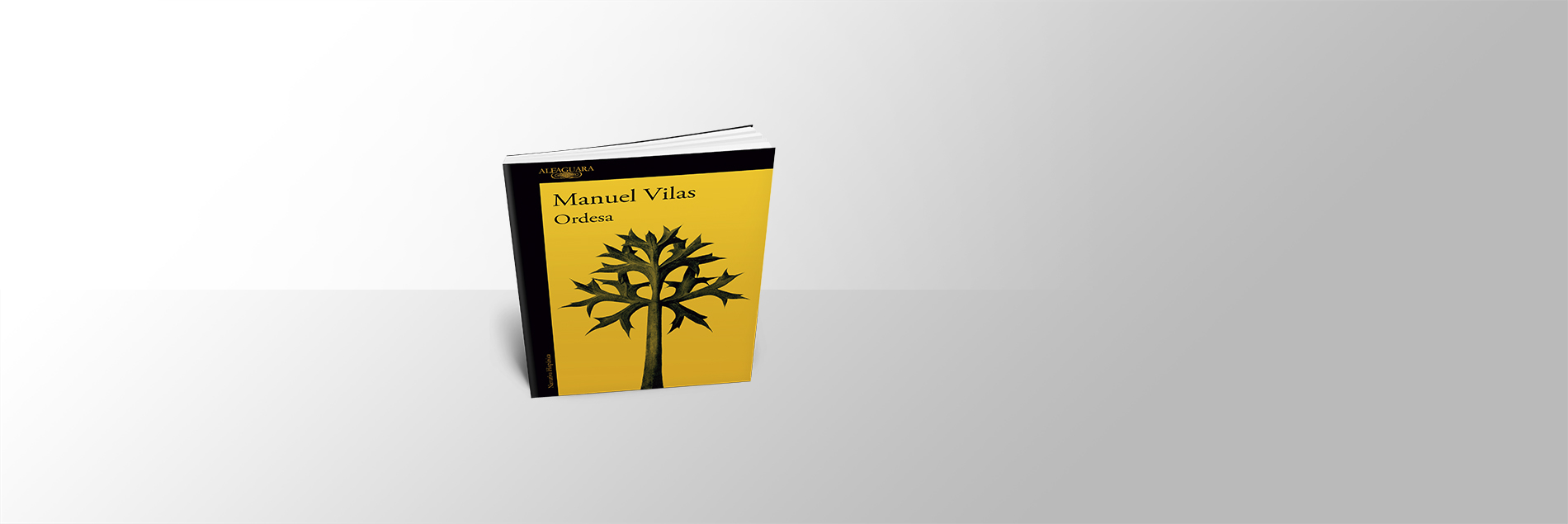1
Mucho antes de que el doctor Kenneth Cooper publicase, en 1970, su libro seminal –El nuevo aerobismo–, la especie humana llevaba miles de años corriendo. O en todo caso, no necesitaba que la enseñasen a dar sistemáticos trancos teniendo la salud en mente.
Desde nuestros orígenes en la árida planicie sudafricana, los humanos estamos acondicionados para la carrera. Sin embargo, hay que acordarle al doctor Cooper, entre otros, el haber contribuido grandemente a darle un cariz recreacional –ideológico, si lo piensa usted bien– a lo que, en esencia, es un reflejo defensivo.
Hoy, correr –correr de modo deliberado y rutinario; correr como disciplina que genera su propio pensar sobre sí misma– forma parte de un globalizado repertorio de conductas humanas que habría resultado sencillamente impensable hace medio siglo.
Sobre las ventajas de correr se ha escrito un Himalaya desde entonces, y también, a buen seguro, sobre mucha gente saludable que ha caído fulminada por la muerte súbita por la falla de una artera válvula aórtica, por causa de una arritmia o, sin más, por un infarto masivo. La sarcástica letalidad de este tipo de episodio es tanto más cruel cuanto más devoto creyente de las virtudes del aerobismo y de los complementos antioxidantes es el deportista muerto.
Una bella señora karateca, amiga mía, adoradora de Stephen Jay Gould y otros autores neoevolucionistas contemporáneos, cuenta que optó por las artes marciales hace ya veinte años, el día en que sus muchas lecturas la convencieron de que la carrera, en los humanos, no debe ser cosa maratónica, sino dictada por el “escapar o luchar” de la respuesta ante el estrés que alguna vez supuso un encuentro fortuito con un tigre diente de sable o para sacarle ventaja a un velocirráptor. Así como el poeta Gil de Biedma afirmaba que “lo natural es leer, no escribir”, mi amiga juzga que lo natural es caminar o bailar o cocinar o trabajar en el jardín o hacer el amor; nunca correr, como no sean los cien cruciales metros que puedan apartarla de un peligro inminente.
Parece justo hacer constar que mi amiga fue, en algún momento, una asidua y consumada maratonista que invertía tiempo, musculatura y médula en disciplinas como el triatlón… hasta que un día tuvieron que auxiliarla para hacer los últimos cuatrocientos metros de una prueba de triatlón que terminaba en algún punto de la caraqueña avenida Río de Janeiro. Las chicas y chicos que la auxiliaron resultaron ser también karatecas y el resto es historia.
Yo, en cambio, no estoy tan seguro que correr largas distancias sea una práctica contra natura, pero solo puedo esgrimir en pro de esta idea el recuerdo inextinguible de las conversaciones sostenidas, al paso que trotábamos juntos en el circuito interno del campus de la Universidad “Simón Bolívar”, con el desaparecido filósofo de la historia, el profesor Luis Castro Leiva.
En realidad, era Castro Leiva quien “hacía el gasto de la conversación”, sin que su aliento delatase el esfuerzo de la carrera; yo me limitaba a resoplar asentimientos o gruñir desacuerdos, casi siempre al borde de la hiperventilación.
Esto ocurría a comienzos de la década pasada, en un tiempo en que era yo bastante dueño de mi tiempo porque me había quedado sin empleo luego de renunciar a escribir culebrones, mi oficio durante casi veinte años. Era, pues, lo suficientemente dueño de mis días y mis noches como para proponerme un ambicioso plan de acondicionamiento físico. Para irnos entendiendo, me hallaba imbuido de una de esas resoluciones de la mediana edad: terminar un libro –una farragosa, fallida novela– hasta entonces inconcluso y ponerme en forma.
Al comenzar, pesaba 98 kilogramos, fumaba media docena de habanos al día –porque fumar cigarrillos es dañino para la salud–, bebía sin tasa; las carnes rojas, los embutidos y los carbohidratos topaban conmigo de un modo tan periódicamente reincidente que tuve que recurrir a la terapia cognitivoconductual para conjurarlos.
Comencé por caminar y aproximarme paulatinamente a la velocidad del footing hasta alcanzar, luego de un lapso que me pareció indeciblemente largo y en el que me sustraje a todo contacto humano que entrañase sentarse a la mesa, los 92 kilogramos.
Va sin decir que Castro Leiva –trotador, nadador, ciclista, anglófilo inductor de la práctica del rugby en Venezuela– alentaba cordialmente mis esfuerzos, me daba conversación trotando a ratos hacia atrás mientras yo caminaba al paso más vivo que la vergüenza me exigía. Al cabo de unos párrafos, Castro Leiva daba media vuelta y echaba a correr como un gamo hasta alcanzarme de nuevo en alguna curva, para trotar de espaldas otra vez mientras hacía un comentario sobre el paper que se hallase escribiendo, y de nuevo giraba y se echaba a tragar millas y así nos iba semana tras semana.
Hasta la mañana de domingo en que –¿para qué pretender inventar un giro novedoso?– “el cuerpo me pidió”, como suele decirse, apretar el tranco, me hallase o no al borde de la fibrilación. Según el diccionario de la Real Academia, dícese tranco del “paso largo o salto que se da abriendo mucho las piernas”.
Lo que siguió es cosa que muchos lectores-corredores han experimentado alguna vez: el goce del esfuerzo en el límite de la extenuación; la jubilosa compenetración con alguien que, aun habiendo sido durante años parte de nosotros mismos, no conocíamos. Y el todo estuvo en alargar el tranco; en redoblar la cadencia más allá de lo que el fuelle parecía dar de sí.
Muy pronto trotaba a buen paso, lado a lado con mi nunca bien llorado amigo, y podía sostener –ahora sí– una conversación con él, sin desmedro de la articulación de ideas complejas, sin frases entrecortadas ni resoplidos; en fin, en la zona cardiovascular que los manuales señalan como adecuada. Diez o doce kilómetros más tarde, mil metros de estilo libre en la pileta de la Universidad me dejaban listo para mil cuatrocientas palabras diarias. Ninguna memorable, me apresuro a decir. Con todo, en aquella temporada pude, al fin, terminar el libro en que me había atascado. Y valga lo que pudiere valer aquella novela, la certidumbre de que existe un vínculo secreto entre el correr y el escribir se quedó conmigo para siempre, aunque no haya perseverado en el correr.
Hoy, dieciocho años más tarde, con una operación a corazón abierto en mi haber, ya no troto como entonces. Mi juanete del pie izquierdo ha crecido al paso que mi tiempo se ha encogido. Mis rutinas no me permiten más que una sexagenaria media hora al día en bicicleta elíptica. Y es en esa sazón que ha caído en mis manos un libro muy celebrado últimamente: De qué hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami.
Escribo lo que su lectura me ha dejado, luego de cumplir con mis 45 minutos diarios de bicicleta elíptica de la prestigiosa marca Orbitrek. Sería, por cierto, muy fullero de mi parte seguir adelante escamoteando el hecho de que Castro Leiva, principal inductor de la vida sana que hoy llevo, murió repentinamente en 1999, de un derrame cerebral masivo.
2
¿Cuántas actividades de tipo, digamos, atlético se avienen con la vida del escritor de ficciones mejor que el correr?
Considérese que correr es barato y que los escritores, salvo que se hallen ya en el rango de un Vargas Llosa o un Paulo Coelho, son gente más bien pobretona: todo lo que se necesita es un buen par de zapatos ad hoc. Más tortuoso es el tema de cómo obra intelectualmente la carrera en el modo en que el escritor aborda su trabajo.
Sin embargo, es poco lo que, en plan ensayístico, con ánimo reflexivo, se ha escrito sobre el tema. No me refiero aquí a joyas narrativas como La soledad del corredor de fondo, del británico Alan Sillitoe. En esa pieza maestra de la literatura del siglo XX, el protagonista es un joven corredor de fondo con sobrados motivos para “parar” y deliberadamente perder una carrera, pero el relato de Sillitoe nada nos dice sobre el efecto de las endorfinas liberadas por el ejercicio en la misteriosa neurofisiología de la invención literaria.
Más a propósito, creo, es el breve pero agudo ensayo que la estadounidense Joyce Carol Oates publicó en The New York Times, en 1999. Oates, como se sabe, es también autora de una imprescindible colección de ensayos sobre el boxeo. En la pieza entregada al diario neoyorquino, comparte su experiencia como corredora. Y afirma que, durante la carrera, “una misteriosa florescencia del lenguaje late en el cerebro, acompasada con el ritmo de los pies y el balanceo de los brazos. Se diría que el escritor-corredor atraviesa el paisaje –a menudo citadino– de sus ficciones, como lo haría un fantasma en un escenario real”. Ofrezco al lector –ya sea corredor-escritor o no– este otro hallazgo de la Oates: “Al correr, el ‘espíritu’ parece invadir el cuerpo del mismo modo en que los músicos ejecutantes experimentan el fenómeno de la ‘memoria tisular’ en las yemas de sus dedos: el escritor parece experimentar en sus pies, pulmones y en su pulso acelerado, una extensión de su yo imaginador.”
Nada que se acerque a estos vuelos puede leerse en el librillo de Murakami.
3
El narrador japonés afirma haber salido a correr todos los días durante los últimos veintitrés años. Ciertamente, ha participado en al menos un maratón anual desde hace ya un buen tiempo. En este libro –cuyo título rinde homenaje al escritor estadounidense Raymond Carver, uno de sus favoritos y uno entre los muchos que el japonés ha traducido a su lengua natal–, intenta narrarnos su historia personal como escritor-corredor. Propone para ello un paralelo entre entrenar para los maratones y la escritura de ficción.
Peter Terzian, un reseñista literario del Los Angeles Times, al comentar el texto de Murakami, señala atinadamente que correr (en solitario), igual que escribir, no es cosa realmente competitiva: cada participante ostenta ante sí mismo su personal best: esa mejor marca que uno procura abatir íntimamente.
A diferencia de la Oates, Murakami no se sirve del espacio ni del tiempo de la carrera para pensar en la escritura. “En lo esencial, no pienso en nada cuando corro”, escribe, “y todo lo que hago es continuar corriendo dentro de mi propio, acogedor vacío casero”.
Que no piensa en nada –al menos no cuando trota en su vacío– se deja ver en este que, como diría don Alfonso Reyes, es un (mal) “libro de pedacería”: una colección de desabridas crónicas, escritas a trancas y barrancas por el maratonista Murakami hace veinte o quince años para la prensa deportiva de su país. El débil aglutinante lo aporta su evocación de cómo se preparó para el maratón de Boston del 2005. Las sesiones de entrenamiento se nos ofrecen con deslumbrantes alardes, tales como: “Nunca salgo a montar bicicleta sin llevar una botella de agua. Así, mientras pedaleo, tomo la botella de su receptáculo en el bastidor y trago un poco de agua. Luego pongo de nuevo la botella en su lugar.”
La palabra “aceptar” recurre en decenas de párrafos, casi todos ellos referidos al declinar de la forma física al paso de la edad. Murakami pretende darle a esa constatación el rango de un sentimiento moral que llama runner’s blues: sabiduría –¿oriental?– del corredor que envejece. Murakami –es sabido– propala una idiosincrásica vertiente del Zen que suministra koanes sobre la mengua física tan bonzos como este: “Así es la vida: tal vez lo mejor que podemos hacer es aceptarlo.” Y, en otra parte: “No importa cuán viejo me haga: siempre descubriré algo nuevo acerca de mí mismo.”
No importa cuánto dure su libro en las listas de mejor vendidos, digo yo, es seguro que no mejorará con el tiempo.
Y lo mejor que Murakami y sus admiradores pueden hacer es aceptarlo. ~
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).