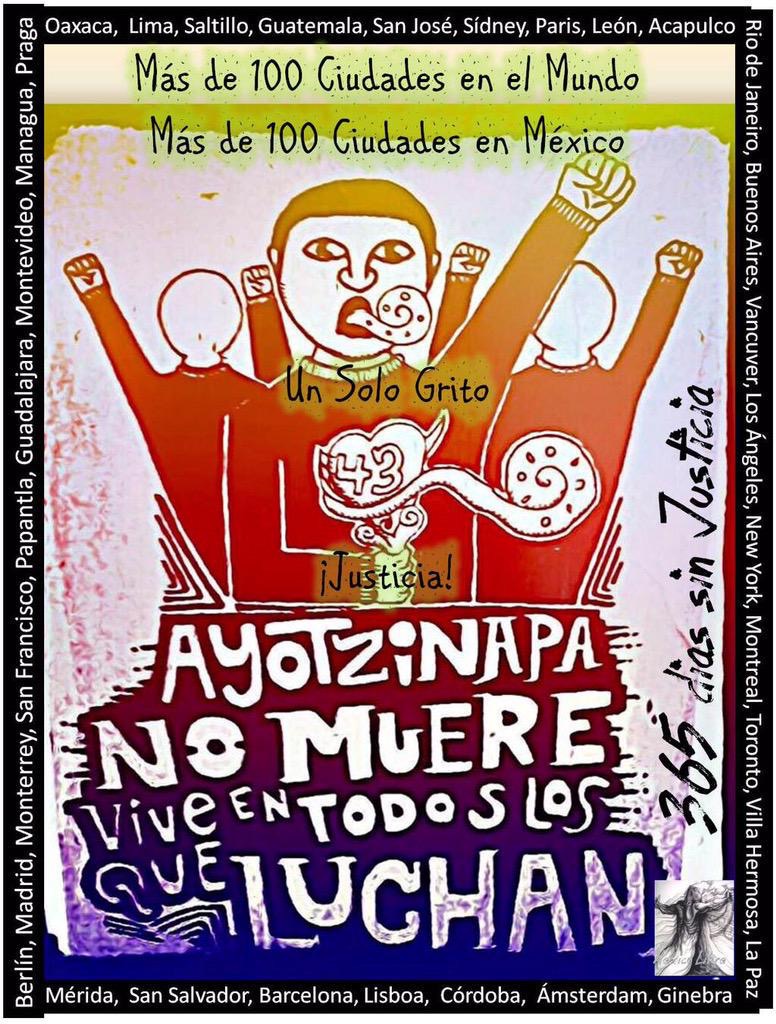Las cosas ocurren más o menos de este modo. A mediados de año una revista canadiense, Adbusters, lanza una iniciativa, ocupar Wall Street, y arroja una fecha: 17 de septiembre. La idea viaja a través de las redes sociales y el último sábado del verano más de mil personas responden a la convocatoria, se reúnen en el distrito financiero de Nueva York y alrededor de cien de ellas acampan en una plaza –el Zuccotti Park– a tres cuadras de la bolsa de valores. Dos semanas después, el primero de octubre, son ya cinco mil los manifestantes que pretenden cruzar el Puente de Brooklyn, y son setecientos los arrestados en el intento. Cuatro días más tarde, numerosos sindicatos y organizaciones civiles anuncian su apoyo al movimiento y diez o quince mil personas –ya no solo jóvenes, ya no solo estadounidenses– recorren las pocas calles que van de City Hall al campamento. Esto se oye durante la marcha: condenas al sistema financiero, proclamas contra las grandes corporaciones, demandas laborales y estudiantiles. Esto se lee en las pancartas: Enough is enough, Tax the millionaires, Arrest corporate crooks, Save the American dream. Esto se encuentra, tarde o temprano, el turista que deambula hoy por el sur de Manhattan: una plaza tomada por estudiantes y desempleados y sindicalistas, un espacio al margen del vértigo laboral, un punto de tensión y resistencia a los pies de los rascacielos del distrito financiero.
La mayoría de los turistas se detiene un momento a las afueras de la plaza, toma una o dos fotografías y se marcha sin abrirse paso y penetrar hasta su centro. Bueno: una actitud más o menos parecida es la que adoptan esos intelectuales y periodistas que, en lugar de considerar cabalmente el movimiento, desdeñan sus prácticas y atienden exclusivamente su discurso. Una y otra vez se preguntan: ¿qué dice Occupy Wall Street? Una y otra vez se responden: no mucho o, peor, demasiado. Según los más conservadores, las protestas son tan superficiales –un happening de hipsters– que carecen de principios sólidos y apenas manosean lugares comunes. Según ciertos liberales, el movimiento es tan variopinto –un posmoderno coctel de estudiantes y socialistas y ecologistas– que no tiene, ay, un discurso sino muchos, con frecuencia absurdos, regularmente contradictorios. Al final, unos y otros coinciden en una misma, curiosa exigencia: que el movimiento fije de una vez por todas un discurso y formule demandas claras y precisas. Dicho de otra manera: que deje de ser lo que es ahora, un estallido vital y desconcertante, una inesperada perturbación de la vida pública neoyorquina, y se vuelva una entidad como tantas otras, bien portada y peinadita de raya en medio, con una agenda política planteada en términos transparentes y convencionales. O lo que es lo mismo: que abandone las calles y se mude, obedientemente, a un terreno –los medios de comunicación, los lobbies del congreso, las convenciones de los partidos– donde pueda ser fácilmente asimilado o desactivado.
Hasta ahora el movimiento ha conseguido esquivar esas exigencias y no ha entregado una presa –es decir: un discurso listo para ser discutido y desarmado– a la opinión pública. Para mantenerse así de elusivo, se ha negado a nombrar líderes y portavoces: nadie dice su nombre. Para no convertirse en un mero tema –otro tema más– del debate público, ha evitado sentarse a discutir en los medios masivos y ha optado, mejor, por comunicarse a través de internet y de un diario –The Occupied Wall Street Journal– que ellos mismos editan, en inglés y español, y que distribuyen aquí y allá, gratuitamente. Ahora: esto no significa que el movimiento no diga nada o nada claramente. Desde el principio se fijó un adversario: Wall Street, a la vez un símbolo del capitalismo financiero y una calle como tantas otras, quizá más angosta, a unos cuantos metros de donde duermen los protestantes. En el camino se han deslizado, además, una serie de demandas nada abstractas: más impuestos para los más ricos, regulación de las operaciones bursátiles, reformas al financiamiento de las campañas electorales. Por otro lado, para nadie son un misterio las causas inmediatas de estas protestas: crisis económica, desempleo, una obscena concentración de la riqueza. Entonces: ¿es necesario decir más que esto? ¿El movimiento debería definir más claramente sus contornos y principios? No forzosamente. No mientras crece y se conoce y toma forma. No cuando pretende enfrentar a un adversario, el capitalismo financiero, que tampoco se define con claridad y que opera global, incesantemente, diseminado en múltiples redes. Por lo pronto, esto que escribe Douglas Rushkoff parece seguro (“Think Occupy Wall St. is a phase? You don’t get it”):
Estamos viendo el primer movimiento estadounidense de la era de internet, el cual –a diferencia de las protestas por los derechos civiles, las marchas laborales e incluso la campaña de Obama– no sigue el ejemplo de un líder carismático, no expresa sus demandas en breves eslóganes ni concibe un punto final […] Este no es un movimiento con un arco narrativo tradicional […] No es como un libro; es como internet.
También parece claro que este movimiento, ya replicado en otras ciudades de Estados Unidos, desborda los mecanismos de representación habituales. De entrada, opera al margen de los partidos políticos y no aspira a colocar emisarios en las cámaras legislativas. Después, se resiste a designar representantes propios y a enviarlos a discutir con otros representantes. Más importante: casi podría decirse que los miles de manifestantes de Occupy Wall Street están ahí, en la calle, justamente para estar ahí, presentes y ya no representados, ni política ni simbólicamente. Es decir: ocupan el Zuccotti Park, marchan por Manhattan y editan su propio diario para abandonar el mundo de las representaciones, aparecer en la superficie y personificarse a sí mismos. Nada más hay que verlos ahí, de pie alrededor de la plaza, mudos y estáticos, dejándose contemplar y fotografiar, sencillamente estando presentes. Hay que verlos durante las marchas, debajo de las pancartas que cargan –We are the 99%, The middle class is too big to fall,This is how democracy looks like–, intentando darle cuerpo y rostro a esas cifras y categorías. Hay que verlos a los pies de los rascacielos, a un lado de las oficinas de las grandes corporaciones, resueltos a que por ahí circulen no solo los beneficiarios de las transacciones financieras sino también algunos de sus damnificados –desempleados, obreros, estudiantes endeudados, enfermos sin seguro médico, clasemedieros golpeados o, de plano, devastados. Para decirlo en una frase: se empeñan en traer a la superficie lo reprimido, en depositar a la mitad de Wall Street los detritos de, ah, Wall Street.
Ya se puede anticipar que el reto más apremiante del movimiento no es, por lo pronto, definir un discurso ni una meta sino persistir, mantener la plaza, seguir presente. Además, es demasiado temprano para definir cualquier cosa. ¿Cómo fijar desde ahora un punto final? ¿Cómo saber en este instante qué pueden lograr unos miles de ciudadanos parapetados en una plaza? Ya los hombres y las mujeres de la plaza Tahrir extendieron, heroicamente, el marco de lo posible y demostraron que el ciudadano puede –que los ciudadanos pueden– mucho más de lo que a veces se piensa. Desde luego que Nueva York no es El Cairo y que el adversario es otro y más difuso. Pero todo mundo –los estudiantes de Chile, los indignados de España, los acampados de Israel– tiene derecho a interpretar a su modo el fantasma de Tahrir y a reinventar su propia ciudadanía. Es la hora de Nueva York. Es, también, la hora de Nueva York. ~
(12 de octubre de 2011)
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).