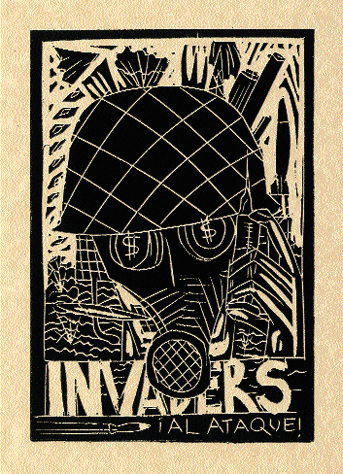Tres semanas después
2 de octubre del 2001: En los días de la Guerra de Vietnam, había un cartel cursilón, adornado con flores y palomas, que decía: "¿Qué pasaría si planearan una guerra y nadie se presentara a combatir?" La versión de hoy, menos anhelante y con un extravagante realismo, podría decir: "¿Qué pasaría si declarasen la guerra y no hubiese lugar para librarla?"
Los Estados Unidos están en guerra. Han sufrido la peor matanza de civiles en su propio territorio —prácticamente la única— desde que el general Sherman incendió la ciudad de Atlanta en la Guerra de Secesión. La mayor parte del país y los dos partidos políticos nacionales se han unido para respaldar a un presidente que habla el idioma de los fanáticos religiosos ("cruzada"), de los alguaciles del Lejano Oeste ("Se busca: vivo o muerto") y de los cazadores ("los sacaremos de sus madrigueras") para plantearle exigencias no negociables a gobiernos extranjeros y abogar abiertamente por el derrocamiento de uno de ellos. Centenares de ciudadanos ordinarios han sido detenidos debido a sus nombres o a su apariencia, y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, invocando una situación de emergencia, piden que se abroguen las leyes que protegen las libertades civiles. Los mecanismos de seguridad en todos los sitios concurridos han dado lugar a filas que se traducen en esperas de horas. Los fabricantes de banderas estadounidenses, de máscaras antigases y de medicamentos contra el ántrax no se dan abasto ante la demanda. Los columnistas de diarios pequeños han sido despedidos por escribir editoriales que desdoran al presidente, y las leves críticas de un comediante de televisión fueron respondidas con una severa reprimenda por parte de la Casa Blanca: en tiempos como estos "hay que fijarse en lo que se dice". Se han incendiado mezquitas; miles de estudiantes universitarios árabes han tenido que regresar a casa; en Arizona unos pandilleros asesinaron a un sij, aunque no era árabe ni musulmán, por el crimen de usar turbante. Y en un grotesco incidente ocurrido en Arizona, desde un carro lleno hombres de raza blanca le dispararon a una indígena norteamericana exigiéndole a gritos que regresara a su país.
Aquí, en Nueva York, no ha habido violencia, y la ira vengativa ha sido sobrepasada por el duelo por los seis mil o más muertos y por el desbordamiento de cariño hacia los bomberos y otros rescatistas, vivos y muertos. El ánimo que prevalece es el del nimbamiento de la neurosis de guerra, ahora llamado desorden tensional postraumático, constituido por el miedo al futuro. Los encuentros fortuitos en la calle tienen el calor del contacto humano —"nos ha tocado vivir esto juntos"— pero, por teléfono, la gente parece ensimismada y muy distante.
El común elogio al alcalde Rudolf Giuliani durante los primeros días tras el atentado se ha erosionado con rapidez, y sus medidas de seguridad iniciales se han convertido en una especie de ley marcial. Giuliani debe retirarse el 1o de enero, gracias a las leyes sobre el límite de los periodos de gobierno que fueron aprobadas, con su respaldo, en los años noventa. Pero, montado en la cresta de su popularidad y en su firme confianza de ser imprescindible, ha insistido en abolir esas leyes, de manera que pueda volver a gobernar, o, por lo menos, en que se le concedan tres meses más como alcalde —una violación al proceso electoral sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Mientras tanto, muchos días después de la amenaza inicial, los puntos de control se han propagado por toda la ciudad: por ejemplo, un terrorista suicida en potencia no puede caminar hasta Wall Street, pero puede llegar en metro hasta allí con toda facilidad. Cada vez que camino por la calle donde vivo tengo que mostrar una identificación, simplemente porque hay una estación de policía en la calle contigua. (Las barricadas están custodiadas por bronceados policías del estado de Florida, a los que se trajo como refuerzos, y que muestran un celo inquisitorial al examinar los documentos de los paseantes del que carecieron notoriamente cuando los secuestradores aéreos vivían en su estado.) Aún más extraño es el hecho de que, días atrás, Giuliani anunciara que estaba prohibido a toda persona, excepto a los miembros acreditados de los medios informativos, tomar fotografías de las ruinas del World Trade Center o de las operaciones de rescate, casi tres semanas después de que decenas de miles habían acudido a atestiguar personalmente la devastación y, sin saber qué otra cosa hacer ante tal cuadro, habían tomado una instantánea.
Los Estados Unidos están en guerra. Hay un clima de temor, duelo, incertidumbre, unidad, patriotismo, sospechas hacia los vecinos, odio al enemigo. La guerra parece haber trastocado cada partícula de la vida cotidiana. Y sin embargo falta algo: la guerra misma.
*
En los primeros días después del desastre, algunas facciones del gobierno de Bush lo instaron a que bombardeara inmediatamente Afganistán, Irak, Siria y, quizás, Irán, como castigo por haber asilado o apoyado a terroristas. Un editorialista, popular entre la gente de Bush, escribió: "Sabemos quiénes fueron los maniáticos asesinos. Son los mismos que celebran y bailan ahora. Debemos invadir sus países, matar a sus líderes y convertirlos al cristianismo". El propio Bush, que en los primeros días de la crisis había parecido perdido y vacilante, apareció ante el Congreso convertido en un hombre sorprendentemente resuelto. Según el New York Times: "Una de las personas cercanas al presidente, ajena a la Casa Blanca, dijo que el Sr. Bush sentía claramente que había encontrado su razón de ser, una convicción moldeada e inspirada por la propia ascendencia cristiana del presidente. 'Creo que, dada su formación, esto es lo que Dios le ha pedido que haga', dijo esa persona. 'Ello le proporciona una enorme claridad'". Había temor —y todavía existe— de que Bush se hubiera convertido en el espejo de Osama Bin Laden, conducido por Dios al matadero. No parece una coincidencia que Bush haya empleado la palabra "cruzada" para referirse a lo que los Estados Unidos tienen que hacer, y que la organización de Bin Laden que ampara a diversos grupos terroristas se llamara Frente Islámico Internacional Contra los Judíos y los Cruzados. Parecía que una guerra santa era inminente.
Y sin embargo, tres semanas después, nada ha ocurrido. Nadie sabe por qué, aunque se especula que la notoria prudencia de Colin Powell —que hasta ahora había sido un personaje lateral en el gabinete de Bush— y posiblemente el consejo de George Bush padre hayan predominado milagrosamente sobre la miasma de inexperiencia e ignorancia de Bush hijo. El problema es, desde luego, que la Guerra contra el Terrorismo no es más que una metáfora para una guerra como la Guerra contra las Drogas. Es una guerra sin ejército enemigo y sin blancos militares. La única acción militar posible sería en sí misma otra forma de terrorismo: bombardear a los civiles con la esperanza de que el daño físico y psicológico lleve a un cambio político interno. Curiosamente, sería un acto de terrorismo más en la vena de los argelinos o de los irlandeses o de los israelitas en sus guerras de independencia, que en la de Bin Laden, cuyos teatrales y sanguinarios actos no pueden esperar cambio alguno en las mentes occidentales, y que solamente amplifican su reputación entre algunos sectores del mundo musulmán.
Bush tenía toda la razón, en el discurso ante el Congreso, cuando, de paso, comparó a los terroristas con la mafia. Los Estados Unidos pasaron la mayor parte del siglo XX combatiendo a la mafia —sin bombardear Sicilia, felizmente— sin mayor éxito. (La mafia amainó cuando empezó a enviar a sus hijos a la Harvard Business School para aprender a administrar el dinero.) La guerra contra las drogas, treinta años y billones de dólares después, no ha conducido sino a una mayor proliferación de las drogas. El terrorismo es una actividad criminal, no militar, y cuando el ejército sustituye a la policía la trama se convierte siempre en un desastre.
Asimismo es un error pensar en el terrorismo musulmán desde una perspectiva estrictamente política. Desde luego, Bin Laden ha asentado sus objetivos políticos —el retiro del ejército estadounidense de Arabia Saudita, el final de los bombardeos contra Irak y del apoyo de los Estados Unidos a Israel—, pero estos no son sino ornamentos de algo mucho mayor. Los terroristas son los antihéroes del Islam radical, y el Islam radical es la forma y expresión de la cultura juvenil en el mundo islámico.
La población ha crecido de manera explosiva en el mundo musulmán en los últimos cincuenta años; en algunos países incluso se ha septuplicado. En casi todos los países musulmanes, la edad promedio es de 18 años, y un tercio de la población tiene entre quince y treinta años. Son cientos de millones de jóvenes con poca educación, sin trabajo y sin esperanza de conseguir trabajo, hacinados en ciudades que crecen a la vez que se desintegran, que viven en países gobernados por oligarquías, sean seculares o religiosas, de una élite ilustrada y acaudalada cuyo estilo de vida es absolutamente inalcanzable para las masas. Gracias a la televisión, se hallan sitiados por imágenes de otro mundo: no sólo las hermosas estrellas de cine, sino los inimaginables lujos de las salas y las cocinas de las familias supuestamente comunes que aparecen en las series. A diferencia de Asia, donde existen modelos cercanos de países que han alcanzado hasta cierto punto ese glamour de clase media, en el mundo musulmán sólo existe Israel, cuyo éxito económico ha coincidido con la represión de sus habitantes musulmanes.
El Islam radical es una típica rebelión juvenil: rechazo total de los valores de los padres; desprecio por la cultura dominante (que es percibida mediante estereotipos o abstracciones); invención de un estilo de vida alternativo totalmente autónomo con estrictos códigos de fe, moral, conocimiento e incluso vestimenta. Los movimientos juveniles se ven fascinados por la violencia exagerada y azarosa: la exigencia de los futuristas de quemar los museos; la definición del acto surrealista por excelencia, según Breton, como el disparar al azar contra la multitud; el llamado de los Yippies para que los jóvenes fueran a sus casas y mataran a sus padres. Estas son bromas y a la vez no lo son, y forman parte de la adulación iconoclasta hacia aquellos que en verdad cometen tales actos de violencia: los protagonistas de asesinatos bizarros, o grupos marginales de extremistas políticos, como los Weather Underground, la banda de Bader-Meinhof o las Brigadas Rojas. En este sentido, para los jóvenes del Islam radical el 2001 es su 1968, y el ataque contra el Trade Center una escalofriante pieza de espectacular teatro político mucho más allá de la imaginación de los situacionistas. Visto así, la guerra contra el terrorismo sólo terminará cuando esta generación alcance los cuarenta años de edad.
Como todos los movimientos juveniles, éste representa un cambio de conciencia cuyas manifestaciones concretas son sociales más que políticas. Por ejemplo, los talibán, de manera muy semejante a la de los jóvenes de la Revolución Cultural china, con sus castigos y sus ejecuciones públicas, han sido aterradoramente eficaces para hacer cumplir los usos y costumbres —la subyugación de las mujeres, la prohibición de todas las cosas occidentales, e incluso la obligación de dejarse crecer la barba—, pero no tienen la menor idea de cómo alimentar a su pueblo o de cómo reconstruir el país luego de décadas de guerra.
La respuesta a los movimientos juveniles tiende a ser política o militar, y casi siempre es equívoca, excepto cuando existe una absoluta represión interna (como en la Plaza de Tiananmen). En este caso, el gobierno de los Estados Unidos, luego de crear al monstruo del talibán en sus laboratorios durante la Guerra Fría, está a punto de crear otro monstruo, la Alianza del Norte —una suerte de talibán bajo otro nombre—, que serán los nuevos "combatientes por la libertad" que liberarán la tierra. Los Estados Unidos parecen no aprender la lección de eso que la cia llama "contragolpe": las desafortunadas consecuencias de sus intenciones liberadoras. Es un error que han cometido muchas veces, como es un error creer que el derrocamiento de los talibán debilitará, en vez de fortalecer, al Islam radical como movimiento internacional.
Entretanto, tres semanas después, todavía estamos desamparados, en el limbo entre el impacto de la impresión y la incertidumbre de la reacción. Es el espejo opuesto de nuestros continuos bombardeos contra Irak y nuestros intentos de hacer que se rinda por inanición. En ese caso nada se ha dicho, aunque se han hecho cosas criminales. Ahora todo se dice —las amenazas y los discursos ampulosos son interminables— pero nada ocurre. Centenares han sido arrestados, pero no se ha encontrado a ninguno que haya tenido un nexo consciente con la conspiración para realizar los secuestros. El clamor por la cabeza de Bin Laden es universal, pero no se ha presentado evidencia alguna de que él haya estado involucrado, salvo en términos ideológicos. Hay un pánico generalizado en cuanto a las armas químicas y biológicas, pero ninguna prueba de que otros grupos terroristas tengan ese tipo de armas o sean capaces de usarlas. Se han enviado barcos y aviones de guerra al Medio Oriente y el Asia Central pero, hasta hoy, permanecen compasivamente ociosos.
*
Por lo pronto, tres semanas después, la consecuencia más conmovedora de la crisis ha sido el sentimiento de comunidad, de una humanidad común, unida no sólo por el duelo y la rabia y el amor sino por los relatos surgidos. Nueva York es la Ciudad Mundial. La mitad de sus habitantes nació en otra parte, y los demás son sus hijos. (Un hecho que evidentemente no fue tomado en cuenta por los secuestradores o los intelectuales extranjeros que de manera grotesca han celebrado a los secuestradores: este golpe contra el imperio norteamericano mató a cientos de personas que no eran norteamericanas, y los millares que les sobreviven y se encuentran ahora sin trabajo ni prestaciones pertenecen principalmente a países del Tercer Mundo.) Cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, desde un desastre natural hasta una campaña política, tiene repercusiones aquí. Así que, de modo natural, un acontecimiento de la magnitud de lo ocurrido aquí se ha sentido en todas partes.
Una conmoción nacional, como el asesinato de John F. Kennedy, llevaba en esencia a las variantes personales de una sola historia: dónde me encontraba cuando supe la noticia. Pero el ataque contra el World Trade Center ha tenido ramificaciones que se expanden y se complican en todo el mundo. Durante las tres últimas semanas he pasado escuchando relatos cada día, no todos trágicos, y bastante distintos de los relatos de extraordinaria abnegación y heroísmo que colman los periódicos:
El belga que festejó su cumpleaños el 11 de septiembre yéndose de paseo a la playa con su novia. Mientras cruzaban la ciudad, pasaron ante una tienda de artículos electrónicos con un muro de televisores en el aparador. Todos mostraban las imágenes de los jets que chocaban contra las Torres Gemelas. En la creencia de que se trataba de una película de desastres, siguieron caminando.
La mujer cuyo marido trabajaba en el octogésimo piso de una de las torres y cuyo hijo iba en un vuelo de Newark a San Francisco. Durante muchas horas no supo si su hijo había sido agente inconsciente de la muerte de su marido, y lo que se antoja peor aún: su última conversación con su marido había sido una amarga discusión. Pero su hijo había tomado el vuelo que había partido una hora antes, y la discusión había provocado que el marido llegara tarde al trabajo.
El hindú que hacía un reportaje sobre el enojo de la gente en el aeropuerto de Bombay, donde las fuerzas de seguridad estaban confiscando las latas y frascos caseros de pepinos en conserva —lo bastante grandes como para ocultar una bomba—, uno de los motivos de orgullo familiar con los que los hindúes siempre viajan al volver a sus hogares en el extranjero o cuando van a visitar a sus familiares. Los cerros de envases de pepinos habían convertido el aeropuerto en una bodega inusualmente acre.
La mujer de un grupo de tejedoras que se comunicaban a través de internet, quien contaba sobre una australiana, perteneciente al grupo, que quería hacer algo, se dio cuenta de que tejer era lo que hacía mejor, y decidió tejer una cobija para enviarla a Nueva York. Cuando iba en un autobús en Adelaide, la señora que viajaba en el asiento contiguo le preguntó qué hacía, y cuando ella le explicó, la señora preguntó si le permitiría tejer también unas cuantas ristras. Después otras pasajeras pidieron que también se les permitiera participar, y la madeja circuló por el autobús. Finalmente el conductor detuvo el vehículo para poder tejer también parte de la cobija.
La mujer que iba en avión de Chicago a Denver cuando el World Trade Center fue atacado. Vio que las aeromozas repentinamente se reunían en la cabina para hablar con los pilotos. Luego salieron llorando, murmurando entre ellas; luego recobraron la compostura y, sonriendo, empujaron los carritos de servicio por el pasillo, sirviendo bebidas, sin decir una sola palabra.
El norteamericano que se había mudado hacía poco a un pequeño pueblo de Francia, en el que se había topado con la silenciosa indiferencia de todos los pobladores. Pero al día siguiente del ataque, la mayoría de ellos pasó a visitarlo, llevándole flores y alimentos.
Y, aunque los correos electrónicos están llenos de versiones falsificadas del insoslayable Nostradamus, un amigo, que se había puesto a leer a Herman Melville para fugarse un rato, encontró estas pavorosas palabras en el primer capítulo de Moby Dick:
Y sin duda que esta decisión mía de lanzarme a la pesca de la ballena formaba parte del programa de la Providencia, que está trazado desde hace mucho tiempo. Llegó como una suerte de breve interludio, un solo, entre ejecuciones más extensas. Tengo para mí que esta parte del programa debe estar reseñada más o menos así:
GRANDE Y DISPUTADA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Viaje ballenero, por un tal Ismael.
SANGRIENTA BATALLA EN AFGANISTÁN.
*
Cuatro semanas después
9 de octubre del 2001: Después de ordenar que se bombardeara Afganistán el 7 de octubre, George Bush salió al jardín a jugar con su perro y a practicar sus swings de golf. Desde el 11 de septiembre, ha mantenido su horario normal de trabajo, hasta las seis de la tarde, cuatro días a la semana, y hasta las doce los viernes, cuando se va de fin de semana a su rancho o a su retiro en Campo David. Nunca un presidente norteamericano enfrentado a una crisis se había visto tan tranquilo.
Junto con los misiles teledirigidos Tomahawk y las bombas que dejaban caer los F-14, los F-16, los B-52 y los B-2, los Estados Unidos también arrojaron 37,500 paquetes de "raciones humanitarias" (que incluían pequeñas "toallas húmedas" para limpiarse las manos), en un país donde cuatro millones de personas padecen hambre. Los paquetes contenían sándwiches de mantequilla de cacahuate y mermelada. Los sándwiches de mantequilla de cacahuate son icónicos para la familia Bush. Bush hijo ha declarado que son su comida favorita. Bush padre, poco después de haber sido elegido presidente, esbozó su visión del futuro en estos términos: "Necesitamos conservar a los Estados Unidos como los definió una vez un niño: 'el lugar más parecido al paraíso'. Con mucho sol, lugares para nadar y sándwiches de mantequilla de cacahuate".
El nombre original de la misión, "Justicia infinita", fue descartado cuando los clérigos musulmanes se quejaron porque sólo Alá puede dispensar justicia infinita. El nuevo nombre, "Libertad duradera", tenía como intención proclamar que la libertad estadounidense perdura, pero ahora significa que los afganos deben soportar la libertad estadounidense.
Estamos bombardeando Afganistán en represalia porque se cree que los terroristas que atacaron el World Trade Center y el Pentágono fueron albergados y entrenados para su misión en ese país. Pero todavía no hay evidencias que así lo prueben. No obstante, lo que se ha probado es que los terroristas fueron albergados y entrenados en Florida.
Estamos bombardeando Afganistán para derrocar al represivo régimen talibán, que hasta el 10 de septiembre no le interesaba mayormente al gobierno de los Estados Unidos. Con tal propósito, estamos apoyando a los "combatientes por la libertad" de la Alianza del Norte, cuyo gobierno, de 1992 a 1996, estuvo marcado por conflictos mortíferos, alianzas veleidosas, traiciones, y la muerte de decenas de miles de civiles. O estamos apoyando —y ello sería risible si no fuese tan triste— la restauración del rey de Afganistán, que hoy tiene 86 años de edad y nunca se ha distinguido por sus capacidades de liderazgo. El talibán trajo consigo un orden inmediato al país, aunque haya sido monstruoso: dio lugar a ejecuciones públicas por crímenes sociales, pero no perpetró matanzas. En síntesis: el talibán es malo pero las alternativas son peores.
Para poder justificar una escalada y una intervención militares, hemos tenido que convertir a un grupo de criminales en un enemigo de gran envergadura. Las verdaderas afinidades ideológicas de los secuestradores son desconocidas, pero cabe suponer que por lo menos simpatizaban con Osama Bin Laden, el líder de uno entre muchos grupos terroristas. Bin Laden se ha convertido ahora (sin duda con gran deleite por su parte) en el genio manipulador de todos los grupos terroristas, estrechamente enlazados y organizados como la red Al Qaeda, que a su vez ha sido descrita como parte esencial del gobierno nacional, el talibán, que tiene, aunque pocos, blancos militares tradicionales. Con la invención de un enemigo, los militares naturalmente tienen que exagerar las capacidades de ese enemigo, un argumento que conocemos desde la Guerra Fría. Los militares no pueden comprender que, con nuestros billones de dólares de armamento de alta tecnología, el "enemigo" atacara y ganara la batalla con un puñado de navajas para cortar cartón. De ahí las continuas historias atemorizantes sobre armas químicas y biológicas, aunque nada indica que se hallen en poder de los terroristas o que sepan cómo fabricarlas.
Las represalias militares por los ataques terroristas (en Libia, 1986; en Sudán y Afganistán, 1998) mataron a civiles, fortalecieron los sentimientos antinorteamericanos, evidentemente no consiguieron detener al terrorismo, y probablemente añadieron nuevos simpatizantes a sus filas. El terrorismo es una actividad criminal y no militar; no puede eliminarse, pero puede ser menguado con medidas de seguridad preventivas y con investigaciones más atentas, y compartiendo información con otros países. Por ejemplo, la explosión de 1993 en el World Trade Center podría haber sido evitada si el FBI hubiese trasladado las cajas de cartas, documentos y conversaciones grabadas que ya tenía en su poder. Pero estaban en un idioma extranjero, y no se podía molestar a los hombres del gobierno.
El fin del terrorismo también depende de una imposibilidad, mejor expresada en un mensaje utópico escrito en una pancarta que llevaban los manifestantes paquistaníes hace unas cuantas semanas: "Estados Unidos: piensa en por qué te odia el mundo".
Más que ante la posibilidad de aprehender a los criminales responsables para llevarlos a juicio en una corte mundial, nos enfrentamos ahora al efecto dominó:
En Pakistán, el general Musharraf ha negociado su apoyo a la intervención militar estadounidense por el levantamiento de las sanciones y el prospecto de millones de dólares en ayuda militar y extranjera. No obstante, muchos miembros del ejército paquistaní son veteranos de la guerra ruso-afgana, o discípulos de ellos, y simpatizan con Bin Laden. Para evitar un golpe de Estado, o incluso una guerra civil, Musharraf tendrá que unir al país en contra de un enemigo común, que solamente podría ser la India, con Cachemira como campo de batalla, como ha ocurrido durante años. Por su parte, la India, gobernada por fundamentalistas hindúes, ha expresado abiertamente su deseo de seguir el ejemplo norteamericano y atacar a los grupos terroristas de Cachemira que se albergan y se entrenan en Pakistán. Por supuesto, ambos países tienen bombas atómicas. (El año pasado, durante la campaña presidencial, Bush no supo responder cuáles eran los nombres de los líderes de Pakistán y de la India. Probablemente ahora los sepa.)
En Uzbekistán, que está dejando que entren tropas norteamericanas, las guerrillas del Movimiento Islámico que tratan de derrocar al dictatorial Karimov seguramente ganarán seguidores, lo que podría provocar la intervención rusa, dando lugar a otra Chechenia. Los ataques estadounidenses también harán que se aviven las partes en la sostenida guerra de Chechenia, así como entre los musulmanes que encabezan un movimiento separatista en la provincia china de Xinjiang.
Ayer la policía palestina mató a jóvenes palestinos que se manifestaban a favor de Bin Laden. El desplome de la autoridad de Arafat, que ya ha empezado, conducirá al fortalecimiento de los grupos militaristas, que a su vez provocará nuevas intervenciones del pavoroso Ariel Sharon, quien ya le ha cargado a los Estados Unidos el "apaciguamiento" de los árabes.
En el mundo musulmán, el espectro del poderío militar norteamericano asesinando indefensos campesinos afganos sólo alimentará la ira de los jóvenes del Islam radical, y amenazará a los gobiernos de la región, desde el de la autocrática Arabia Saudita, al que Bin Laden quiere derrocar por permitir que el ejército estadounidense entre en tierras sagradas, hasta Egipto y Turquía, que ya se hallan amenazados por movimientos fundamentalistas.
Mientras tanto, el FBI, con su característica sensibilidad hacia el público, ha declarado que ahora existe una "certidumbre del cien por ciento" de que habrá represalias terroristas en los Estados Unidos.
La guerra contra el terrorismo será orquestada por el vicepresidente Cheney de la misma manera en que dirigió la guerra del Golfo: en secreto y con total control de los medios informativos. (Ayer, en su conferencia de prensa, Rumsfeld, el secretario de la Defensa, le dijo tres veces a los reporteros que no lo citaran, a pesar de que la conferencia estaba siendo transmitida en vivo por CNN.) Se exagerarán los éxitos de los Estados Unidos —la guerra del Golfo hacía recordar la de 1984, de Orwell, con sus cotidianos pronunciamientos de triunfos victoriosos—, aunque cabe la esperanza de que los medios informativos de Occidente, por lo menos fuera de los Estados Unidos, no permitirán que se les engañe otra vez. Está por verse si los talibán tienen la astucia mediática para allegarse la compasión del mundo magnificando sus bajas, o si mantendrán tercamente su actitud machista de fingir que no han sido dañados en absoluto.
En cambio, inesperadamente, Bin Laden ha resultado ser un genio para manejar los medios de información. De hecho ha conseguido "aterrorizar" al Occidente y magnificar enormemente la percepción de su verdadero poder —que antes de hoy era pequeño— mediante el ardid (o capitalizándolo) de transformar una imagen como de película hollywoodesca de desastres en una realidad insoportable. Por otro lado, el dar a conocer una grabación en la que él aparece hace dos días, inmediatamente después del comienzo del bombardeo, fue una evocación brillante de una figura reverenciada en la tradición musulmana: la del santo ascético y sabio en su cueva. Su mensaje, en imagen y en palabra, tenía la claridad de un anuncio televisivo, y sería imposible refutarlo en los mismos términos: somos simples devotos de la fe y ellos son los monstruos que bombardearon Hiroshima y han asesinado a un millón de niños en Irak, y que ahora van a matarnos en Afganistán.
En la grabación, Bin Laden recuerda la derrota del imperio otomano. Se hallaba escoltado por su principal estratega, Ayman al-Zawahiri, de la Jihad Islámica egipcia, quien invocó la "tragedia de al-Andalus", la expulsión de los moros de España. Uno de los contendientes cree que esta guerra empezó hace cuatro semanas; el otro, que tiene quinientos años.
Hay algo más: conocí a dos personas que murieron el 11 de septiembre; muchas otras eran amigas de amigos. Hasta ahora, ellas y seis mil más han sido las víctimas inocentes de un crimen de proporciones inconcebibles. Pero, mientras miraba las imágenes de las manifestaciones alrededor del mundo, me di cuenta de que, en la muerte, esas personas se han transformado en algo más. Ahora son bajas de guerra, números en un creciente recuento de cadáveres, tan anónimos como los afganos que morirán a causa de los bombardeos estadounidenses. No son ya víctimas de un asesinato; de ahora en adelante serán vistas, por ambos lados, como gente sacrificada por una causa. Al vengar sus muertes con más muertes, Bush y Cheney y Rumsfeld y Rice y Powell acaban con las identidades y, sobre todo, con la inocencia de nuestros muertos. –