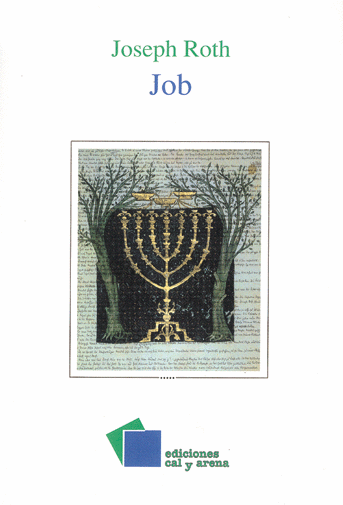Tomás Segovia, Poesía (1943-1997), FCE, Madrid, 1998
Si tomamos al pie de la letra una certidumbre acerca de la obra poética como unidad infragmentable, sinfónica, que deja asentada Tomás Segovia en uno de sus ensayos, cuando afirma:
Siempre he pensado que la poesía, contrariamente a una idea muy difundida, es un arte de grandes conjuntos, y que sus fragmentos aislados sólo revelan su pleno sentido por relación a una vasta organización de la “Obra”. Lo cual no quiere decir que no se pueda, a partir de un fragmento, de un poema, inferir más o menos intuitivamente el conjunto orgánico que supone.
Si leemos con esta certidumbre, digo, su propia obra poética que ahora reúne por segunda vez (la primera se publicó en 1980, por la misma casa editorial, y presentaba la obra reunida hasta 1976), no sería infundado considerar que este vasto conjunto efectivamente es eso, una tentativa sinfónica.
Hay más de una razón para aproximarla a este adjetivo. Por un lado, es sinfónica por esta voluntad constructiva de “grandes conjuntos” y de “vasta organización de la obra” a la que él mismo se refiere; pero también lo es porque si una entidad rige la poesía de Tomás Segovia esa entidad es la música.
En efecto, una de las columnas sobre las que se levanta esta poesía está asentada en su noción de canto. El canto, la confianza en la música, un dispositivo casi acrobático de la intuición auditiva producen en sus versos una continuada clarividencia: la clara visión que lo pasea, lo dirige entre las malezas y neblinas del lenguaje hasta su propia combustión sonora. Entra y sale de su melodía con la gracia de un delfín nadando. Incluso, en sus primeros libros (Luz de aquí, El sol y su eco) parece haber, un poco gasificado por la estética de la poesía pura, más canto que sentido. O quizá, justamente, su sentido es el canto.
Ahora bien, el canto para él tiene que ver con la música, con la cadencia y con la lírica, pero también con cierta pureza del impulso que da sus vértebras al poema. Sin dicho impulso, fisiológico e inicial, el canto no pasaría de un ejercicio lingüístico. A este peculiar estado o disposición se refiere en varios poemas (“Soplo nocturno”, “Divinidad próxima”, “Encuentro”, “Sitio pleno del día”), en los que ese ánimo toma cuerpo y aparece bajo distintas formas y lugares, sin que sea susceptible, no obstante, de un método para prever o fijar su visita. Este “invisible latido del pensamiento”, esta “desmemoriada lumbre”, entonces, es un ánimo y también un don: “Un imán que no existe / mi brújula embrujaba, / un imposible dardo deslumbrante / por mi bien me punzaba el corazón”. Se trata de un don desde el momento en que no es previsible ni visible la llegada de este ánimo, las maniobras de este imán. Sólo sus frutos, sus testimonios quedarán al alcance del testigo. Estos testimonios de su visita son los poemas; más exactamente, el canto que habita los poemas.
La noción del canto como un don parece evolucionar a lo largo de su obra. Si al principio sugiere que el canto es el resultado de un encuentro epifánico con una divinidad, un estado o una visión (en todo caso, se trata de un encuentro con lo otro), poco a poco afina esa fe y lo considera algo que, más que estar en él, atraviesa al poeta, en forma de experiencia, de reconocimiento y de anagnórisis. Hay que tener en cuenta que una de sus tesis es que el poema no es una categoría ni un objeto sino un movimiento, una “unidad vivida”. Es decir, que la poesía sería susceptible de una fenomenología pero no de una lógica, por ejemplo, y que el poema no puede ser separado de una estricta relatividad vital. Homenajes a lo vivido y unidades de movimiento del ánimo, sus poemas persiguen esa intemperie que les permite ser atravesados por la sustancia del mundo, puesto que toda epifanía proviene en última instancia de él. Es así como la noción acerca del canto enfrenta sutiles reacomodos y ya para “El poeta en su cumpleaños”, un poema memorable de su libro Terceto, es ahora el tiempo, el mundo, la vida, lo que atraviesa al poeta, en forma de don y de canto.
El reconocimiento del don pero también de la identidad, la Anagnórisis que vive es quizá —hasta en el título— un momento central. No porque sea un vasto poema orgánico y de compleja estructura (como algunos han afirmado y se suele suponer; yo confieso tener mis dudas), sino porque a partir de aquí Tomás Segovia identifica sus imanes embrujados. Uno de ellos, capital, se relaciona con la condición errante.
Lugar sin lugar, ámbito provisional: por naturaleza, lo bello es efímero. Toda belleza, como el canto, existe y luego no. Se mueve o extingue de un lugar y de un tiempo. Emigra. Tal vez por ello guarda alguna semejanza con lo trashumante, con la errancia de lo indetenible: “Pues toda permanencia te condena. / Del tiempo es tu destierro”. La belleza también es nómada. Está condenada a errar de un sitio a otro y a no quedarse en ninguno.
A estas alturas la identidad entre el poeta y su canto, el nómada y la belleza, ya está consolidada. El nómada ha nacido; o, más bien, ha sido expulsado (ser expulsado quiere decir —nos dice Tomás Segovia en otro lugar—, según la etimología, ser encerrado afuera). El nómada es quien está en todo lugar menos en su casa, porque no la tiene. Por eso ha de construirla y ese trabajo le llevará la vida y será, también, una obra. La casa tiene que ver con la intemperie, es lo opuesto a ella. Cuando esa casa (esa obra) exista, el nómada dejará de estar en la intemperie, dejará de estar encerrado afuera: “…unas pocas palabras / desde las cuales recomenzar la pertenencia / reconstruir la trama del sitio donde aparecemos / del espacio donde somos más mutuos que nuestros”.
Tal vez por eso el nómada se reconoce en el canto, porque los dos no tienen casa. Los dos han de levantarla en cada lugar y en cada día. Esa errancia luminosa aparece en numerosas ocasiones como la búsqueda de algo que de una u otra manera obliga al movimiento, a la exposición a la intemperie. Búsqueda de cierta primitiva pureza (no necesariamente de la inocencia) y la intuición que lleva o devuelve a ella, a través de un itinerario de encarnaciones, de ofrecimientos espontáneos en la naturaleza o en la percepción de la naturaleza, que a la vez caducan y emigran, que se disuelven al cabo de un tiempo y destierran una y otra vez así al hombre de esa pureza, entre postergada y perdida, cuya inminencia o recuerdo o deseo dan nacimiento a un núcleo radiante, mítico, en la posibilidad de la escritura: la operación poética de reconstruir —o construir— con ella la intermitente patria de la belleza. La casa de la belleza. La casa del nómada. Hay que subrayar aquí que para Segovia dicha belleza emana siempre del mundo, el cual es su fuente y único ámbito posible.
Dice William Carlos Williams que “El poeta piensa con su poema. Ahí reside su pensamiento”. Intraducible, me temo, a otro lenguaje u otra codificación. Sí, la obra de Tomás Segovia, su poesía, es un largo meditar intraducible. ¿De qué? De innumerables cosas que abarcan una vida. Por eso es intraducible. Pero acaso cultivan cierta continuidad (aquí se acostumbra decir destacan, pero no es el caso), en mi opinión, las que acabo de esbozar: las dos errancias, la del canto y la del nómada, al fin semejantes en ese imperativo de movimiento. Los encuentros y desencuentros con la plenitud, ese “reino virginal de luz terrestre” que también es errante, y la posibilidad de la obra como casa. Este gran poeta, quien es un vitalista en actitudes y creencias, más de una vez ha afirmado que, si fueran cosas distintas y hubiera que escoger entre la poesía y la vida, se queda de todas todas con esta última. –