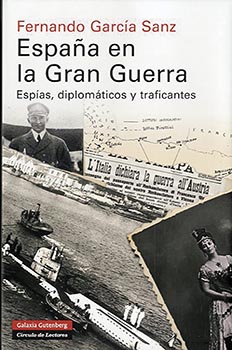Marina Azahua
Retrato involuntario. El acto fotográfico como forma de violencia
México, Tusquets, 2014, 180 pp.
En El alma del rostro, Tullio Pericoli dice que “el retrato es como un momento de paso, un puente entre la persona retratada y quien después lo mirará y lo comprenderá”; algo así como una promesa de inmortalidad que, inicialmente, fue privilegio solo de quienes podían pagarlo o crearlo, aquellos que podían desdoblarse en un otro que les sobreviviera, que sirviese como testimonio de sus virtudes, belleza o hazañas. Con la llegada de la fotografía se democratizó esa posibilidad. La asombrosa fidelidad con que el mundo se miniaturizó en los primeros daguerrotipos convirtió a la cámara fotográfica en ese bondadoso artefacto capaz de atrapar alegrías fugaces, rostros amados o ceremonias irrepetibles para extenderlos en el tiempo. Pero la cámara es también un arma, nos lo dice el disparo implícito en cada toma. Y nos lo dicen, sobre todo, las imágenes que “son la evidencia del crimen, pero son también el crimen en sí”, como señala Marina Azahua, en este libro, al hablar de las fotografías hechas a los prisioneros de Tuol Sleng en Camboya bajo la dictadura de Pol Pot.
La autora (ciudad de México, 1983) explora al acto fotográfico como una forma de ejercer violencia sobre los otros. Si el retrato es, como indica su etimología, ese puente que nos trae de nuevo al aquí y al ahora, ¿en qué se convierte cuando no elegimos sus condiciones de producción y reproducción, cuando el yo que se pretende capturar ha sido negado, y la imagen misma es un vehículo para anularlo? El libro repasa varias instantáneas históricas en donde se eliminó a ese otro (considerado enemigo, instrumento para obtener algún fin o mero objeto desechable) a través de la fotografía, desde los linchamientos de personas negras en la primera mitad del siglo xx hasta las fotografías de víctimas y torturadores en la prisión de Abu Ghraib en 2003, pasando por imágenes secretas, capaces de alterar la cosmogonía de una cultura como la de los selk’nam, y los retratos familiares post mortem que hasta hace no mucho tiempo se acostumbraban en nuestro país.
Al igual que en su libro anterior (Ausencias compartidas. Treinta ensayos mínimos ante el vacío), las imágenes de las que Azahua habla en Retrato involuntario están ausentes. Es la autora quien controla, con hábil uso del lenguaje, la mirada del lector. Su descripción no es solo un minucioso recuento de los elementos de cada fotografía, sino una reescritura de eso que deberíamos hallar si hemos de contribuir a la rehumanización de los retratados, pues, como señala en su prólogo, el libro tiene un objetivo claro: Azahua imagina el revoloteo de innumerables retratos involuntarios volando hacia el precipicio del olvido como los niños que corren por los campos de centeno en aquella novela de J. D. Salinger, e imagina también, tal y como deseaba Holden Caulfield, que podía evitar la caída de algunos, por lo menos “atraparlos y sostenerlos por un segundo, preguntarles quiénes son, de qué manera fueron creados, por quién, bajo qué circunstancias, cuál ha sido su destino, cómo los ve el mundo y de qué manera lo miran de vuelta”.
Esta es la forma en que la autora nos hace ver a Laura Nelson, víctima de linchamiento en Oklahoma, en mayo de 1911: “De entre los dobleces de su vestido, colgando patéticamente cual títere de hilos cercenados, se asoman pequeños círculos blanquecinos acomodados en secuencia: son los deditos de sus pies acariciados por la brisa fría.” Al narrar cómo los torturadores hicieron las fotografías de sus víctimas en Abu Ghraib, Azahua reprocha que a nosotros, meros espectadores, se nos ahorren los sonidos de aquel momento: “Resulta casi insultante el silencio de las fotografías”, y entonces acudimos a la tortura en Abu Ghraib también en su dimensión sonora gracias a las declaraciones de algunas víctimas para completar las escuetas, mudas secuencias fotográficas: “Podía escuchar los gritos de la gente alrededor, y escucharme a mí mismo gritando”, dice el preso Hussein Mutar. Las argelinas fotografiadas en 1960, obligadas a quitarse el velo para ser identificadas por las autoridades francesas, nos devuelven la mirada a través de una voz narrativa enigmática, plural: “…no solo se mira con los ojos. También se mira con el resto del cuerpo, con las cejas y los labios apretados como puños. Con las arrugas que se juntan alrededor de la boca, como las líneas que antes surgían alrededor del broche que ceñía el velo. Pero hay también las que sonreímos; algunas con inocencia, otras con orgullo, unas más con burla. Mordemos con la vista.” Es justo aquí, en el capítulo dedicado al episodio en que Marc Garanger fotografió el rostro oculto de las mujeres amazigh, donde la autora lleva a la práctica de forma plena lo que Cristina Rivera Garza propuso en su ensayo La Castañeda. Narrativas dolientes desde el Manicomio General. México, 1910-1930: “Para realizar una lectura etnográfica de documentos históricos, habrá que echar mano de las estrategias que, también en términos sociales, se asocian con la ficción.” Zohra Gacem, Cherid Barkaoun, Meriem Sudani “y todas las demás cuyos nombres se han perdido”, como reza la dedicatoria de Retrato involuntario, nos cuentan qué es lo que significaba para ellas llevar el haik, hacerse tatuajes en el rostro, y por qué “liberarlas” del velo no fue sino una estrategia más de la colonización francesa. En estas páginas, Marina Azahua urde una trama en la que los hilos de la historia política, la vida cotidiana y la redención futura se trenzan para crear un tejido cuya belleza y complejidad se asemeja al haik bordado de las protagonistas.
La mirada que sustituye a las imágenes, aunque precisa, es compasiva. La piedad se impone a la frialdad del rigor, pero tampoco ignora la contradicción que implica experimentar un goce estético frente a imágenes que contienen elementos de violencia. Al hablar de las fotografías robadas a la gente después de muerta, la autora examina la belleza que muchos encuentran en el cuerpo laxo de Evelyn McHale sobre el techo de una limusina, donde aterrizó intacta después de haberse lanzado del Empire State; también confiesa su propio enamoramiento hacia el “Obrero en huelga, asesinado” de Manuel Álvarez Bravo, comparándolo con el entusiasmo infantil con que Nellie Campobello describió las “tripitas rosadas” de los muertos de la Revolución mexicana en Cartucho. Sobre esta cuestión, Azahua se pregunta, sobre todo, si el morbo será más reprobable que la indiferencia. Ante la soledad de estos cadáveres, ante el silencio de las víctimas de la violencia de todos los tiempos y lugares, la autora tiene una propuesta para tender un puente distinto entre ellos y nosotros, para traer de vuelta a quienes fueron capturados en tantos y tantos retratos involuntarios: “Podemos comenzar por sostenerles la mirada a los muertos cuando nos observen, verlos de vuelta, ser testigos de su existencia, reconocer su desconcierto y su miedo, pronunciar sus nombres cuando estos existan.” Una tarea que, en la situación actual de nuestro país, se impone cada vez con más urgencia. ~
(Ciudad de México, 1979). Narradora y ensayista, periodista de cine y literatura. Pertenece al colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla.