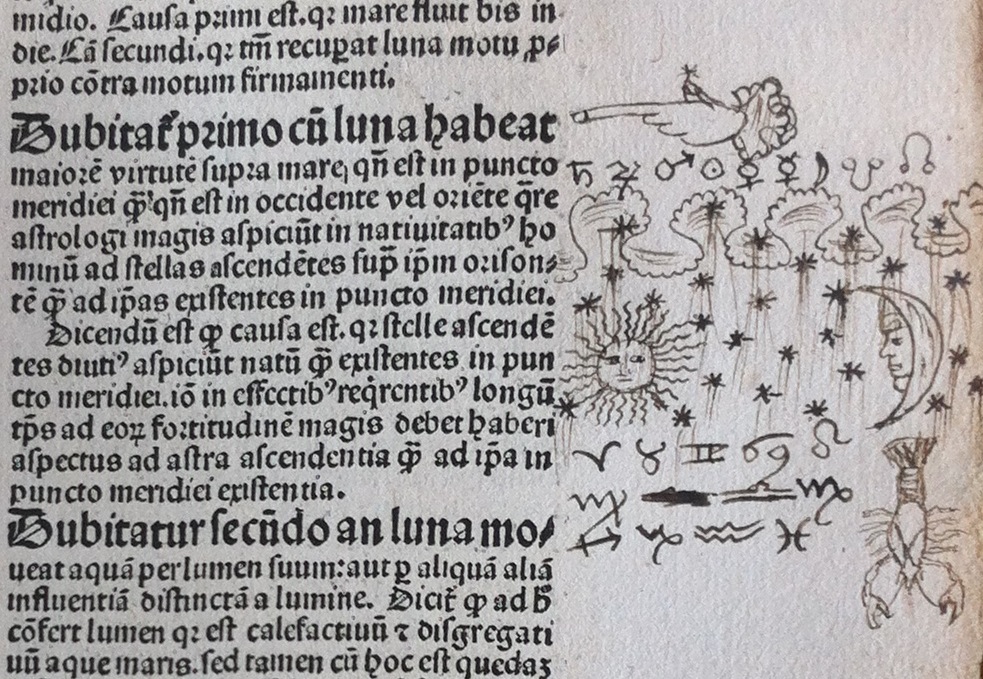Universópolis
1. Da vértigo pensar el pensamiento de José Vasconcelos.
A ver. En principio está el mundo y el mundo está dividido en cuatro pueblos: el blanco, el negro, el indígena y el mongol. A veces domina uno y a veces –durante un parpadeo que puede durar siglos o milenios– rige otro. Ahora reina el blanco. O para ser precisos: el anglosajón. No hay de qué preocuparse: ya será desplazado. Esta vez –la última de las veces– no por otro de los cuatro pueblos elementales sino por una nueva cultura, una quinta raza –“una raza universal, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado”. La raza cósmica.
Esa raza no brotará y proliferará donde descansa el blanco dominante: Estados Unidos. No: surgirá en América Latina, donde sobrevive, de pronto malamente, el blanco latino. Los estadounidenses pudieron habernos derrotado militar, económica y moralmente. Los latinoamericanos pudimos haber cometido la flaqueza de fracturarnos en decenas de estúpidas naciones y de reñir estúpidamente con España. Pero es un hecho que la cópula, el mestizaje, terminará por salvarnos. Al revés de los sajones, melindrosos y puritanos, los latinos se han liado en nuestro suelo con los indígenas, los esclavos africanos y los inmigrantes orientales, así como los indígenas –para hacer el cuento largo– con los africanos, los orientales y los latinos, y los africanos con los orientales, los latinos y los indígenas, y los orientales con los latinos, los indígenas y los africanos. Si no es aquí, ¿entonces dónde “hallará término la dispersión, se consumará la unidad por el triunfo del amor fecundo, y la superación de todas las estirpes”?
Es cosa de tiempo para que se reconozca la superioridad de las razas mestizas sobre las puras así como (en uno de esos saltos propios del genio de Vasconcelos) la del clima caluroso sobre el frío. Cuando eso ocurra, la “Humanidad entera” se mudará al trópico, entre Brasil y Argentina, cerca del Amazonas. Allí se fundará la nueva capital del mundo, Universópolis, “y de allí saldrán las predicaciones, las escuadras y los aviones de propaganda de buenas nuevas”. Allí “la arquitectura abandonará la ojiva, la bóveda y, en general, la techumbre [y] se desarrollará otra vez la pirámide”. Allí “la pobreza, la educación defectuosa, la escasez de tipos bellos, […] desaparecerán” y “las estirpes más feas irán cediendo el paso a las más hermosas”.
Eso para empezar. Después, a la mudanza y el mestizaje seguirá la depuración del espíritu. Hasta ahora el hombre ha titubeado entre dos “estados sociales”: el material y el intelectual –o la violencia o la razón; o la guerra o la política; o la fuerza o la moral. Ya ascenderá y trepará hasta el tercer y último escaño: el periodo espiritual o estético, en el que paseará ajeno al imperio de la necesidad, absorbido por el deseo de belleza. “Hacer nuestro antojo, no nuestro deber; seguir el sendero del gusto, no el del apetito ni el del silogismo; vivir el júbilo fundado en amor, esa es la tercer etapa.”
2. Lo primero, lo más obvio, es el racismo de Vasconcelos. En 1924, mientras retoca el manuscrito de La raza cósmica, es casi seguro que él piensa lo contrario: que es tolerante, ecuménico, y que su libro es un ejemplo de liberalismo porque opone a las teorías de la raza pura, entonces en boga, un elogio del mestizaje. En 1948, convenientemente olvidado su siniestro coqueteo con el nazismo, continúa creyendo, como señala en el sobrado prólogo que añade a la obra, que su teoría de la raza cósmica es el revés de las ideologías racistas. Ahora es bastante fácil advertir, sin embargo, que su fantasía racial no estaba libre de discriminación e intransigencia. Es ya obvio lo que entonces podía ser más o menos confuso: que el contrario de la teoría sobre la superioridad de la raza pura no es la teoría sobre la superioridad de la raza mestiza sino, simple y llanamente, el multiculturalismo. En vez de imaginar la dilución de todas las razas en una, basta con suscribirse al más plano sentido común: aceptar que todos los individuos –“puros” o “mestizos”– son semejantes y que es bueno que coexistan. En lugar de refutar la belleza del ario para celebrar la del mestizo, es suficiente con relativizar los criterios estéticos. De otro modo se acaba firmando, incluso con buena voluntad, frases como esta de La raza cósmica: “Uniones fundadas en la capacidad y la belleza de los tipos tendrían que producir un gran número de individuos dotados con las cualidades dominantes.”
O tal vez lo primero y más obvio es el anacronismo, hoy, de La raza cósmica. Ya el título nos obsequia una antigualla: el término raza para describir lo que desde hace medio siglo –en parte por corrección política, en parte porque se ha demostrado que la variación genética entre humanos es irrelevante– conocemos como etnia o población. Apenas una línea abajo, en el subtítulo, la palabrita misión despide un rancio tufo a mesianismo; y para no ir demasiado lejos: las primeras páginas del libro discuten los –entonces– recientes descubrimientos geológicos que creían confirmar, ay, la existencia de Lemuria y la Atlántida. Para ser honestos, leemos esos fragmentos con la misma sonrisa sardónica, entre sabionda y clemente, con que repasamos las ya insostenibles parrafadas científicas de, por ejemplo, La montaña mágica y con la que los lectores futuros hojearán a los autores presentes. En verdad, nada grave: el costo de ser, de haber sido, intensamente contemporáneo de un momento histórico –y es mejor pagar ese precio que mantenerse al margen.
O tal vez lo primero y más obvio son, sencillamente, las contradicciones. Por ejemplo: condenar a los racionalistas que adoran el fetiche del progreso y actuar, unas líneas después, como el profeta que conoce, a detalle, la ascendente ruta que seguirá la historia. O presumir, cristianamente, de amar todas las razas y olvidar a lo largo del libro al “mongol”, despreciar al indígena, aborrecer al negro (“en unas cuantas décadas de eugenesia estética podría desaparecer el negro”) y adorar al blanco, orgullosamente al latino, avergonzadamente al sajón.
3. Continuar de este modo, despachar arrogantemente el libro –porque es racista, porque es anacrónico, porque es contradictorio–, sería un disparate. Es verdad que Vasconcelos desconcierta, y a menudo exaspera, pero no por ello ha de ser descartado. Al revés: es necesario detenerse e investigar qué molesta, qué sorprende. En principio, su tamaño: Vasconcelos es, francamente, un titán y ya rara vez lidiamos con titanes. En 1925, cuando La raza cósmica se publica en Barcelona, este hombre lleva apenas un año al margen de la Secretaría de Educación Pública, desde donde lanzó la política cultural que marcó nuestro siglo XX; está a cuatro años de embarcarse en una enérgica campaña presidencial; vive como anticipando que mitificará esos meses en El desastre (1938), el tercer volumen de su pentalogía autobiográfica, y todavía no sospecha, no puede sospechar, que terminará arrastrado, en su tronante vejez, por la ira y la amargura. La única constante a lo largo de su itinerario, la única práctica que acompañará invariablemente a su “yo inexhausto”, es la escritura –y nunca como accesorio o divertimento. En su caso la escritura es praxis, política: no está allí para relamerse a sí misma sino, como confesó Vasconcelos a Emmanuel Carballo en entrevista, para “hacer justicia”, para armar a la gente. De ahí la pasión y el trazo grueso de su prosa; las contradicciones; la ausencia de matices; el vértigo. ¿Qué hacer: condenar su desvarío y lamentar que no fuera, digamos, uniformemente clasicista o chatamente liberal? Mejor: aprender a delirar con él.
Extraña, también y acaso sobre todo, el emocionado latinoamericanismo de La raza cósmica. Ahora que Bolívar rima con Chávez y el subcontinente nada más no se parece a Universópolis, cuesta mucho trabajo simpatizar con tal entusiasmo. Más todavía: después de un siglo de milicos y tecnócratas es imposible entender, comprender de veras, la esperanza que supuso para algunas generaciones la tierra de América Latina. Pero, si uno se esfuerza, hay manera de atisbar, entre las líneas de esta obra, algo del brillo de ese sueño, algunos jirones de ese orgullo latinoamericano previo al victimismo y sensualista pero no folclórico. Esos jirones no están en el ensayo que abre el libro. Están en las dos crónicas de viaje que le siguen: una sobre Brasil, la otra sobre Argentina, ambas producto de un viaje oficial que Vasconcelos realizó por Sudamérica entre agosto y diciembre de 1922 –ambas extraordinarias.
El resorte del latinoamericanismo de Vasconcelos es el de Martí o Rodó: Estados Unidos. Ante la amenaza que descubre en el norte, opta, como ellos, por exaltar el sur –pero con más vehemencia que ninguno. Desde luego que no le importa detallar un proyecto viable para América Latina. Tampoco le interesa analizar con precisión, como más o menos intentó Rodó, la naturaleza del adversario. Su propósito es mesiánico: dar consuelo a los iberoamericanos prometiéndoles el reino de los cielos. Asegura: ustedes provienen de las mitológicas y sagradas tierras de Lemuria y la Atlántida. Disculpa: estén tranquilos, no han pecado al mezclarse y multiplicarse. Anticipa: de ustedes será el futuro. Como prueba exhibe, en ambas crónicas de viaje, las bondades que la naturaleza ha regalado a Iberoamérica: ríos, golfos, mares, selvas, pampas, montañas, cascadas, minerales y, claro, ese dichoso fruto, el níspero, “la mejor de las frutas del mundo, sin la cual no ha de considerarse completa en el futuro una verdadera civilización”.
Tan seguro está Vasconcelos del venturoso destino de América Latina que ni siquiera urge a la región a dejar atrás, cuanto antes, sus vestigios “bárbaros” ni a igualar, al menos como táctica defensiva, los logros “civilizatorios” del enemigo. Por el contrario: parecería que Vasconcelos, como ha notado Christopher Domínguez Michael, aspira más bien a anular la dialéctica civilización-barbarie que absorbió a los latinoamericanos del siglo XIX. Ejemplo de ello son las páginas más vibrantes, en verdad excepcionales, de La raza cósmica: esas que relatan el periplo de Vasconcelos hacia las cataratas del Iguazú. Hay que imaginarlo: el hombre acaba de abandonar su oficina en la Secretaría de Educación Pública y ya se abre paso –en barco, en canoa, en coche, a pie, a machetazos– hasta la frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Uno no sabe si es un explorador ordinario, el típico civilizado que desea contemplar morbosamente la barbarie, o si es, por el contrario, un salvaje que busca, entre la maleza, el camino hacia la civilización. Lo más probable es que no sea ninguno de los dos. Lo cierto es que, cuando al fin llega a su destino, lo que encuentra no es ni una ni otra cosa: ni civilización ni barbarie. Es, simplemente es –toneladas de agua cayendo sorda, desaforadamente.
No hay manera de saber si América Latina palpitaba en realidad de ese modo, con la potencia que registra La raza cósmica, o si así la inventaba el exaltado José Vasconcelos. Sólo esto sabemos: que ya no hay promesa, que los latidos devinieron terremotos y que, en vez de Universópolis, tenemos Ciudad Juárez. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).