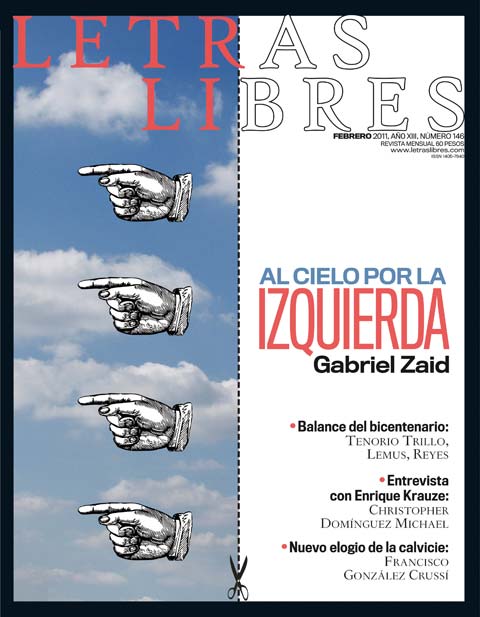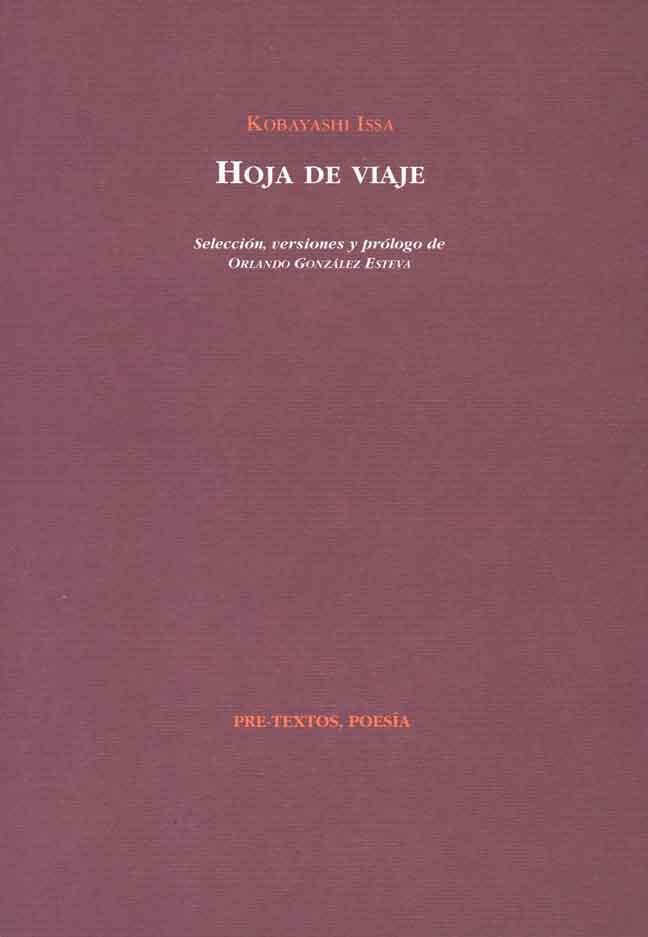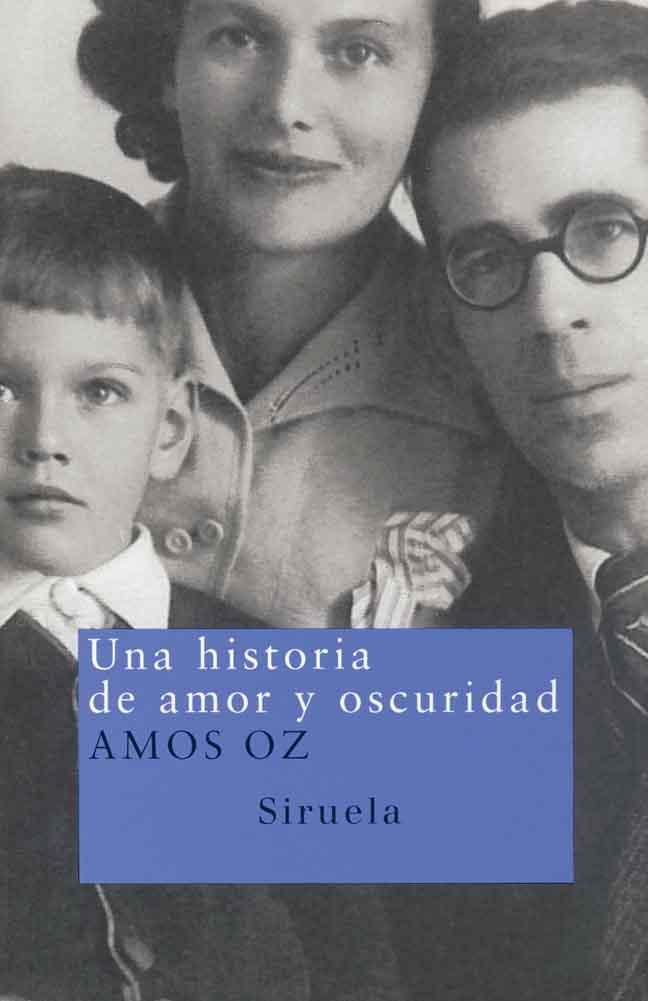Desde que tengo memoria he sentido una atracción especial por los pueblos fantasma: no solo esos que figuran en los westerns como sede del duelo final entre protagonista y antagonista, enfrentados en una calle polvorienta bajo el sol calcinante del desierto, sino también aquellos que por diversas razones han caído en el abandono, la desidia o simple y llanamente en el olvido para conformar una geografía espectral al borde de los mapas privilegiados por el turismo, una actividad que empezó a propagarse a partir del siglo XIX y que hoy se ha vuelto una plaga para la que al parecer no hay remedio. Por fortuna aún existen lugares ajenos al frenesí de la globalización, pequeños enclaves que no destacan en las guías turísticas y que me gusta cazar al salir de viaje. Uno de esos enclaves es Giulino di Mezzegra, ubicado cerca de la frontera italosuiza, en la ribera occidental del lago de Como, entre Lenno y Tremezzo: los pueblos célebres por acoger a la Villa del Balbianello y la Villa Carlotta, dos de las construcciones más distinguidas de esta hermosa región lombarda. Con tan solo cincuenta habitantes fijos según un censo realizado en 2005, Giulino di Mezzegra debe su celebridad no a la arquitectura –se trata de un racimo de casas de vaga fisonomía alpina– sino a un hecho sangriento: la ejecución de Benito Mussolini y Clara Petacci ocurrida el 28 de abril de 1945, un día después de ser arrestados por partisanos comunistas en Dongo, un pueblo en la margen noroccidental del lago que suele arrogarse tan dudoso honor. Vestido con casco y chaqueta de la Luftwaffe en un vano intento por confundir al enemigo, Mussolini vio frustrado su plan de huir a Suiza junto con la mujer que le profesaba una fiel admiración desde joven. (El cuarto de Clara, quien era miembro de una familia romana de clase alta, estaba lleno de retratos del Duce.) Luego del fusilamiento, los cadáveres de los amantes para los que la edad no había sido obstáculo –él tenía 61 años, ella 33– fueron trasladados en camión a Milán y colgados cabeza abajo en la plaza Loreto, donde una multitud enardecida acabó por mutilarlos. Horror con horror se paga.
El desasosiego que me invade al mirar las fotografías de estos cuerpos similares a productos en una vitrina de carnicería se acentúa al caminar por la carretera que une Tremezzo con Lenno: villas palaciegas, señoriales, se alinean en un desfile de damas desvencijadas que me remite al cine giallo de Dario Argento. La mayoría de las mansiones y hasta los hoteles junto al lago tienen las ventanas cerradas, prueba de que el verano ha concluido y cede paso al otoño; hay, sin embargo, ropa puesta a secar en ciertos balcones como una tenue evidencia de que la humanidad no ha renunciado del todo a esta zona. La impresión de vacío me acompaña al entrar en Giulino di Mezzegra, donde la ejecución de Mussolini y Clara se reduce a señales que anuncian discretamente: Fatto storico. Site of historical event. 28.04.1945. Esta discreción –esta reserva ante un hecho que aún genera emociones ambiguas entre los habitantes– se transmite al pueblo entero, que desde su calle principal permanece sumido en una quietud o más bien una inquietud que crece mientras me alejo de la plazoleta llamada apropiadamente Piazza 28 Aprile 1945 y subo al sitio del fusilamiento. Durante la ascensión veo un ajado balón de futbol en un porche, una piscina inflable con agua estancada en el patio de una casa con los postigos clausurados: un gesto de reclusión que domina el lugar. Oigo voces que surgen de algunas residencias, ráfagas de música que mueren tan pronto como nacen, pero casi no encuentro gente en las callejuelas ni en las propiedades. El silencio ha comprado el pueblo y por eso se pasea a sus anchas, amo y señor de la comarca.
El monumento que conmemora la muerte de Mussolini es una simple cruz negra empotrada en el exterior de una finca que tiene el portón cerrado –por supuesto– y la señal que he aprendido a asumir como un rasgo típico de esta región: Area videosorvegliata. Algo, en efecto, me vigila, una presencia que sofoca los sonidos como una mano colocada de golpe sobre unos labios: es la presencia del pasado. La humedad aumenta la sensación de amordazamiento que prevalece en Giulino di Mezzegra; una sensación que cristaliza en las calles surcadas de vez en vez por un automóvil sigiloso, en las frases apagadas que intercambian los pocos habitantes con que me cruzo. El aire está en suspenso al igual que el agua en la piscina inflable; la soledad y la decrepitud cubren el mediodía como un domo translúcido. Este lugar, lo comprendo, vive amordazado desde aquel 28 de abril en que los disparos de los partisanos instauraron un toque de queda para siempre. En la cruz que ostenta el nombre del Duce y la fecha de su fusilamiento en letras doradas no hay cabida para Clara Petacci: ella es apenas otro recuerdo penoso en los anales de este pueblo taciturno. Solo hasta que salgo de Giulino di Mezzegra rumbo a Lenno, caminando de nuevo por la carretera, logro deshacerme de la mordaza impuesta por los fantasmas implacables de la historia. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.