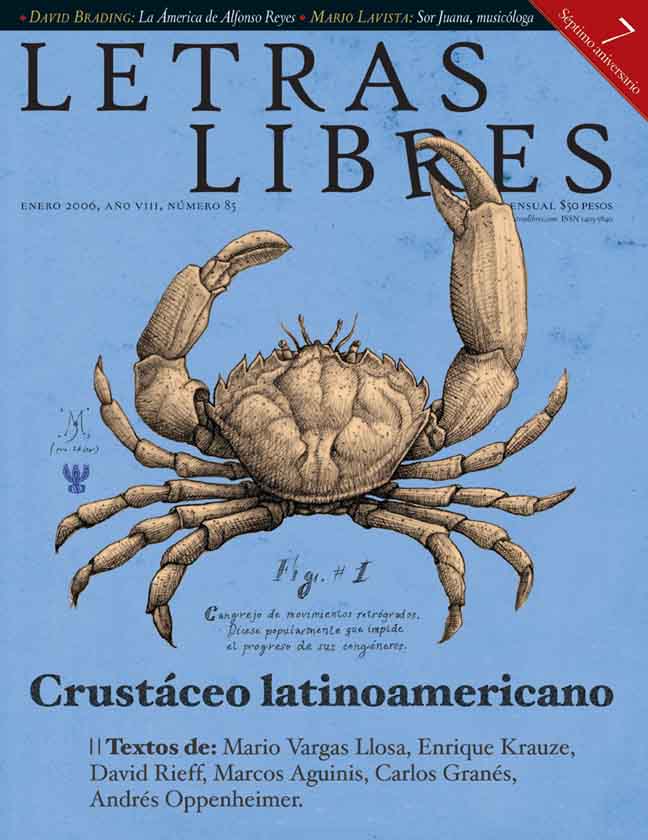Jorge no nació en 1866. No el año de publicación de los primeros capítulos de Crimen y castigo. Jorge no se vio obligado a abandonar sus estudios universitarios por falta de kópeks. Jorge ni siquiera lleva kópeks en el bolsillo, y tampoco ha cursado la universidad. Jorge no vive en un cuartucho inmundo ni come lo que una criada le da por compasión. Jorge no se llama Rodión Raskólnikov, pero lleva dos semanas tratando de pronunciar correctamente ese nombre. A veces por las noches, cuando el insomnio no le permite dormir, separa las sílabas y las pronuncia despacio, ordenada y desordenadamente, sin conseguir pronunciar Raskólnikov. Separa las sílabas e intenta acomodarlas como cuadros de un cubo de Rubik. Vaya complejidad, piensa, sin conseguir articularlo. ¿Puede esta torpeza verbal ser motivo para matar a una anciana? Jorge no está acostumbrado a los nombres complicados y, mucho menos, a éste. Sin embargo, algo lo ha arrastrado ahora, de pronto, hacia los nombres extravagantes; por ejemplo, Aliona Ivánovna. Algo lo ha acercado a las ancianas como Aliona. Jorge se ganó la confianza de algunas ancianas. Las acompañó a dar un paseo, las llevó a comprar el pan y las condujo hasta sus casas. Jorge ha matado a varias ancianas, ninguna de ellas usurera. Matar sin robar, sin llevarse nada. Matar por matar. Las razones por las que Jorge ha desnucado a esas ancianas achacosas, al borde de la muerte, es tan incomprensible como quien compite por armar un cubo de Rubik en menos movimientos. Jorge no se apellida Raskólnikov, y tampoco se llama Jorge. No sabemos cuál es su nombre, aunque, sabemos, su padre se llama Fiódor.
Aunque también podríamos creer que en su familia no hay nadie con ese nombre. Las autoridades nacionales lo han nombrado “el mataviejitas”, y un mote tan poco agraciado nos hace pensar que tampoco hay un Fiódor avispado en el Poder Judicial. En un extremo que a Raskólnikov nunca se le ocurrió, este hombre viste como enfermera y se hace llamar Ana. Ana ha mostrado talento para desconcertar a la ley con sus movidas. Por ejemplo, la policía ha irrumpido en diversos centros nocturnos frecuentados por travestis para recolectar huellas digitales, sin encontrar pistas. Dos años de asesinatos y las conclusiones siguen siendo desordenadas: cuadros rojos, amarillos y verdes del mismo lado. A diferencia de Raskólnikov, quien dio muerte a la usurera con un hacha, Ana ha utilizado como armas letales aquello que reposa en las estancias de sus víctimas. Armas letales como, por ejemplo, una pantufla. O el cordón de la bata de dormir, unas medias, el cable de la televisión, una andadera; armas ingeniosas en manos de Ana. Ana, la enfermera que va tras las abuelas solitarias, más cercanas al otro barrio que a éste, para anticipar la muerte, acaso un par de años, o quizá para probarse a sí mismo que es un hombre poderoso, capaz de violar las leyes e ir contra el flujo moral. Importa lo mismo conocer sus razones que conocer al campeón mundial del Rubik. No obstante, tenemos noticia de su fijación por la senectud. Por dejar huellas digitales en la bolsa de pan, en el quijote de lladró, en el piano, en el televisor, en algún sillón forrado de plástico. Ana no roba, sólo mata octogenarias.
Ana se ha escapado de un libro. Ana: un asesino que ha saltado de las páginas de Crimen y castigo. Un brinco de la ficción a la vida. Si Dios ha creado el mundo con veintidós letras del alfabeto, ¿no podría Dostoievski, con sus seiscientas páginas, darle vida a un asesino? ¿No podrían desplegarse los autores, sus creaciones? Y con ello se multiplican las posibilidades. Si Raskólnikov pulula por las calles, ¿cuántos otros personajes estarán vagando por ahí? ¿Cuántos más pidiendo la hora a un desconocido o levantando el pulgar a un taxi? Ganas de tomar el teléfono, y no El guardián entre el centeno, a la mitad de la noche, para salir por un trago con Holden Caulfield. Ganas de que Elisabeth Costello toque a nuestra puerta y no en una de las novelas de Coetzee. Ganas de cometer alguna infracción con el auto para llamarle a Joseph K., quien amablemente podría acompañarnos al ministerio público, aligerando con sus anécdotas el camino. Ganas de ladrarle a un niño en el parque, a Carlitos de Las batallas en el desierto para desconcentrar sus pensamientos amorosos. Con hambruna, consultar a Toru Watanabe para pedir sushi y no salivar leyendo Tokio Blues. Hablar de desamor con Arturo Bandini, preguntarse, entre copas, si el último amor todavía nos quiere, y, conversando entre risas, olvidar que Bandini es de Fante. Llevar en la agenda estos teléfonos, llevar otros por si hacen falta. Mezclar por igual los números de los amigos y de uno que otro personaje ficticio. Confundirse entre la realidad y la ficción.
Confundirse, sí. Saber que de vez en cuando esos personajes figuran en la televisión, o que por amor se sumen en la silla de una cantina, o que rompen un vaso en el nombre de un chiste. Confundirse entre la lectura y la vida como un daltónico con el verde y el rojo. Poder confundirse sin titubeos. Leer las noticias y creer que algún personaje se ha fugado de un libro o al leer un cuento reconocer a un amigo, mezclar los cuadros como quien desordena un cubo de Rubik. Nunca estar seguros de que al cerrar el libro los personajes descansan. –
Western gastronómico: duelo de carnes en Manhattan
Un par de visitas a dos de las steakhouses más famosas de Manhattan
Un clásico en movimiento
Hace ya varios años, hacia finales de 1987, poco tiempo después de que en España apareciera el Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a…
El mito del Estado mestizo
Joshua Lund El Estado mestizo. Literatura y raza en México Traducción de Marianela Santoveña Ciudad de México, Malpaso, 2017, 264 pp. Basta leer la primera frase de El Estado mestizo…
Maja Ratkje: posesión
En un pasaje de The Pervert´s Guide to Cinema, el filósofo esloveno Slavoj Zižek reflexiona acerca de la condición post-orgánica de la voz. Mientras las clásicas escenas de El exorcista, Das…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES