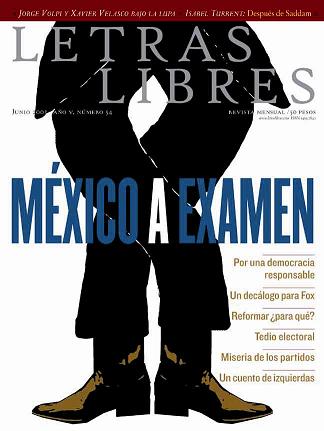De abrigo negro abotonado hasta el piso, el entrecejo fruncido como quien piensa mucho, y con la carga que implica tener el rostro de Keanu Reeves y el deber de aparentar respetabilidad, Neo, el Elegido, hace en Matrix: recargada una reaparición triunfal. Ya no es el hacker con cara de tonto a quien en el primer capítulo de la trilogía se le había revelado su naturaleza mesiánica; ahora es un líder con cara de serio que debe ejercer su Destino aunque aún no lo comprenda bien. Por lo pronto —nos deja muy claro— sabe dar peleas inefables, detener con la mente balas y Sentinelas (máquinas como pulpos pero mucho más preocupantes) y, cuando a veces recuerda que puede ahorrarse estas dos molestias, toma un poquito de impulso y sale disparado al espacio como un Superman de sotana (o, si se quiere perfeccionar la imagen, como Mary Poppins a propulsión).
Pocas veces un personaje y su imagen logran ser una alegoría tan exacta —y, lo mejor de todo, involuntaria— de la condición que tras bambalinas se ha apoderado de su autor; en este caso, de sus autores —Andy y Larry Wachowski—, que para efectos de culto se funden, como los hermanos Coen, en una entidad genial. El dúo que en 1999, el año en que se estrenó Matrix, aún representaba para la Warner Bros. un alto riesgo de inversión, vuelve ahora glorificado por el rotundo éxito comercial de su película, el respaldo crítico que le mereció la incuestionable sofisticación intelectual de su argumento y, sobre todo, por el calificativo de renovadores de la tecnología cinematográfica. Sin mucho margen para la discusión, puede decirse que, en sincronía con el final del siglo, el cine contemporáneo se divide en antes y después de Matrix.
Quizá fue ésa —la conquista simultánea de terrenos bien demarcados— la condición que volvería imposible la repetición del fenómeno Matrix. Y es que por lo menos dos de los terrenos —el de la sofisticación intelectual y el de la revolución técnica— difícilmente admitirían una réplica en la misma proporción y con el mismo grado de interés. El éxito comercial, como suele ser, era la única garantía a priori.
La tentación a la que cede Matrix: recargada se reduce a tres simples palabras: ostentación, ostentación y ostentación. O, para ser más justa, a un despliegue impúdico de la importancia propia (que, hay que decirlo, en el caso de los Wachowski no es poca ni está mal colocada). Bastaba que platónicos, freudianos, kantianos, lacanianos, budistas, críticos del capitalismo, cristianos y los cada vez más legitimados teóricos de la conspiración concedieran a los Wachowski el acierto de difundir su doctrina a través de una manifestación popular, para que con mucha licencia y quitados de la pena los personajes de una segunda parte se enfrascaran en alegatos apenas vaciados en diálogos sobre, por ejemplo, el libre albedrío y la responsabilidad de elección. (En la primera parte —y más si se compara con el guión— se nota cómo los Wachowski, en días lejanos de sabiduría y modestia, evitaron la verbalización de conceptos con su nombre y apellido.)
En aquella Matrix a secas, la sola toma de conciencia de los personajes de vivir en un mundo falso, creado para engañar sus sentidos, y la consecuente pregunta sobre la naturaleza de lo real, planteaba más preguntas de las que muchas secuelas habrían podido responder. En Matrix: recargada la trama se desplaza hacia un motivo temático tan convencional como es la liberación de la última ciudad habitada por seres humanos a cargo de los tres protagonistas Neo, Trinity (Carrie-Ann Moss) y Morpheus (Lawrence Fishburne), y reduce la preocupación filosófica a un encuentro con el Arquitecto de la matriz: un señor con aires a Sigmund Freud que demasiado rápido le explica a Neo que incluso la esperanza y la creencia en una profecía de liberación son defectos de un programa que ya corre en su sexta versión. (El brillante teórico esloveno Slavoj Zizek, exégeta de Lacan a través del cine popular, apostaba hace un par de años a que las secuelas de Matrix explorarían la posibilidad de que hasta la ciudad de Zion fuera otra ilusión más generada por la matriz; una hipótesis que se esboza en el encuentro entre Neo y el Arquitecto, pero que a favor de la acción y las patadas se queda en el nivel de trazo.) Neo acepta contrariado la noticia y, sin darle mucha meditación, opta por defender su amor por Trinity y —lo sabíamos— por seguir enfrascándose en peleas y batallas imposibles. Basta mencionar esta oportunidad despericiada para dar una pista de cuál es la verdadera apuesta —ganada al público, y con creces— de Matrix recargada y para saber en dónde, al fin y al cabo, corresponde colocar los halagos a la hiperestilizada segunda versión.
Que el número de tomas con efectos especiales haya crecido de 412 a más de mil de la primera a la siguiente parte; que haya sido necesario crear una manera de filmar el tiempo (la memorable imagen de balas en movimiento y girando la perspectiva de la cámara a 3600), y que en cada toma de un actor se haya utilizado un sistema paralelo de captura de movimientos y gestos de sus rostros para una reconstrucción virtual paralela a las tomas reales, son datos sin sentido para quien no compruebe su impresionante, muy impresionante, traducción visual. La pelea de Neo con cien clones de agentes Smith (que requirió de doce dobles y una coreografía de cinco minutos y medio para Keanu Reeves), la persecución de autos en la autopista (que tomó más de un año de preparación por un equipo destinado sólo a ello) y la exhaustiva vista de la chabacana ciudad de Zion, el último reducto de vida humana sospechosamente parecido a un escenario de película, serán la compensación obligada a quien considere que una secuela equivale a una promesa de saciedad.
La pregunta que queda en el aire —y que difícilmente se responde cuando ni siquiera la película misma ofrece una respuesta a su propio conflicto, sino que la pospone descarademente hasta Matrix: revoluciones— es si el paso dado por los Wachowski con el estreno de la primera parte se dio también, con esta secuela, en la misma dirección, o si retrocede hacia nociones más burdas de la representación del caos. Uno se inclina por la segunda opción. Cuando, en sus primeras etapas, Susan Sontag vinculó el cine de ciencia ficción con la “estética de la destrucción”, la escritora acusaba al género de estar cometiendo una simplificación moral que despertaba en el espectador el deseo de una “guerra buena” entre el bien y el mal. A fin de cuentas, continuaba Sontag por el año 1965, el desastre se representaba como una fantasía extraordinaria que lo dispensaba a uno de tomar una decisión moral. En su primera parte y 34 años después, Matrix parecía sepultar el esquema de Sontag: la fantasía de esa película no era extraordinaria sino paranoica (se gestaba desde el interior de la normalidad —la matriz— y no al contrario), el horror provenía de la apariencia de absoluta cohesión, no del estallido o derrumbe, y, lo más importante, el individuo se confrontaba con la decisión más dura e importante de su vida: la conciencia o la ignorancia de su condición de esclavo —la pastilla roja o la pastilla azul, el hecho de saltar o no saltar a la madriguera del conejo.
Con sus muchos personajes añadidos —tantos y tan prescindibles que no encontraron su lugar en estas líneas—, todos flanqueados hacia el bien o el mal y vestidos de látex brillante, la guerra en Matrix: recargada se hace inevitable y desprovista de dilema moral. Una vez más el enemigo es Otro, y se pierde, como siempre, mucho tiempo en combatirlo. Otra vez el desastre es evasivo, estruendoso y muy alejado de la realidad impostada que, nos decían los Wachowski en un primer momento, era el peor enemigo por temer.
Y quizá nada de eso sería tan grave ni tan desalentador si no fuera porque la experiencia de una película “estimulante” —tan congruente, pues, con la idea de una película de acción arquetipo— es en sí misma tan parecida a una película matriz: sin duda muy placentera, pero hecha para contenernos mientras otros extraen de nosotros lo que de nosotros importa. La sensación es la de tomarse una droga de conocimiento por otra de recreación; en vez de la capsulita que a la vez que cine en estado puro prometía precisión y sustancia, parecería que alguien nos diluyó en el vaso el contenido de una pastillita azul: una dosis de entretenimiento de la mejor calidad concebible, pero cortada con anfetaminas para que el efecto —o su resonancia— no parezca agotarse jamás. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.