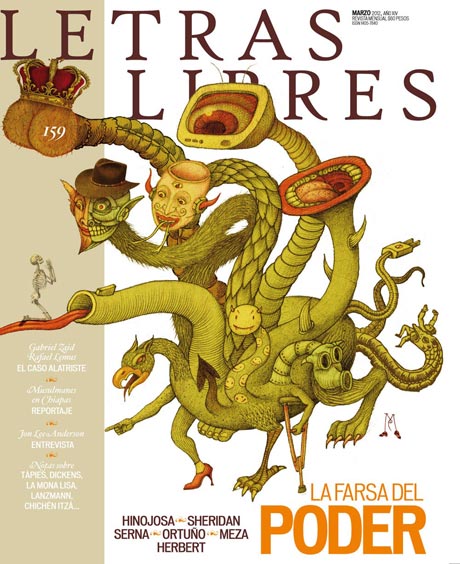para Carlos Pellicer, él sabe
Días atrás, un suceso de poca trascendencia, como los que suelen pasar todos los días, me regresó a mi muy lejana juventud. Fue el amable gesto de un exprofesor de la preparatoria el responsable de fundir tiempos y modificar un poco las vivencias del día, de un día como todos los otros días, de un momento como cualquier otro momento. El gesto, además de amable, fue sencillo.
Luis Alberto Vargas fue mi profesor de anatomía en 1969. Formaba parte de una camada de jóvenes e inteligentes docentes cuya presencia nutría la inmensa sabiduría de los viejos maestros, muchos de ellos refugiados españoles. El brío y la alegría de los jóvenes, aunados a la experiencia y a la tristeza del destierro, resultó ser una combinación inmejorable. La necesidad de rebelarse, la urgencia de cuestionar y el compromiso ante la duda eran unas de las monedas de los profesores jóvenes. La sabiduría acumulada por los años y los sinsabores provenientes de la tragedia del destierro, a la postre transformados en lucha, eran unas de las caras de los maestros españoles. La mezcla devino magnífico caldo de cultivo.
Creo que en ese tiempo Vargas estudiaba la carrera de medicina. Desde esa fecha, ahora muy remota, he coincidido con él en dos o tres eventos y hemos participado como asesores en una o dos tesis. No más. Los números, quizá un tanto desdibujados e inexactos, a pesar de ser pocos, reflejan el paso del tiempo. La fuerza del olvido es una amenaza constante. Escribo fuerza del olvido para reafirmar cuán endeble es la memoria y cuán rápido puede borrarse lo que alguna vez fue parte imprescindible de la persona. Los pequeños encuentros no deberían deslustrar los significados de los actos pequeños. Como el del profesor Vargas. Como el de los amigos que aun cuando nunca llaman siempre están.
Mi profesor de la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México copió de The New Yorker, de diciembre de 2010, un artículo de Joyce Carol Oates, “A widow’s story”. En una tarjeta de presentación escribió: “Para Arnoldo. A quien le interesará el artículo”. Cuando me entregó la fotocopia, su prisa, supongo que acudía a consulta con un colega, aunada al apremio de mis pacientes, solo permitió intercambiar algunas palabras.
Infiero que Luis Alberto sabía de mi vecindad con su médico; infiero también que se tomó la molestia de copiar el artículo con la intención de dejármelo ese día. Esas inferencias trascienden la rutina de la cotidianidad: nunca intercambiamos nada y solo hemos hablado cuando alguna circunstancia académica nos ha reunido. Los (muy) enjutos contactos con Vargas, en la universidad o en algún programa de televisión en el cual ambos participamos, se han relacionado con el tema del bien morir o de la muerte.
El texto de Oates es una elegía a su marido recién fallecido. Es un repaso de los significados del dolor, donde la pérdida, la angustia, la vida que se va, la muerte que llega y la zozobra se apoderan de los días de la escritora. El texto cala; el desasosiego penetra: Oates habla de la vida sin su marido como preámbulo de una vida desconocida y de la pérdida de una gran amistad. El ensayo toca y expone otros problemas: alerta contra el mal de la rutina y advierte contra el peligro de lo asumido. La vida que se va ante la frustración de quien nada puede hacer para detenerla exhorta en contra del terrible mal de la rutina. Es, a la vez, una invitación para escuchar lo que no se escucha y para cultivar la capacidad de sorprenderse. Si la rutina sepulta, la incapacidad de sorprenderse hunde.
En su espléndido libro In the name of identity (traducido del francés por Barbara Bray, Penguin Books, 2003), Amin Maalouf, escritor libanés afincado en Francia, acuña el magnífico término “genes del alma”. Con ese concepto se refiere a los componentes de la personalidad que nos son innatos, es decir, marcas con las cuales se nace. El vínculo con una provincia o una vecindad, con un equipo deportivo, con un grupo de amigos, con una comunidad cuyas pasiones sean similares, con personas con las mismas preferencias sexuales o las mismas incapacidades físicas, con un párroco, o con un grupo que tiene que luchar contra la contaminación, son, entre un sinfín de posibilidades, situaciones que se alimentan y se viven de otra forma, una forma “más humana”, cuando los “genes del alma” se expresan.
Los “genes del alma” son similares a la fraternidad que se cultiva en las calles, en sus aceras, en sus baches, en sus irregularidades, con los gises cuando al trazar las canchas de futbol dejan huellas, construyen memorias e inventan un sinfín de juegos. Ese hábitat deviene la “genética de la calle”.
A los genes de Maalouf (es una pena que sus escritos e ideas no puedan modificar nuestro mapa cromosómico) agrego la sabiduría que se aprende en la calle, en especial, la amistad. Pena similar a la falta del árbol genético de Maalouf es la “pereza” de nuestro mapa cromosómico: ¿por qué no incluyó la naturaleza, dentro de su inmenso repertorio, genes codificadores de la fraternidad, de la ética, de la prudencia, de la lealtad y de todos los etcéteras que hacen de las personas seres humanos?
Los “genes del alma” tienen su correspondencia en las calles de la infancia, cercanas y formadoras; gracias a ambos se aprende el valor y la trascendencia de la amistad. Gracias a ellos, a las calles de la juventud, se escucha acerca de Montaigne y de su ensayo Sobre la amistad.¿Dónde, si no es gracias al inmenso abanico labrado en las letras que conforman la palabra amistad, se aprenden los tiempos perfecto e imperfecto del verbo amistar?
En Sobre la amistad, el padre del ensayo reflexiona sobre la bendición de la amistad. Entresaco tres ideas: “El último extremo de la perfección en las relaciones que ligan a los humanos reside en la amistad”. Segundo: “Lo que generalmente llamamos amigos y amistad no son más que vinculaciones logradas a base de algún interés o por azar, por medio de los cuales nuestras almas se relacionan con ellas. En la amistad de la que yo hablo, las almas se entrelazan y vinculan con otra, por medio tan íntimo, que se disuelve y no existe forma de reconocer la trama que resume”. Por último, en uno de sus pasajes más conocidos, Montaigne argumenta: “El afecto hacia las mujeres, aunque se produzca por elección, tampoco puede compararse con la amistad. Su fuego, lo confieso, es más activo, más fuerte y más violento. Pero es un fuego temerario, inseguro, ondulante y distinto, fuego febril, sujeto a accesos e intermitencias, y que no se apodera de nosotros más que por un lado. En la amistad, por el contrario, el calor es generalizado, igualmente repartido por todas partes, atemperado; un calor constante y tranquilo…”.
Un calor que se nutre sin presiones, se teje sin obligaciones, que ensambla alegrías y tristezas, encuentros y desencuentros, amores y desamores, un calor incesante, en ocasiones irreemplazable. La amistad se urde sin la conciencia de cumplir, sin la necesidad de sumar o restar, sin la obligación de satisfacer, con el compromiso de decir. La verdad es parte consustancial de la amistad. Aunque duela, no puede esquivarse ni enmascararse.
• • •
La modernidad no modifica la esencia de la amistad. Las razones de la amistad son inmodificables. Inherente a la condición humana es la amistad. La intimidad de la persona, para forjarse y enriquecerse requiere amigos. Lo que dejan y dicen, las alabanzas y las críticas son siempre imprescindibles. Cuando no hay mirada ni voces ni testigos ni manos, uno deja de ser; sin la mirada de otro, el movimiento es enjuto y la construcción es magra. El presente, más complicado, más ríspido y más apurado que el pasado, puede alterar un tanto las ligas entre las personas pero no el meollo del vínculo. La simienza siempre está. Es cuestión de voltear, de voltear (otra vez) como sinónimo de mirar, de escuchar y de ojear hacia atrás.
La modernidad puede alterar la disposición pero no la intensidad. Los tiempos apurados modifican los diálogos, atentan contra el arte de hacer nada y contra el placer de charlar. Sin embargo, el apego, como forma de tocar la vida, no cambia. Las manos compañeras, las palabras calurosas y los pequeños detalles siguen siendo tan importantes como antaño. Detener la arrogancia y la brutalidad de la tecnología es imposible; bregar por la amistad puede ser un pequeño antídoto contra esa nueva forma de opresión. Basta comparar los dermatoglifos de hace siglos con los actuales para entender que la esencia es idéntica. La amistad se cultiva en los roces de la piel, en el contacto de las manos, en las huellas que dejan las manos del compañero. No importa que el tiempo huya; quedan la esencia, los diálogos, la amistad.
Lo que sí modifica la modernidad es el tiempo disponible para habitar la vida del amigo. Trastoca también, por la prisa que todo constriñe, la escucha, el “tiempo sin horario” y las posibilidades de compartir el ocio u otros placeres mundanos. Fotocopiar un artículo y obsequiarlo, dejar en casa del amigo algunas frutas del jardín casero, coger el teléfono para preguntar sobre la madre enferma y caminar por las calles con el perro de los hijos son placeres invaluables. Detrás de ellos subyace la amistad. Acciones mundanas y triviales. Fragmentos de la vida leve, porciones de los “genes del alma”, de la “genética de la calle”.
La amistad, siguiendo la idea de Maalouf, conforma algunas partes de nuestra identidad; así como algunas porciones de la identidad se modifican, algunos rasgos (lecturas, tiempos, gustos) de la amistad evolucionan. Esos cambios enriquecen. Muchas preguntas acerca de la propia existencia y de los dilemas existenciales se resuelven gracias a la compañía del otro, de ese otro que le da voz a nuestra existencia y presencia a la amistad. Epicuro, ducho en los valores del ser humano, aseguraba que “de entre todos los medios con los que cuenta la sabiduría para alcanzar la dicha en la vida, el más importante, con mucho, es el tesoro de la amistad”.
La amistad no es prescindible. Es un bien emparentado con la empatía. Se aprende en casa, en la escuela, en la calle. No se nace con ella. Sin duda, entre los “genes del alma” y los “genes de la calle”, la amistad posee un lugar preeminente. Desde la fotocopia del artículo de Oates, hasta la sabiduría de Montaigne, sin olvidar que en ocasiones lo banal no es banal, la banca del parque, la borra de la taza de café, el sacapuntas, el recado en el parabrisas y el arte de recordar los avatares del otro son guiños de amistad. Recrearlos y alimentarlos enriquece y acerca. Lo banal puede no ser banal. Hacia el final de la vida, cuando la muerte se asoma, cuando lo común parece trivial, rutinario, lunes o sábado, soleado o frío, un nuevo día, como los de siempre, puede ser todo. Del jamais vu al déjà vu.Hacia el final de la vida, lo que parecía trivial se convierte en fundamental y lo banal en vestimenta imprescindible para afrontar ese trance. Lo banal arropa.
Entre líneas, al releer a Oates y al recordar las pelotas de la infancia, las expulsiones de la lejana preparatoria, la certeza del cobijo de los amigos y el convencimiento de que al lado de los compañeros nada malo podría suceder, emergen voces, regresan recados, suenan palabras, se apersonan muertos. ~
(ciudad de México, 1951) es médico clínico, escritor y profesor de la UNAM. Sus libros más recientes son Apología del lápiz (con Vicente Rojo) y Cuando la muerte se aproxima.