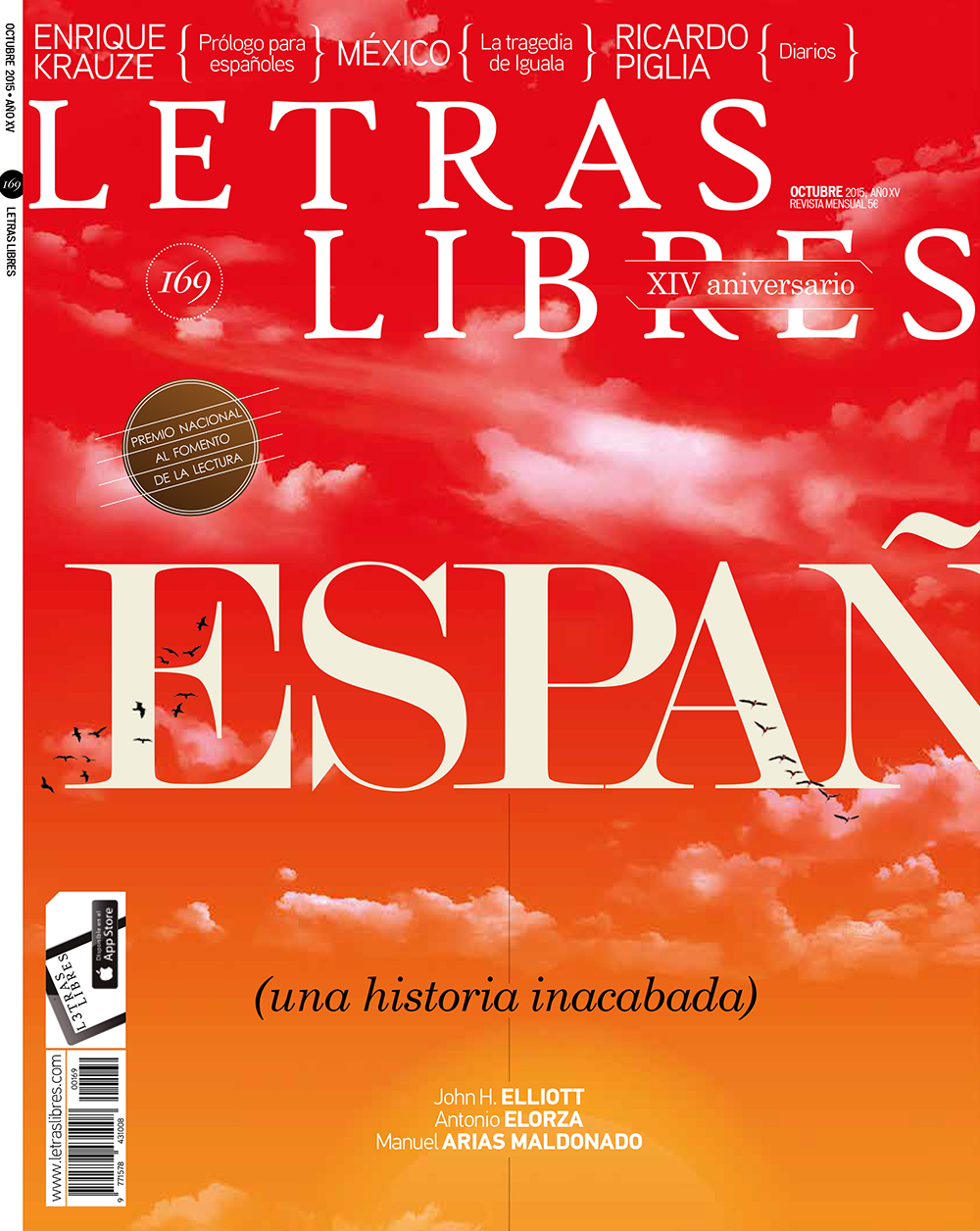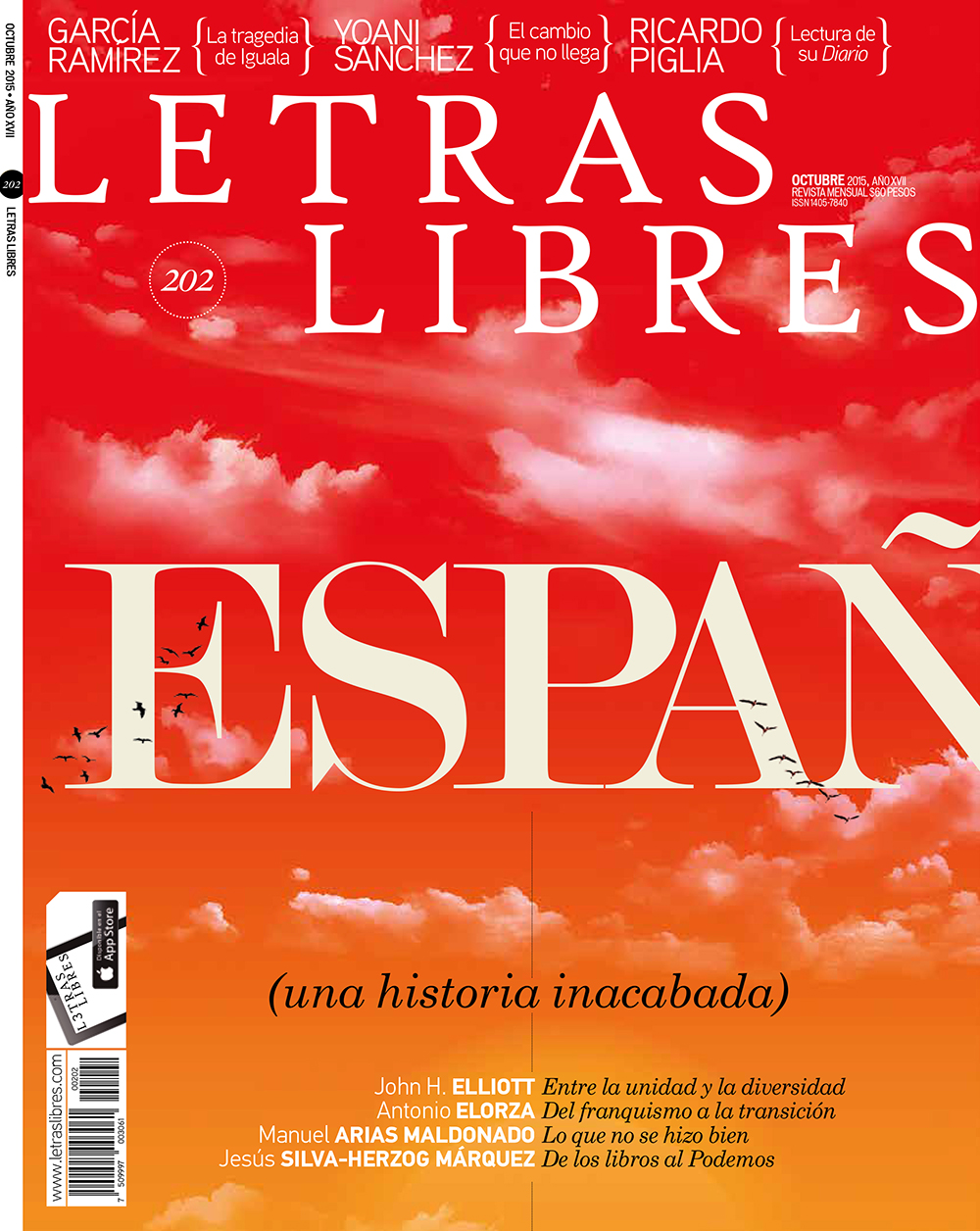En un lapso de tiempo asombrosamente breve, España ha pasado de ser considerada un éxito a tenerse por un fracaso: si encarnábamos una democratización ejemplar, ahora simbolizamos su reverso fallido. Sobre todo, a ojos de los propios españoles, cuya autoestima ha sufrido un bust paralelo al de su economía. ¡Todo era mentira! Aunque bien pudiera tratarse de un efecto óptico pasajero que no hace justicia a los avances experimentados por una democracia joven –o tardía, según se mire–, ahora mismo está asentada la convicción de que una reforma constitucional de envergadura es insoslayable, sea cual sea el resultado final del proceso político llamado a darle forma precisa. Por eso, el diagnóstico sobre el pasado cuenta más que nunca para el futuro: la forma en que percibamos los errores de la sociedad española desde la reinstauración de la democracia condicionará el sentido de su reforma venidera. Y es precisamente aquí donde surge un riesgo epistémico sobre el que conviene advertir, antes de empezar a componer ningún memorial oficioso de equivocaciones.
El riesgo es pensar que todas las disfuncionalidades de nuestra democracia obedecen a un problema de diseño. Si así fuera, bastaría con cambiar su configuración institucional para hacerla funcionar adecuadamente. Sin embargo, nada hay de exótico en la Constitución de 1978. En realidad, esta consagra instituciones homologables a las de democracias de mayor calidad, singularmente la alemana, cuyo texto constitucional de 1949 fue tomado como referencia –mutatis mutandis– por los llamados padres de la Constitución. Naturalmente, es comprensible que el neorregeneracionismo surgido en España en los últimos años ponga el acento en el cambio de normas, instituciones e incentivos: estos admiten la planificación racional, a diferencia de una cultura política menos susceptible de enmienda concertada. Y ciertamente, así debe ser: el debate reformista es mayormente un debate sobre el diseño institucional. Sin embargo, cualquier vistazo a nuestra historia reciente debe prestar también atención al estilo político que ha predominado en el uso de esas instituciones, así como al modo en que la cultura política prevalente ha condicionado su desarrollo. Digamos entonces que no basta tener un Tribunal de Cuentas, sino que es necesario tomárselo en serio. Y en un sentido distinto, es conocida la importancia extraordinaria que la doctrina del Tribunal Constitucional ha tenido en el diseño progresivo del Estado de las Autonomías solo esbozado por la Carta Magna.
Dicho esto, la tarea de identificar los principales errores de la democracia española en su renovada trayectoria posfranquista presenta no pocas dificultades de orden metodológico. Por una parte, es fácil incurrir en una falacia retrospectiva que minusvalore las dificultades existentes en el momento en que dejó de hacerse aquello que ahora creemos que hubo de hacerse, o que pasemos por alto que había otras cosas que hacer, acaso más importantes que las que se hicieron. Ni el capital político de los gobiernos es infinito, ni las sociedades pueden concentrarse en demasiados asuntos a la vez. Por otra, hay que evitar caer en el narcisismo derrotista que clasifica como males exclusivos de nuestra povera patria aquellas patologías que podemos encontrar también en otros países. Así, pocos fenómenos son más recurrentes en términos comparados que la cultura del pelotazo exaltada por Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía, a mitad de los ochenta: Deng Xiaoping había dicho a los chinos unos años antes que enriquecerse es glorioso, y lo mismo aconsejó a los franceses Luis Felipe I, el conocido como “rey burgués”, un siglo y medio antes. De ahí que los desaciertos de la democracia española evoquen inevitablemente los de otros países en similares circunstancias de desarrollo.
Ahora bien, no todos habrán disfrutado de las ventajas con que contaba España al inicio de su andadura democrática, que incluyen el viento de cola del desarrollismo franquista y, desde mitad de los ochenta, el maná de los fondos de cohesión europeos. Eso significa que los fracasos han de medirse también en relación con las oportunidades; oportunidades que, en definitiva, dan un tono aún más amargo a los fracasos. En todo caso, no se trata de presentar aquí un catálogo exhaustivo de desaciertos, sino de aislar los más significativos de entre aquellos que más lastran ahora –macroeconomía aparte– el deseable desarrollo de la sociedad española. Todos ellos se encuentran, en mayor o menor medida, relacionados entre sí: una relación que implica, también, una retroalimentación.
Desde ese punto de vista, ningún fracaso produce efectos más insidiosos que el que atañe a la educación. Su carácter ya proverbial, sumado a la frecuencia con que a los postres apelamos a una gran reforma educativa como solución a los problemas que nos afligen, podría hacernos pensar que se trata de un lugar común e incluso de un falso problema, pero no es el caso. Y no lo es ni por abajo ni por arriba: aunque las políticas educativas han tendido a primar la integración sobre la exigencia, la primera ha carecido de políticas de refuerzo que son decisivas en los primeros años de escolarización, mientras que la segunda ha brillado por su ausencia en los tramos donde el principio del mérito debería regir con más fuerza: en los años preuniversitarios y en la universidad misma. Nada simboliza mejor esa rendición al sentimentalismo igualitario que una prueba de selectividad que nada selecciona. Si el sistema integra, pues, lo hace a costa de su excelencia; las evaluaciones de la ocde apuntan claramente a una endémica escasez de alumnos brillantes, que deja a nuestro país muy por debajo de la media europea. Esta suerte de rechazo congénito a la elitización se refleja asimismo en la ausencia de centros especializados dedicados a su producción planificada, al modo de las Escuelas Nacionales francesas (dotadas de un generoso sistema de becas y residencia). Ha sido deprimente constatar la facilidad con que los jóvenes estudiantes de bachillerato abandonaban los pupitres por el andamio, a sabiendas de que ganarían en este mucho más que con –pongamos– una licenciatura ordinaria de derecho, expedida por una ordinaria facultad de derecho. España, en definitiva, no ha sabido orientar a sus estudiantes en la dirección de una carrera coherente, primero como estudiantes y después como profesionales. Tampoco, si atendemos a las estadísticas de consumo cultural, ha generado una razonable curiosidad intelectual en sus egresados, pobreza cognitiva que también conoce reflejo estadístico y que no puede sino afectar de la manera más decisiva al conjunto de las manifestaciones sociales: desde el conocimiento de los asuntos públicos a las fórmulas de cortesía, pasando por el pobre refinamiento estético del paisaje comercial o la escasa autoconciencia lingüística. Ha faltado ambición, quizá porque han sobrado buenos sentimientos. Y porque el debate sobre la educación ha sido –sigue siendo– más ideológico que pragmático.
Este recelo hacia la producción planificada de élites nacionales se ha manifestado también en la ausencia de eso que el historiador José Luis Villacañas gusta en llamar “políticas de prestigio”. No se caracteriza la sociedad española por su dimensión aspirational, como diría un anglosajón, o sea: organizada de tal forma que cada individuo se sienta impelido a producir la mejor versión de sí mismo. Por el contrario, con alguna excepción, sobre todo en las esferas del deporte, España ha carecido de referencias capaces de inyectar un mínimo de tensión moral en su vida colectiva. A ello ha contribuido, sin duda, el grotesco desfile de figuras públicas fallidas que hemos padecido desde, al menos, la mitad de los ochenta: empezando por el alucinante ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y terminando por el lamentable Bigotes de la trama Gürtel, pasando por el chófer de los ere andaluces o el mismísimo Jesús Gil. Si sumamos la nada anecdótica incapacidad de nuestros presidentes del gobierno para abrirse paso en la escena internacional con el bilingüismo por delante, daremos con un defecto estructural de nuestra sociedad al que ni siquiera se empieza a poner remedio: su endémica falta de seriedad. Y que nadie confunda esta con la falta de sentido del humor, porque ahí está Gran Bretaña para demostrar su plena compatibilidad: el humor florece en los resquicios de las convenciones, no liberado por completo de ellas. De alguna forma, puede conjeturarse, la reacción a la hinchada pompa franquista consistió en vaciar de solemnidad al Estado, al tiempo que las distintas comunidades autónomas se esforzaban por exudarla.
Señaladamente, en relación con esto, los sucesivos gobiernos españoles han perdido la oportunidad de educar a sus ciudadanos en la virtud pública, entendida aquí en sentido débil como establecimiento de una relación de contenido moral con el Estado. Sonados escándalos de corrupción, como el caso Banca Catalana que implicaba al presidente de Cataluña Jordi Pujol o, en clave menor pero simbólicamente relevante, el caso Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del gobierno, por no mencionar episodios tan siniestros como la despedida masiva de José Luis Barrionuevo, ministro del Interior condenado por terrorismo de Estado, a las puertas de la cárcel de Guadalajara, fueron disculpados por razones partidistas ante la opinión pública; como tantos otros que los precedieron o siguieron. Esta actitud, presente también en la recurrente desobediencia autonómica de leyes estatales, ha contribuido a reforzar la impresión de que la legalidad es un asunto negociable, la corrupción puede disculparse, y el dinero público, como dijo en memorable ocasión Carmen Calvo, breve ministra de Cultura, “no es de nadie”. Este desprecio por la línea clara ha impedido que cuaje en España algo parecido a una meritocracia funcional, salvo acaso en las esferas más depuradas de la actividad mercantil y cultural: familismo y partidismo –amorales ambos– han primado en la asignación de recursos y han debilitado la fe en la debida neutralidad del poder público. Un malbaratamiento al que han contribuido con más fuerza las administraciones local y autonómica, lo que abona la idea de que la cercanía al poder ha potenciado el clientelismo en lugar de agilizar el funcionamiento de aquel.
Más ampliamente, la partidización de la sociedad española puede identificarse sin vacilaciones como uno de los mayores fracasos cosechados en el periodo democrático. Ya se considere en sí mismo, por sus efectos directos en esferas tan importantes como la organización del poder judicial (con especial mención al desprestigiado, a fuer de abiertamente politizado Tribunal Constitucional) o la contaminación política de las decisiones administrativas, ya se tengan en cuenta sus efectos indirectos sobre el debate público. Se ha ido creando así una cultura política basada en la distinción inexorable entre buenos y malos, algunos de cuyos efectos perversos –como la simpatía de la izquierda por los nacionalismos– no han hecho sino conducir a problemas aún mayores. Merece especial atención la politización de la administración pública, cuyo instrumento legal fue la reforma que, allá por los años ochenta, terminó con la separación tajante entre el político y el funcionario, allanando el camino para la apropiación partidista del aparato administrativo. He aquí un asunto crucial cuya reforma ni siquiera está sobre la mesa. Para pensar en sus consecuencias, es suficiente con remitirse a la burbuja inmobiliaria que ha destruido irreversiblemente el litoral mediterráneo: ni las leyes ni el criterio de los técnicos fueron respetados, en una espiral de deslegitimación del cuerpo legal que encontraba escandalosa continuidad en las oficinas de los notarios que hacían la vista gorda ante los pagos en dinero negro. Otra derivación de este preocupante fenómeno ha tenido lugar en las consejerías autonómicas de Educación, más interesadas en aumentar el número de alumnos aprobados que en formarlos de la manera más adecuada.
Esta polarización política, cuyos acentos ideológicos aparecen a menudo entreverados con intereses de parte, ha dejado asimismo su huella en una notable falla de la sociedad española: la ausencia de una cultura pública robusta, capaz de dar forma a un debate ordenado sobre la realidad nacional que preste al menos tanta atención a las opiniones como a los hechos. Solo en los últimos años, por el efecto combinado de la sacudida digital y el cambio generacional, parece empezar a corregirse en alguna medida este defecto estructural, intensificado por los bajos índices de consumo de prensa y por el fracaso sin paliativos de las televisiones públicas, poco interesadas en ofrecer un servicio coherente con la función que les asigna la ley. En ese sentido, el tránsito hacia la pluralidad privada de la oferta televisiva ha conducido a un panorama desolador, digno incluso de un neologismo: la “telebasura” que entretiene, a falta de tabloides, a tantos hogares españoles. Indiscutible cima –o más bien sima– de la falta de independencia y pluralismo de nuestros medios de comunicación es el famoso “editorial conjunto” publicado por todos los diarios catalanes tras la enmienda parcial que el Tribunal Constitucional hiciera del nuevo Estatuto de Autonomía para la región, aprobado por el gobierno del socialista José Montilla. Este, dicho sea de paso, encabezó la manifestación organizada en protesta contra esa decisión, ilustrando otro pequeño fracaso de la cultura pública española: la facilidad con que los representantes institucionales han recurrido a la agitación callejera. También ha sido España un país fuertemente inclinado a la huelga como forma de protesta sindical, en claro contraste con unas sociedades septentrionales donde los canales de comunicación entre los distintos actores sociales conocen un mejor funcionamiento.
Esta conflictividad social revela, a fin de cuentas, una ausencia de capital social –o falta de confianza intracomunitaria– que tiene su correspondiente reflejo en la pobreza de la vida asociativa en particular (muy inclinada hacia el entretenimiento y la religiosidad folk) y de la sociedad civil en general. No obstante, es injusto condenar sin mayores especificaciones la debilidad del tejido civil español; a fin de cuentas, la libre asociación estaba prohibida bajo la dictadura franquista. Y la efervescencia política vivida durante la transición, cuyo lejano eco serían el 15m y sus alrededores, no ha tenido apenas continuidad en formas asociativas desligadas del mundo político. En demasiadas ocasiones, los distintos observatorios, fundaciones, institutos y demás entidades que, idealmente, habrían de funcionar con independencia de los poderes públicos, a la manera de organismos informales de control, han dependido de ese mismo poder o han reflejado las prioridades de las distintas fuerzas políticas en pugna. Se deja ver aquí también cierta pobreza de iniciativa del empresariado español, que no ha sabido, de nuevo con algunas notables excepciones, entreverarse con su comunidad y promover en ella iniciativas de prestigio.
A este respecto, cabe apostillar que una de las razones que permiten explicar la mencionada debilidad de la sociedad civil española es la dramática reducción en la movilidad interna de los españoles. Distintos factores ayudan a explicar por qué cada vez son menos los ciudadanos que se trasladan a provincias o regiones distintas de la suya: la desaparición de los espacios de socialización conjunta, como el servicio militar o la carrera universitaria (una vez que todas las provincias han terminado por tener su universidad); la cultura de la propiedad inmobiliaria, que ata a los ciudadanos a sus bienes raíces y entorpece el funcionamiento eficaz del mercado de trabajo; el fortalecimiento de las regiones y el renacimiento condigno de las ciudades de provincia, que en el caso de las nacionalidades históricas ha ido acompañado de una potenciación de las lenguas propias que ha hecho más difícil, menos espontánea, la emigración a las mismas; y la progresiva sustitución de los cuerpos nacionales de funcionarios por sus correspondientes subdivisiones regionales. Ahora, en suma, los españoles se mueven menos. Y eso supone una reducción de aquellas experiencias comunes que sirven para fortalecer el sentimiento de pertenencia a una nación común.
Finalmente, aun dejando fuera de esta breve exploración no pocos desaciertos colectivos, habría que lamentar especialmente que el desarrollo autonómico español se haya legitimado más en términos identitarios que en términos de eficacia. Arrastradas por el deseo de autorrealización de las comunidades históricas, las demás regiones se lanzaron con entusiasmo a la creación de identidades autonómicas, propiciando un movimiento general de introspección que dificulta ahora la racionalización del debate autonómico: bien sea para conducir a su reforma o para avanzar hacia una más decidida federalización. El uso político de la identidad complica sobremanera una serena conversación sobre el reparto de las competencias de las distintas comunidades autónomas y del propio Estado, que pudiera servir de base para su reorganización pragmática. A ello se añade la natural resistencia de los poderes regionales a desmantelar las estructuras administrativas, de orden a menudo clientelar, que han servido para dar salida a una clase política improvisada con rapidez y para apuntalar el poder de eso que la jerga política nacional denomina gráficamente “barones” autonómicos.
Sea como fuere, la dificultad de someter a un control efectivo estos procesos, protagonizados por un sinnúmero de actores no coordinados entre sí a lo largo de un considerable período de tiempo, sirve para constatar la gran distancia que media entre el señalamiento de un error “colectivo” y las posibilidades de evitarlo e, incluso, detectarlo a tiempo. Todos podemos ser profetas del pasado. Más difícil es juzgarlo con ecuanimidad, sin hipérboles ni autoengaños, para tratar de paliar sus efectos más perniciosos sobre la realidad social que constituye su sedimento orgánico. Es difícil, pero al menos hay que intentarlo. ~
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).