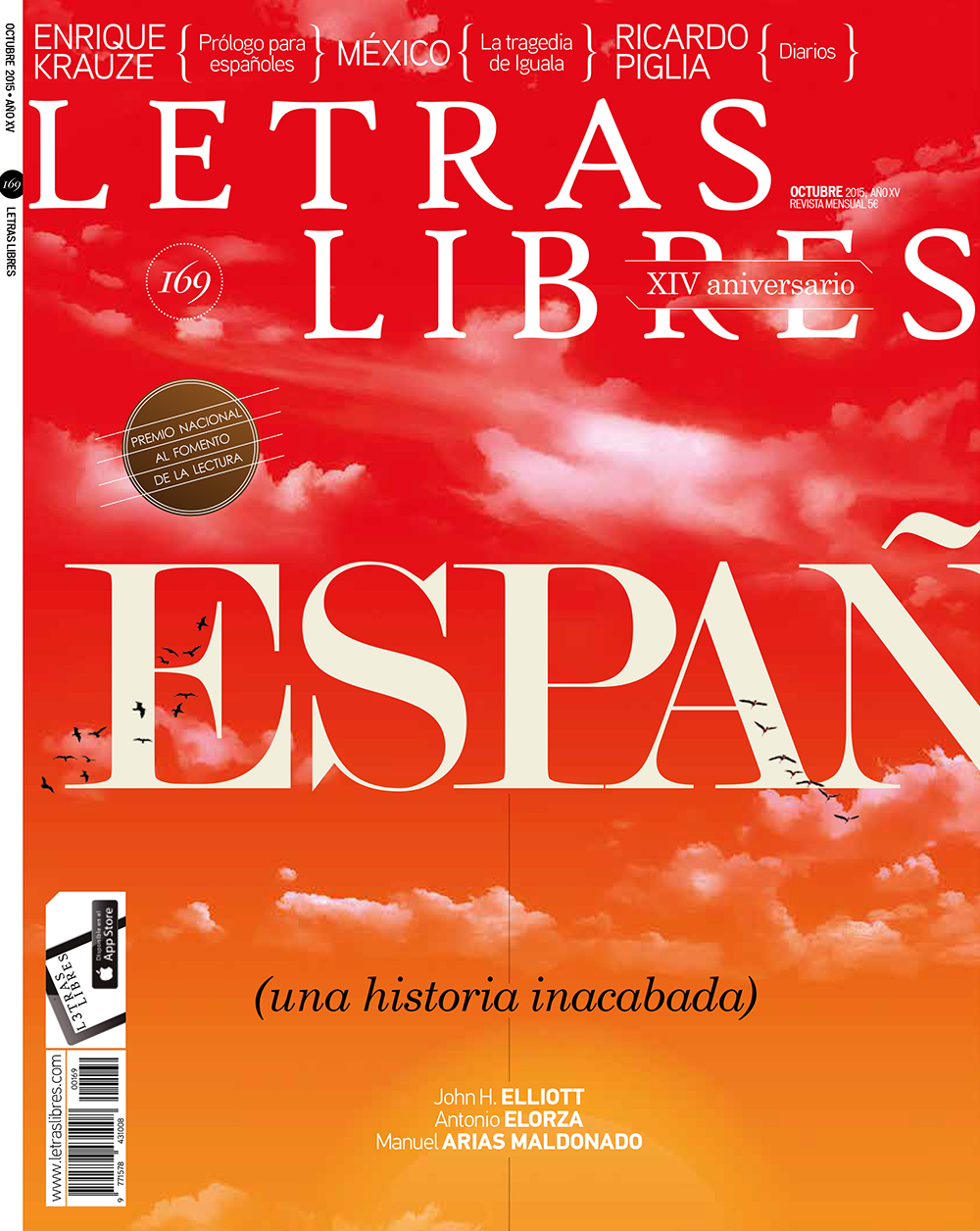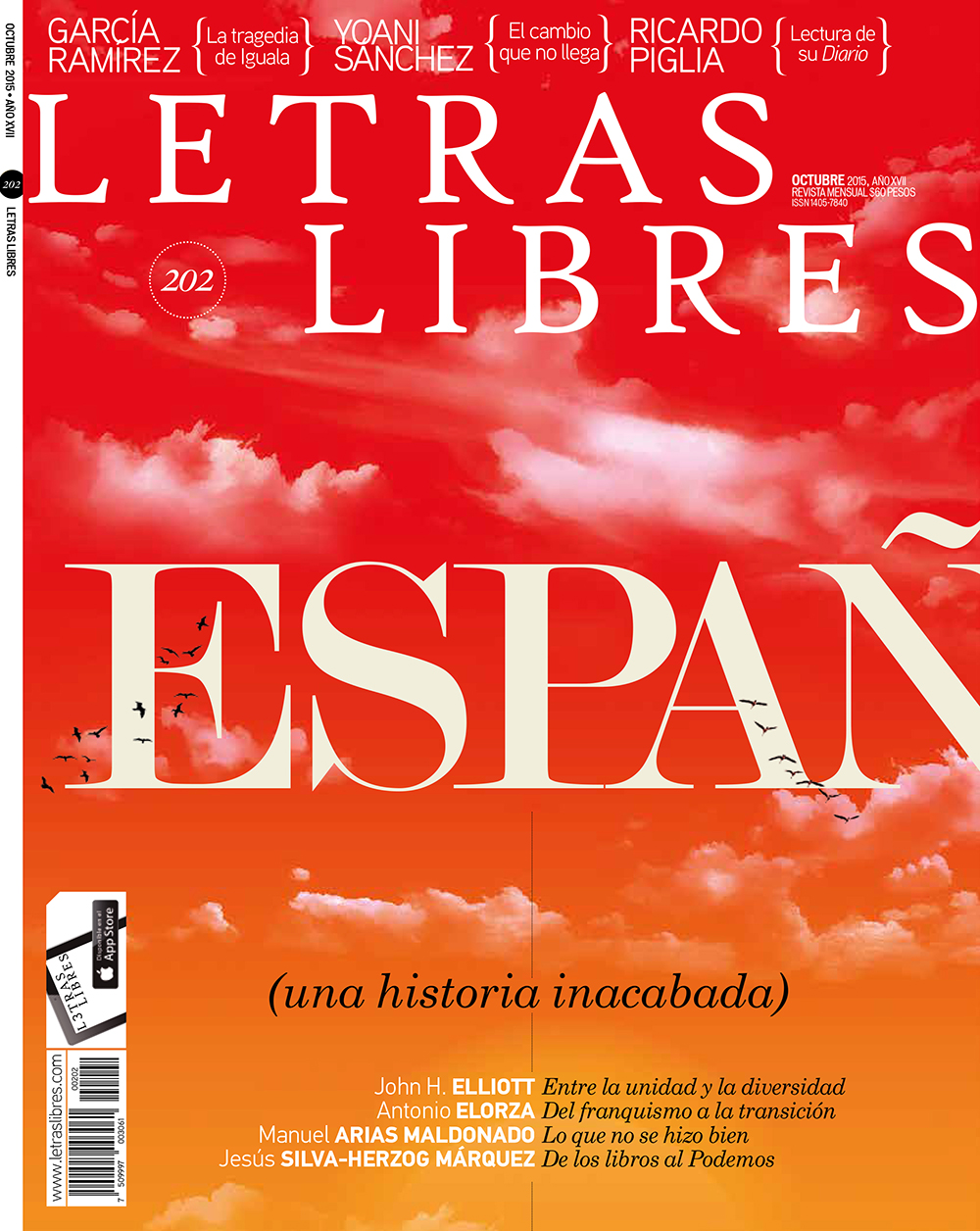So people are upset because he’s crying over his dead mother?
David Sedaris, “Journey into night”
De todos los pequeños lujos que me ha permitido mi vida de escritor, hospedarme en un asiento de primera clase de un avión ha sido uno de los más bienvenidos e inesperados. Por no sé qué motivo, algunas de las instituciones que me han invitado a viajar a Europa últimamente han agregado a la lista de sus amabilidades la de ubicarme en ese espacio aéreo privilegiado, ese santuario hecho de bandejas de champaña y sillones reclinables de cuero que hasta hace unos años yo apenas había visto de reojo. El dudoso privilegio de no ser joven quizá contribuya a que algún corazón burocrático haya optado por trasladarme en ese hotel ambulante de cinco estrellas, la máxima expresión del lujo espacial.
Esa tarde me encontraba en la antesala de ese privilegio, arrellanado en la sala vip del aeropuerto de Barajas, poco antes de emprender el viaje de regreso a Lima. Leía periódicos mientras tomaba un jugo de tomate y especulaba con la posibilidad de acercarme a la barra para pedir un vodka. Lo hice, aun sabiendo que a bordo tendría a mi disposición una nueva variedad de licores. Creo que más que el sabor de los tragos me atraía la sensación de que todos eran gratuitos, un privilegio de mi fugaz condición de pasajero de primera.
Por fin llegó la hora de partir. Me acerqué a la puerta de embarque, escuché la primera llamada y traté de pasar rápidamente, frente a los ojos del resto de los pasajeros.
Me recibió una aeromoza alta, madura, de pelo rubio, de la que colgaban unos enormes aretes negros. Su voz era un susurro firme que parecía calibrado por el perfume en el aire.
–Buenas noches, señor –me dijo–. ¿Le sirvo una copa de jerez?
Puse el maletín en el compartimiento, y saqué dos de los libros que había llevado conmigo. (Me sentía feliz por las horas que me esperaban de lectura y había escrito sobre el tema en algún artículo. Los aviones son el paraíso del lector: un charco de luz, un asiento, alguien que nos sirve algo de comer. Nada que hacer excepto leer, comer, dormir y seguir leyendo.)
El avión empezó a avanzar por la pista mientras la aeromoza iba haciendo, con una sonrisa, la demostración del uso del chaleco y otras irónicas medidas de seguridad. Abrí el libro y pensé cuánto tiempo debía esperar antes de que el avión despegara y se estabilizara. Me sentía un tipo afortunado: todos los asientos en primera estaban ocupados excepto el que estaba a mi lado. La aeromoza pasó con una bandeja de revistas y diarios. Algo en su aspecto me hizo pensar que en su vida privada era una esposa sádica que en sus ratos libres ataba a su marido a la cama.
Después del despegue, cuando nos hundimos en una tranquila oscuridad sin forma, terminé mi vaso de jerez. La aeromoza me ofreció otro, que acepté. Estábamos como inmovilizados, en una recámara perfumada. Algunos rayos de luz blanca caían sobre las cabeceras. Tuve la misma sensación de otros vuelos: la de ser parte de una manada de extraños que se reúne para cumplir el trámite obligatorio de pasar el rato encerrados a muchos kilómetros sobre tierra. Por otro lado, yo no pensaba en los demás. Me sentía muy bien allí: libros, champaña, y algunas películas en la pantalla personal. Me perdí en la lectura de la novela. Mientas leía, la aeromoza me trajo un recipiente con nueces, una nueva copa de jerez y las opciones del menú de la cena.
–Aquí tiene –me sonrió.
Poco después, me puso un mantel y unos cubiertos. Yo había elegido una ensalada, pescado, pastel de papas y un postre de chocolate, todo lo cual resultó bastante bien.
…
Estábamos viajando en dirección a la luz, y se había producido una especie de día permanente. Me había embarcado con sol, a las seis de la tarde, y aún varias horas después había luz en las ventanas. Casi todos los pasajeros optaron por cerrarlas.
Aunque me sentía bastante lejos de sus personajes, la novela me resultó entretenida y después de comer la leí hasta el final.
Apagué el foco, que parecía estarme señalando.
Una penumbra de calma había invadido el lugar. Delante de mí, los pasajeros estaban empezando a dormir su noche. Opté por revisar la lista de las películas. Estaba a punto de escoger una cuando la aeromoza se me acercó.
–Disculpe, señor. Quisiera pedirle un favor.
–Sí.
–Es un favor especial. Pero solo si usted acepta.
–¿Cuál sería?
Miró hacia la parte de atrás.
–Tenemos un problema en la clase económica –dijo en voz baja.
–¿Qué pasa?
–Es un pasajero que está llorando mucho. Me parece que se le ha muerto alguien, creo que su madre. Está regresando a Lima, para el entierro. Los pasajeros se han quejado, y me pregunto si podríamos traerlo a este asiento. Las aeromozas de atrás están muy ocupadas, pero si viene aquí, yo voy a ocuparme de él, no se preocupe.
La perspectiva de tener a mi lado a un señor que lloraba no era la más prometedora. Aun así, tratándose de un favor y siendo yo también un invitado en primera clase, me parecía difícil negarme. Por supuesto que solo pensé en los trucos a los que algunos pasajeros recurren para ser promovidos.
Al poco rato la aeromoza volvió con un hombre de unos cuarenta años. Era de estatura mediana, complexión gruesa y mechones negros sobre la frente. Su piel estaba iluminada por los restos del llanto. Me hizo una venia, como pidiendo disculpas anticipadas. La aeromoza le dijo que podía quedarse allí, a condición de que estuviera tranquilo.
–Bueno –contestó.
Apreté el botón de la película que había elegido. De pronto, mientras las imágenes empezaban, sin que ningún sonido me lo indicara, me di cuenta de que algo ocurría a mi costado.
El hombre acababa de hundirse en un llanto silencioso, apretado, hecho de arrugas, un llanto de manos en la cara y de pelos caídos y de cabeza inclinada hasta las rodillas.
No supe qué hacer, quizás habría sido necesario llamar a la aeromoza.
Sintiéndome bastante ridículo, le puse una mano en el hombro y le dije algo así como “no se preocupe” o “tranquilo”, no recuerdo bien. Era alguna frase extraída del diccionario de lugares comunes, el manual de autoayuda para casos de emergencia.
No me contestó. Quizá no me había oído.
Pensé que lo mejor sería, como en todos los llantos, permitir que cumpliera su curso. En algún momento debía llegar a ese estado de gracia después del llanto, el descanso en los desahogos finales, los últimos suspiros y las pequeñas exclamaciones y las toses que indican el regreso al mundo real. Mientras no hiciera mucho ruido, no era un problema de verdad. De pronto vi su cara frente a mí. Una cara redonda, de piel marrón, iluminada por unos ojos grandes.
–Se me ha muerto anoche –me dijo–. Usted no sabe.
Me imaginé que se refería a su madre, al menos eso era lo que me había dicho la azafata.
–Bueno, cálmese –le contesté, mientras me arrepentía.
De pronto había dejado de llorar. Me hablaba con una voz aguda pero serena.
–Mi madre Dora. Mi hermana María. Y mi padre. No queda nadie. Nadie. Y yo allá. Yo allá y ellos arriba.
Lo seguí escuchando. Tenía una voz ronca que salía entrecortada.
–Mi papá –me dijo–. Mi papá. Lo estoy viendo, tenía su sombrero para el frío. Y su pantalón largo de yute. Vivíamos allí, en las afueras, en una chacra, mis padres trabajaban todo el día, traían papa, yuca, pero no alcanzaba nunca, y ellos tenían que trabajar. Todo el día trabajaban en la chacra, pero después resultó que se enfermaron. Era tan helado todo, tanto frío siempre. Y mi hermana y yo con mi madre los esperábamos. Ellos se murieron con una helada, mis dos padres, los agarró la noche y regresaron enfermos y se murieron. Y ahora mi hermana y mi madre… tan sola mi madre, tan sola, todas las noches tan sola. Enferma y sola, enferma y sola, nadie la veía, así se ha muerto, un vecino la encontró, así, en su casa. No sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer?
De pronto se quedó en silencio. Yo estaba incomodado, apenado y con ganas de escapar. No sabía qué contestarle. Creo que dije algo así como “lo siento”. Él bajó la cabeza otra vez. Tenía la piel inflamada.
Imaginé lo que había ocurrido.
Él había dejado el Perú, quizá gracias a alguna oportunidad de trabajo, y había ido a algún país europeo. Quizá, debido a que no contaba con un trabajo legal, no había podido regresar para ver a su familia. A lo largo de los años su madre le había escrito. Quizá le había contado que su hermana también habría partido o se habría muerto, y su madre se había quedado viviendo sola. Ahora él regresaba para el entierro.
–Usted cree que todo es tan fácil –me dijo como si adivinara lo que yo estaba pensando–. Todo muy sencillo, ¿no? Mi madre muerta y todo parece tan fácil para usted.
–No se ponga así –contesté.
Alzó los brazos.
–¿Qué no me ponga así? ¿No se da cuenta? Se me ha muerto anoche. Anoche. Una persona está viva y de pronto se muere. Es la historia más sencilla y la más triste de todas. ¿Por qué no me voy a poner así? ¿Usted se da cuenta de lo que es que se me haya muerto mi madre Dora? ¿Puede entender eso, señor?
El hombre hablaba en voz baja, como en un silbido grave. La azafata no lo había oído, pero para mí el efecto de su voz era similar al de un grito.
–Cálmese, por favor.
–Usted me dice que me calme porque no entiende –murmuró.
–No entiendo qué.
–No entiende nada. Porque usted y todos los que son como usted son unas mierdas de personas, unas mierdas, eso es lo que son, ¿no?
–Oiga, señor, por favor tranquilícese o voy a tener que llamar a la señorita para que lo saque de aquí.
Bajó la cabeza. Empezó a llorar en silencio, golpeando las rodillas con las manos.
–Usted no sabe –me dijo–. No sabe.
–No sé de qué me habla.
–El dolor –me contestó–. El verdadero dolor. El dolor que cruza el cuerpo, como una lanza, siempre, siempre allí.
–Ya le dije que lo siento. Ahora si no se calma…
De pronto sacó una llave.
–¿Sabe lo que es esto? –me silbó.
Hacía sonar la llave como un manojo de piedras.
–¿Qué?
–Estas son las llaves del candado de mi casa, y estas son las de nuestra casita en Abancay. Y estas son las que teníamos en la avenida Iquitos. Estas son las llaves. ¿Sabe cómo se sienten estas llaves?
De pronto, antes de que yo pudiera atinar a moverme, el hombre me cogió del antebrazo y me rasgó la mano con una de ellas.
–Esto –me dijo.
Sentí una quemazón rápida y ahogué un grito. Vi la sangre. No era una herida profunda.
La aeromoza estaba en uno de los asientos delanteros, atendiendo a una pareja de señores mayores. El hombre a mi lado me miraba con un gesto de terror.
–Lo siento –me dijo–. No sé qué fue. No sé cómo pedirle disculpas. Ay, lo siento, señor. No sé qué me pasó.
Recordé un recurso de mis años infantiles cuando tenía alguna herida. Acerqué los labios y absorbí toda la sangre que pude. Vi que salía cada vez menos. Era una herida leve y al poco rato iba a cicatrizar. El hombre seguía pidiendo disculpas.
De pronto, sin saber cómo, logré alzar una mano y asestarle un puñete en la cabeza. Se lo di de golpe, en la frente, y el tipo cayó hacia atrás sin decir nada.
Saqué un pañuelo. El tipo se lo puso sobre la cara.
La aeromoza se acercó a nosotros con una sonrisa.
–¿Desea que le sirva otro trago, señor? –me dijo.
–Sí –contesté–. Un vodka, por favor.
El tipo se incorporó. Me asombró que la aeromoza no hubiera notado nada. Nos quedamos en silencio.
–Perdóneme por el golpe –le dije.
No me contestó.
Cuando me trajeron el trago, se lo ofrecí. Tomó un poco.
–Gracias –me dijo.
Tomó otro sorbo largo. Se puso la cabeza entre las manos.
–No sé cómo voy a hacer con esto –dijo.
–¿Hacer con qué?
–Con el velorio.
–¿Dónde es?
–En su departamento, en la avenida Iquitos. Por Isabel la Católica, allí.
–Estará con sus parientes, supongo.
–Sí, allí estarán todos. Todos. Pero no sé.
De pronto me sentí agotado. Fue como si de repente el tipo ya no estuviera allí. Lo que recuerdo son algunos sollozos más. Luego todo se nubló.
En la oscuridad, sentí algunas voces de la azafata y algo moviéndose a mi costado. Cuando me desperté, el asiento de al lado estaba vacío. Vi las luces de algunos barcos pequeños.
–Justo a tiempo –me dijo la aeromoza. Ya vamos a aterrizar.
–¿Y el hombre que estaba aquí? –le pregunté.
–Regresó atrás. Pobre señor.
–¿A dónde fue?
–A su asiento. Póngase el cinturón, señor, por favor.
…
En la cola de migraciones no lo vi, pero mientras esperaba la maleta de pronto apareció a mi lado. Me sonreía, o eso fue lo que me pareció. No había trazas del golpe en su mejilla.
En ese instante vi mi maleta negra y adiviné que la suya era la que estaba al lado, una maleta gris. Cuando lo vi acercarse lentamente a recoger su equipaje, sentí que debía ayudarlo.
–No se moleste –me dijo.
En ese instante, me sentía absolutamente despierto, como si hubiera descansado muchas horas. No tenía ningún deseo de volver a mi departamento vacío. Lo único que me esperaba en mi edificio era montones de cuentas y folletos de propaganda. Sentí curiosidad por ver cómo sería el velorio de su madre.
Le di la mano.
–Nos vemos –le dije.
–Sí.
–¿Alguien viene a recogerlo?
–No –sonrió–. ¿Quién va a recogerme a mí?
Miró hacia el cielo negro. Una jauría de taxistas se acercaba a los pasajeros.
–Bueno, he dejado mi carro aquí, en el estacionamiento del aeropuerto –le informé. Y después de una pausa, añadí–: Lo puedo llevar.
–¿No sería una molestia?
–No. No se preocupe.
Caminamos hasta el estacionamiento. Encontré el Nissan algo sucio pero tal como lo había dejado. El hombre guardó su equipaje. Aún estaba oscuro. Eran como las cinco de la mañana, y yo estaba yendo a dejarlo en casa de su madre.
…
En el camino me contó algunas historias de ella. Me dijo que había vivido hasta los noventa años. Siempre bien, siempre soportando todo. Y siempre de pie. Incluso el último día, se había preparado el desayuno, antes de caer privada.
Yo pensé en mi propia madre. Había muerto tanto tiempo antes. Yo trabajaba en un periódico por entonces.
Hacía mucho que no pensaba en ella. La vi durante muchos años. Incluso cuando trabajaba seguía siendo un niño que iba a su casa y a veces almorzaba allí. Me gustaba tanto llegar. A veces, mientras veía la televisión en su casa ella me acariciaba el pelo haciendo círculos con una mano, como batiendo algo en mi cabeza. Con su moño gris, sus labios delgados y sus largos trajes blancos. Fue ella quien me regaló mis primeros libros.
El día en el que mi madre tuvo un infarto me avisaron por teléfono. Ella aún estaba viva cuando contesté la llamada. Pero yo trabajaba en un periódico. Debía cerrar una edición. No había llegado a la clínica hasta esa noche, cuando ya había sido demasiado tarde.
…
Llegamos a La Victoria. Cuadré el carro en una cochera. Había pensado dejar al hombre en la puerta del edificio donde me había dicho que era el velorio, pero la verdad es que para entonces ya tenía una curiosidad inmensa por saber cómo sería el encuentro con sus parientes.
Caminé con él por la avenida. Llegamos a la puerta de barrotes de un edificio. Él tenía la llave.
–Siempre supe que iba a usarla de nuevo –me dijo.
Entramos a un corredor. Subimos por unas escaleras de madera crujiente. Sentí una pestilencia. Me pareció oír voces en las cercanías.
De pronto llegamos a una puerta.
El hombre tocó. Oí unos pasos al otro lado. Un tipo alto, de aspecto cansado, le abrió.
–Qué bueno que has llegado –le dijo, y se fue, cerrando la puerta.
Estábamos en una habitación enorme, con paredes de quincha. Había grietas largas, que formaban una especie de diseño. El aire era ligeramente frío pero las ventanas de madera estaban cerradas. Dimos unos pasos sobre la madera astillada.
El inmenso salón estaba desierto. Pero dos sillas blancas estaban dispuestas cerca del ataúd.
Me acerqué y la vi. Tuve que retroceder un paso. Me llevé una mano a la boca.
La mujer que estaba en el ataúd era idéntica a mi madre: el moño gris, el traje blanco, los labios largos y delgados.
Nos sentamos, uno al lado del otro. Él empezó a llorar otra vez. Me paré a mirarla de nuevo, y puse la cabeza entre las manos. Sí, era ella. Había llegado tarde. ~
(Lima, 1954) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Otras caricias (Penguin Random House, 2021).