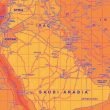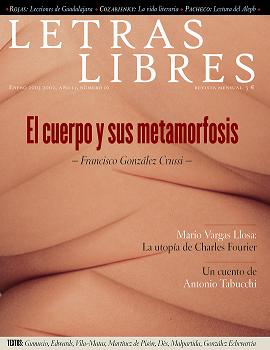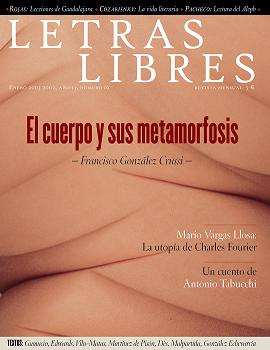I. El visionario tranquilo
Entre los inventores de sociedades perfectas del siglo xix —una rama ideológica y política de la ficción no menos fecunda que la literaria— no hay nadie comparable a Charles Fourier en su desmesurada ambición de transformar de raíz la sociedad y el individuo, de crear un sistema que por su flexibilidad y sutileza fuera capaz de integrar de manera armoniosa la casi infinita diversidad humana y de diseñar un mundo en el que no sólo cesara la explotación, desapareciera la pobreza y reinara la justicia, sino, sobre todo, en el que hombres y mujeres fueran felices y pudieran gozar de la vida. Este solterón provinciano pasó buena parte de sus 65 años ejercitando mediocres empleos de agente viajero, comisionista y cajero de establecimientos comerciales y escribiendo voluminosos ensayos que poca gente leyó, que todavía menos entendió y que incluso sus propios discípulos a menudo malinterpretaron y censuraron, espantados con las audaces reformas que proponía. Todavía hoy, 175 años después de su muerte, es mucho lo que se ignora de su vida y de su obra, pese a la edición de Obras completas de Anthropos de 1967/ 1968 (que no lo son), así como de su correspondencia y el testimonio de sus contemporáneos. Esta oscuridad no es casual: el pensamiento de Fourier, antiacadémico, torrencial, confuso a veces, y de un inconformismo que lindaba en ciertos momentos con la extravagancia y la locura, es difícil de sintetizar, y de asimilar a la corrección política, por lo que sigue encarnando, todavía en nuestros días, ese écart absolue (apartamiento o distancia total) que se jactaba de representar.
Fue un hombre genial, un soñador desmesurado, en el que coexistían un intuitivo lúcido que vio, antes que ningún otro utopista de su tiempo, que el problema de la infelicidad humana era más importante y más vasto que la injusticia social y la falta de libertad (aunque aquél no se resolvería sin que se resolvieran también éstos) y que su solución pasaba por la liberación del amor, el sexo y las pasiones de las camisas de fuerza que les habían impuesto las religiones, la moral y la hipocresía de los gobiernos, con un enloquecido forjador de nomenclaturas, esquemas, divisiones y subdivisiones, laberínticas y artificiosas telas de araña en las que creyó, con seguridad pasmosa e infantilismo patético, haber aprisionado todos los secretos del hombre, la sociedad, las relaciones humanas, las instituciones, la cultura, y ser un nuevo Newton, que, como éste al descubrir la ley de gravedad, había descubierto la ley primera y fundamental de la vida, a la que llamó la ley de la Atracción o de las Series Apasionadas, piedra miliar de la recreación utópica de la sociedad que lo ocupó todos los instantes que no estuvo obligado a dedicar en su vida a las odiosas ocupaciones alimenticias en el campo del comercio.
Nunca ha sido tomado muy en serio por los filósofos, sociólogos, ideólogos y pensadores políticos, más bien como una vistosa y excéntrica figura, una rareza antes que un pensador serio, salvo, acaso, por André Breton, que le dedicó su más hermoso poema (“Oda a Charles Fourier”), pero, ¡ay!, el ser reivindicado y adoptado por los surrealistas ha contribuido tal vez al malentendido que lo acompaña como su sombra, pues refuerza la idea de que había en Fourier más un soñador, un poeta, un artista, que lo que él creía ser: un científico que, valiéndose de la observación y de conocimientos matemáticos, llegó a desvelar con lujo de detalles y precisión algebraica el secreto plan elaborado por el Creador para que la felicidad se entronizara por fin sobre la tierra y alcanzara a todos los seres humanos sin excepción.
Si le hubieran preguntado cómo se definiría, Fourier hubiera dicho: inventor. O, en sus momentos de modestia, que alternaban con otros de vanidad y egolatría, descubridor. Le gustaba compararse con “esos juiciosos navegantes, Vasco de Gama y Colón, que comprendieron que, para abrir nuevas vías y nuevos continentes, era preciso aventurarse por los mares donde nadie había osado navegar” (XI, vol. IV, pp. 231-232).
Nunca fue ateo ni agnóstico —a diferencia de otros utopistas, como Owen o Marx— sino un riguroso creyente en la existencia de un Ser Supremo, una divinidad que habría elaborado un cuidadoso plan para hacer posible la dicha humana, pero que, hasta Fourier, los hombres habían sido tan ciegos, estúpidos u ociosos para no descubrir y aplicar. Él fue el predestinado mortal a quien cupo desvelar por fin el programa trascendente que haría de la tierra un paraíso. Esta creencia estaba tan enraizada en Fourier que no vaciló en afirmar cosas como ésta:
Yo sólo he confundido veinte siglos de imbecilidad política, y a mí solo deberán las generaciones presentes y futuras la iniciativa de su inmensa felicidad. Antes de mí, la Humanidad perdió muchos miles de años en luchar locamente contra la Naturaleza; yo fui el primero en ceder ante ella, estudiando la Atracción, órgano de sus decretos. Ella se dignó entonces sonreír al único mortal que le había echado incienso. Y me libró todos sus tesoros. Poseedor del libro de los destinos, yo vengo a disipar las tinieblas políticas y morales y sobre las ruinas de las ciencias inciertas elevo la Teoría de la Armonía Universal (citado por Ch. Pellarin, p. 280).
Frases así parecen las jactancias de un alocado megalómano; pero ellas no deben ser aisladas del resto de una vida entregada con admirable constancia, y casi siempre en soledad y rodeada de incomprensión y fracasos, a desarrollar un sistema social, moral, económico y amoroso, que acabara con la desdicha humana en todas sus formas y pusiera al alcance de todos la particular clase de dicha que ambicionaban. No hay otro utopista, en la vasta tradición de inventores y visionarios de sociedades perfectas, que se esforzara tanto como Fourier en concebir un modelo de convivencia que permitiera coexistir sin represiones ni exclusiones todas las innumerables variedades de tipos y psicologías, sueños, deseos, manías y anomalías que caracterizan la fauna humana.
La monotonía, rutina y mediocridad de la vida de ese oscuro agente viajero, comisionista de paños, cajero y pasante comercial que vivió siempre a tres dobles y un repique, ofrece un notable contraste con el lujo y la frondosa riqueza de su pensamiento, que se proyecta, animado por una curiosidad universal que recuerda la de los grandes humanistas del Renacimiento, por todos los dominios y disciplinas del quehacer humano, a los que, según su Teoría, vinculaba en un todo unitario la secreta ley de la Atracción. Esta Teoría lo abarca todo: la arquitectura, la gastronomía, la agricultura, la educación, la música, la logística militar, la astronomía, la matemática, la analogía, todas las pasiones humanas, el sexo y el amor, disciplinas sobre las que Fourier meditó, escribió, en las que creyó encontrar vetas secretas y afinidades que las emparentaban y sobre las que legisló, a veces de manera disparatada y absurda, y, a veces, como en el caso del sexo, con una penetración y lucidez que anticipan en más de medio siglo los revolucionarios descubrimientos de Freud.
La sociedad perfecta de Fourier debía irse erigiendo gradualmente y de manera voluntaria y pacífica —odiaba la violencia por encima de todas las cosas, tal vez porque había visto de cerca y padecido en carne propia los estragos jacobinos del Terror en 1793— mediante la constitución progresiva de Falansterios —que llamó, también, Falanges, Remolinos o Tribus—, pequeñas unidades de trescientas a cuatrocientas familias (unas mil ochocientas personas) que reemplazarían a la familia como la institución básica de la organización social. El Falansterio no obedecía a un patrón único, que se reproduciría sin término. Todo lo contrario: serían funcionales y diversos, en razón de las afinidades y denominadores comunes de las psicologías, idiosincrasias, vocaciones y aptitudes de sus miembros —las Series de Grupos según su nomenclatura—, de manera que cada falansteriano se sentiría en su Falansterio en un medio ambiente estimulante, grato, afín, por la comunidad de intereses, rasgos y ambiciones con los otros miembros, lo que convertiría el trabajo en una diversión y un placer, y dueño siempre de su libertad, pues el ingreso o retiro del Falansterio estarían siempre librados a su soberana libertad. ¿Hubiera sido posible una organización social tan libérrima? Fourier no consiguió nunca, pese a sus denodados esfuerzos, que se estableciera un Falansterio piloto —nunca consiguió el mecenas que se lo financiara—, pero los intentos que llevaron a cabo sus discípulos (rebajando mucho las ideas de Fourier para no escandalizar demasiado al establishment) fracasaron de manera tan dramática que no es arbitrario suponer que, llevada a la práctica, la “revolución societaria o falansteriana” en vez de lograr el orden pacífico y dichoso que él soñó se hubiera desintegrado en la anarquía, o degenerado en un sistema represor, el único que hubiera evitado su disolución.
Charles Fourier nació el 7 de abril de 1772 en Besançon, en un medio católico y tradicional. Su padre era un acomodado comerciante de tejidos. Fue el último de los cuatro hijos de Charles Fourier y de María Muguet; sus tres hermanas, Marie, Lubine y Sophie (esta última se casaría con Anthelme Brillat-Savarin, el célebre autor de la Fisiología del gusto). Hizo estudios clásicos en el colegio de Besançon, como un estudiante muy brillante, que destacó en música, matemáticas y latín, aunque de una personalidad bastante singular. Por ejemplo, a los siete años, temeroso de pecar por omisión, se confesó ante el cura de todos los pecados imaginables, incluso de la Lujuria (palabra que no sabía qué quería decir). Su padre murió en 1781, cuando Charles tenía apenas nueve años. En el testamento, aquél especificó que el niño sólo recibiría la parte de la herencia que le correspondía si dedicaba su vida a continuar con el trabajo familiar. Esta disposición tendría el efecto de un vaticinio trágico pues, pese a sus esfuerzos, Fourier no consiguió liberarse nunca del comercio, al que de un modo u otro estuvo esclavizado todo el resto de su vida. Según su biógrafo Lehuck, niño todavía juró odio eterno al comercio. Y, en su Teoría, lo consideró un quehacer “parasitario”, despreciable, pues no creaba riqueza ni contribuía a aumentar la producción, sino a encarecerla, especulando con ella al trasladarla de los productores a los consumidores.
La muerte del padre frustró su sueño de seguir estudios superiores (quería entrar a la escuela de ingenieros militares de Méziers). Por eso, fue un autodidacta, con sólo un paso fugaz por la Universidad de París, en 1800, donde siguió un curso de matemáticas. Nunca se casó, y aunque Lehuck asegura que tuvo amantes, éstas fueron muy esporádicas o discretas o no existieron, pues la verdad es que en las escasas e insuficientes biografías escritas sobre él no aparece una sola liaison femenina que parezca haber ejercido alguna influencia, o haber tenido una mínima estabilidad, en la vida de Fourier.
Esta vida transcurrió, sobre todo, uncida a establecimientos comerciales diversos, en Besançon, Burdeos, Rouan, Marsella, Lyon, y en París, como contador, pasante de libros, agente vendedor, corretista o cajero, y también como representante viajero, lo que le permitió, desde joven, recorrer muchas ciudades de Francia y de Europa.
En 1789, cuando la Gran Revolución conmovió todos los cimientos de Europa, tenía diecisiete años. En un primer momento, no parece haber afectado su vida, absorbida por sus ocupaciones en el mundo de los negocios, y sus lecturas copiosas sobre todas las materias —su curiosidad era oceánica— a las que dedicaba todos sus momentos libres. Desde muy joven tuvo fama de huraño y solitario, de vida algo hosca y secreta, aunque en una época, frecuentó, en Besançon, Le Vieux Coin, una taberna donde hacía tertulia con un grupo de amigos, algunos de los cuales se convertirían luego en promotores de sus ideas y lo ayudarían con la publicación de sus libros.
Con el régimen del Terror, en 1793, sufrió una experiencia traumática, acaso la más dura de toda su existencia, un hecho que tendría efecto sobre sus teorías sociales, a las que trató de vacunar contra toda forma de violencia. Este episodio originó su pacifismo, o lo reforzó, pues fue leal a él a lo largo de toda su vida. Nunca admitió la idea de que la reforma de la sociedad debía hacerse mediante la violencia, ni, tampoco, que el individuo fuera forzado por el Estado a actuar de determinada manera para lograr la felicidad. La revolución de Fourier debía ser gradual, pacífica, impulsada por el ejemplo o la persuasión o el contagio y en ella el ciudadano —hombre o mujer— debía gozar de la más estricta libertad para aceptar o rechazar las reformas en marcha. Este aspecto no coercitivo, no violento, es uno de los rasgos más propios y simpáticos del espíritu libertario de Fourier.
¿Cuál fue el episodio de 1793? La ciudad de Lyon, declarada rebelde por el Comité de Salud Pública, quedó sitiada por las tropas de la Convención. Fourier, de veintiún años, fue enrolado en las fuerzas militares lionesas en rebeldía. Luego de dos meses, las tropas convencionales entraron en Lyon el 9 de octubre de 1793, practicando feroces represalias contra los insumisos. Fourier se libró de milagro de ser guillotinado, pero todos sus bienes —hacía poco había invertido su parte de la herencia paterna comprando productos procedentes de las colonias francesas— fueron confiscados y quedó arruinado. Esta experiencia —por la que pasó brevemente por la cárcel— marcó su visión crítica de la Gran Revolución y su rechazo de Robespierre, del jacobinismo y de toda acción violenta. Su adhesión al pacifismo fue tan intensa que lo llevó, en su visión de la futura sociedad, a concebir barrocos y complicados sistemas para garantizar un espacio en el que todas las fantasías, manías y extravagancias humanas tuvieran cabida y no fueran rechazadas ni perseguidas.
En el año 1797 elaboró un plan de modernización de la defensa nacional y viajó a París a presentarlo al Directorio; pero éste, agradeciéndole el esfuerzo, le dio con la puerta en las narices. Fue el primero de una larga cadena de fracasos en sus empeños para servir a su sociedad y hacer aceptar sus innumerables planes de reforma social.
En 1799, en Marsella, fue testigo y protagonista involuntario de un hecho que lo horrorizó. Por orden de los jefes de la firma en la que trabajaba, debió participar en la destrucción de un cargamento de arroz que sus patrones habían dejado pudrirse, para impedir que cayeran los precios. Que por razones especulativas se procediera así, en un mundo donde millares de familias se morían de hambre, afectó profundamente el espíritu de este hombre sensible y atizó su búsqueda de fórmulas para crear una sociedad diferente, no envilecida por el espíritu de lucro.
Este mismo año, 1799, fue, según el propio Fourier, el del gran descubrimiento, el punto de partida de su teoría de “la unidad universal”, es decir de la tupida red de afinidades secretas que, en la aún no descubierta trama del Creador, unía los seres y las cosas para forjar un mundo coherente donde fuera posible la felicidad para todos los seres humanos.
Sus primeros escritos publicados son de 1803 y 1804, una serie de artículos que aparecieron en un boletín de Lyon, sobre la “Armonía universal” —el primer esbozo de la doctrina societaria— y unos comentarios de política internacional.
Su primer libro, la Teoría de los cuatro movimientos, sólo apareció cuatro años más tarde, en 1808. Por razones misteriosas, fue publicado de manera anónima y con una indicación de origen falsa (Leipzig en vez de Lyon). Pese a los esfuerzos del grupo de amigos de Le Vieux Coin para que el libro fuera comentado y leído, la obra pasó totalmente inadvertida, lo que parece haber causado una gran frustración a su autor. Sólo publicaría su siguiente libro catorce años más tarde. Pero eso no significa que en el intervalo no siguiera leyendo, investigando y escribiendo sin tregua, espoleado por su curiosidad infinita y su voluntad reformadora de todas las instituciones y en todos los órdenes.
En 1812 murió su madre, que le dejó una pequeña renta vitalicia. Al parecer, durante el brevísimo retorno de Napoleón, luego de su fuga de la isla de Elba en 1815 (los Cien Días que terminaron con la derrota de Waterloo) tuvo un cargo relativamente importante en la alcaldía de Lyon. Entre 1816 y 1820, Fourier vive retirado, en el campo, en la pequeña localidad de Talissien, pueblo de Bergey donde su familia poseía tierras. En esos años comienza la redacción de sus manuscritos, entre ellos el Tratado de la asociación doméstico-agrícola, el segundo de sus libros, que sólo aparecerá en 1822.
Pero, acaso, lo más importante que le ocurre en esos años oscuros, en el Bergey, mientras vivía entre Talissien y Belley, son las curiosas y misteriosas relaciones con sus sobrinas, dos hijas de una de sus hermanas, Marie, a las que por lo visto sorprendió entregadas a la licencia y a los excesos sexuales (por ejemplo, compartiendo las caricias de un mismo galán). Lo que conocemos de esta relación es muy vago, algo que debe ser reconstruido a base de muy breves testimonios que sobrevivieron a la censura de familiares y discípulos de Fourier, que no vacilaron en suprimir, censurar y sin duda destruir muchos documentos que consideraban excesivamente osados en materia amorosa.
Lo importante es que de aquellas experiencias con las dos audaces y libérrimas sobrinas —las que, según confesión del propio Fourier, se burlaban de él por no participar en sus fiestas sexuales— nació acaso el aspecto más original, audaz y vigente del pensamiento de Fourier: el relativo a la libertad sexual, su diseño de un modelo de sociedad en la que el amor pudiera ejercitarse sin ningún género de cortapisas para producir la felicidad general. El libro donde Fourier expuso esta teoría, Le nouveau monde amoureux (El nuevo mundo amoroso) permaneció oculto, pues el discípulo que heredó el manuscrito, Victor Considérant, no se atrevió a publicarlo (sin duda, hubiera sido censurado por la moral puritana reinante tanto bajo el reinado de Louis Philippe como en el de Louis Bonaparte) y sólo apareció más de un siglo después, ¡en 1967!
Pese a la escasa, para no decir nula, repercusión de sus libros, Fourier no perdió nunca la esperanza de que sus ideas reformadoras acabaran por imponerse. Enemigo de toda acción violenta, su idea de la “revolución societaria” era la siguiente: un hombre con recursos económicos o poder político, seducido por sus ideas, financiaría el primer Falansterio piloto. El éxito de esta pequeña sociedad perfecta, la convertiría en una semilla de la que irían germinando, por contagio, otros Falansterios, que irían extendiendo la revolución societaria al conjunto de la sociedad. De acuerdo a este plan, desde 1822 más o menos, Fourier empezó a buscar al “candidato”, es decir el mecenas ilustrado que, seducido por la filosofía societaria, invertiría lo necesario en la creación del primer Falansterio. Esta búsqueda lo llevó a enviar cartas y propuestas a la más heterogénea colección de personas, empezando por el propio Louis Philippe, o el Doctor Francia, el tirano de Paraguay, y siguiendo por Lady Byron o el empresario y reformador utópico escocés Robert Owen, a quien ofreció trabajar a sus órdenes en la colonia de New Lanark si aceptaba sus teorías. Otros candidatos en los que pensó fueron: Bolívar, Chateaubriand, George Sand, el presidente Boyer de Santo Domingo y el príncipe Boyardo Scheremetou. Según un testimonio de Béranger, que lo conoció y lo admiraba, once años antes de morir, es decir en 1826 o 1827, Fourier publicó en la prensa de París un aviso anunciando que todos los días estaría en su casa de Saint-Pierre, en Montmartre, al mediodía, para recibir y dar todas las explicaciones del caso al hombre ilustrado dispuesto a invertir un millón de francos en la creación del primer Falansterio. Y Béranger añade que la fe en la buena entraña del ser humano que alentaba Fourier era tan grande, que los once últimos años de su vida nunca dejó de remontar la colina de Montmartre, rumbo a su modesta casita de la rue Saint-Pierre, para esperar a aquel mecenas que nunca llegó. ~
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.