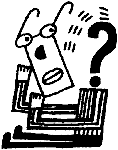I. Turismo y devaluación
Como el peso mexicano no paraba de devaluarse, y yo no tenía mucho presupuesto, decidí ir a Venezuela. Tomé la decisión una tarde revisando en internet, cuando descubrí que apenas tres monedas en el mundo se habían devaluado sustancialmente más que la mexicana: el rublo ruso, el grivna ucraniano, y el bolívar venezolano. Solo me podía tomar diez días de descanso. Ir a Ucrania o a Rusia sería mucho problema, y cualquier ventaja cambiaria la perdería con costos de visa y avión. Caracas, en cambio, estaba a cuatro horas en vuelo directo, y los boletos estaban en oferta. Cuando el 16 de junio de este año, Nicolás Maduro declaró persona non grata a Felipe Calderón, me lo tomé como señal de buen augurio y poco después compré el boleto.
Venezuela nunca fue un gran destino turístico. Hoy es uno de los países menos visitados de Sudamérica: en 2014 recibió alrededor de un millón de extranjeros en calidad de “turistas”, que es más o menos lo que recibe Cancún en tres meses. Lonely Planet, la principal casa editorial de guías de viaje, descontinuó en 2010 su edición para Venezuela, a pesar de sí seguir dedicando tomos a Bután, Botsuana y la Antártida.
La falta de visitantes no se debe a una ausencia de atractivos (las playas son excelentes, el Amazonas venezolano es uno de los mejores conservados de toda Sudamérica, la cascada de Salto del Ángel es la más alta del planeta), sino a que Venezuela nunca ha hecho mucho por desarrollar su industria turística. Bueno, en realidad nunca ha desarrollado casi ninguna industria, salvo una, la petrolera, que hoy representa el 95% de las exportaciones; a pesar de quince años de férreas políticas de desarrollo agrícola (que han incluido controversiales expropiaciones) el país sigue importando alrededor de 70% de sus alimentos.
La mala reputación de Venezuela en los medios tampoco ayuda a despertar los intereses de los operadores turísticos del mundo, tan enfocados en prometer sueños rosas y días de aventuras calculadas. Más que noticias de sus museos o de la renovación de su centro histórico, lo que se escucha de Caracas son relatos propios del caos: multitudes que lloran a los pies del féretro de Hugo Chávez; un presidente que confiesa que los pajaritos le hablan; amotinados que se arrebatan, a uña y diente, el papel de baño en los supermercados.
Antes de tomar mi avión, hablé por teléfono con mi padre. “Te recuerdo que vas a la capital mundial de los homicidios”, me dijo. Una búsqueda rápida en internet me mostró que mi padre se equivocaba; el título lo ostentaba ahora Acapulco. La noticia me reconfortó: unas semanas antes yo había estado en el puerto, en un encuentro sobre literatura, y ninguno de los participantes perdió la vida. ¿Así que por qué habría de perder la vida en Caracas?
II. La ciudad
El 11 de agosto, a las 5 de la mañana, aterricé en el aeropuerto Simón Bolívar. Al tocar pista, el reloj de mi celular hizo el cambio automático a la hora local: sumó treinta minutos (desde 2007 Venezuela es el único país del hemisferio con un huso horario exclusivo). Tras formarme en migración, bajo una gigante foto de Hugo Chávez, una agente me preguntó si negocios o turismo. Respondí que lo segundo. La somnolienta oficial me selló el pasaporte y me dio la bienvenida más cálida en la historia de las fronteras: “Disfruta Venezuela, mi amor”.
En los años setenta, Venezuela era el país más rico de América Latina. Su petróleo la convirtió en un emirato en el Caribe. Caracas, capital de ese petroestado tropical donde hasta el whisky tenía subsidios, era una de las mejores ciudades para ponerse borracheras de lujo. La capital impresionaba a sus visitantes con sus imponentes edificios y su arquitectura modernista; con rascacielos que dejaban enanos a los de Sao Paulo y México.
Hoy Venezuela pregona el capitalismo de Estado, un sistema que se presta a confusiones para el visitante primerizo. Más allá del desconcierto de que los supermercados exijan pasaporte para hacer una compra, el principal malentendido que afecta al turista es el tipo de cambio: hay una tasa oficial (6.3 bolívares por dólar) para pagar importaciones médicas y alimenticias, otra (13.50 bolívares por dólar) para importaciones no prioritarias. Si el visitante lleva sus dólares a una casa de cambio autorizada, recibirá 197 bolívares por cada billete verde. El viajero que se arriesgue a cambiar en el mercado negro, granjeará 600 bolívares por dólar (la cifra es de agosto 2015; este mes el tipo de cambio ya ronda los 700), una cantidad absurda que vuelve todo inverosímilmente barato, y que refleja la enorme especulación monetaria e inflación.
Y eso fue lo que hice en mi primera tarde. Tras instalarme en el único hostal de mochileros de Caracas (esa noche, fui la única persona que durmió en esas literas), me metí a un pasillo de joyeros debajo de una estación de metro. Ahí, un hombre de boina me entregó dos ladrillos de bolívares –me encontraba tan nervioso que ni los conté– a cambio de 30 dólares. “Esconde bien el dinero, que allá afuera hay mucho ladrón”, fue su advertencia final, que me dejó ansioso y trémulo cuando salí, los pantalones cayéndoseme por el peso de dos meses de salario mínimo en los bolsillos.
Las peores advertencias –supermercados paupérrimos, como del Periodo Especial cubano, un Estado policial digno de Eritrea, violencia callejera propia de un país en guerra—no resultaron muy atinadas. No es que Caracas no tuviera problemas: los tiene, simplemente no son tan ominosos como en la imaginación. Por el contrario, me sorprendió que, a pesar de las pretensiones socialistas de sus presidentes, Caracas asemejara tanto una ciudad latinoamericana, con la misma combinación de contrastes sociales que cualquier ciudad de la región: un centro caótico y decadente, suburbios arbolados donde las rentas son en dólares, modernos teleféricos colgando encima de barrios de precarias casas de ladrillo.
Por otra parte, solventado el trepidante cambio clandestino de divisas, descubrí que Caracas podía también ser inofensiva. Que podía ser, a su modo, turística. En los siguientes días visité el Ávila, montaña en cuya cumbre (a la que se llega en un teleférico que permite estupendas vistas) es posible comer fresas con crema y beber chocolate caliente. También visité el Museo de Arte Contemporáneo, que no cobra entrada y pasa los días vacíos (los maestros prefieren llevar a los niños al de Bolívar, donde la museografía wikipédica permite mejor adoctrinamiento). Ahí disfruté de cuatro Picasso, dos Mondrian, y un Matisse. Visité impresionantes obras de arquitectura modernistas como las Torres del Silencio, el complejo Parque Central, pero sobre todo la Ciudad Universitaria, que es una obra maestra de medio siglo (no lo digo yo, lo dice la UNESCO). En un acto de turismo morboso, acudí también al mausoleo de Hugo Chávez; ahí, una veinteañera me dio una visita guiada y me regaló un libro: una compilación de fotos de stencils y grafitis chavistas.
Y aunque los centros comerciales presumen menos objetos de importación que una tienda soviética en 1987 (el Zara de Caracas está tan desabastecido que hasta cierra los domingos), otros lugares como el Mercado de Chacao –el predilecto de los chefs, y el tipo de lugar que aparece en un programa de Anthony Bourdain– ofrecía pasillos retacados de alcachofas, frutas exóticas del Amazonas y mozzarella de búfala (hecha en Venezuela).
Todo ese tiempo, sin embargo, tuve la inequívoca sensación de que mi turismo, más que beneficiar a la economía (la razón por la que los gobiernos del mundo buscan atraer visitantes), le estaba costando a las arcas venezolanas. La sensación se agravaba cuando tomaba el metro (por cuatro bolívares, con lo que no se recuperaba ni el costo del papel en el que estaba impreso el billete) o cuando tomaba un taxi (unos carrotes que queman gasolina como si fuera gratis, cosa que en Venezuela es casi cierta: el litro vale 0.097 bolívares, por lo que llenar el tanque es más barato que comprar un caramelo). O incluso cuando me comía una sustanciosa arepa de queso por 20 centavos de dólar, un precio bajo que solo era posible gracias a los subsidios petroleros a la harina de maíz y a las proteínas.
Pero antes de que la culpa me convenciera que mi presencia agravaba la crisis y de que mis cambios de dinero con los joyeros promovían la especulación descontrolada, ya era hora de volver a casa. Cuando llegué al aeropuerto, los venezolanos hacían una larga fila para envolver sus maletas en plástico. “Si no lo haces, te van a robar todas tus cosas”, me había asegurado el taxista. Como tantas otras advertencias recibidas en la última semana, la ignoré. Cuando llegué a México y abrí mi maleta, mis cosas seguían ahí. Caracas me dejaba la impresión, mal que bien, de que el turismo ahí era posible.
Es traductor y escritor (ensayo, crónica, narrativa). Vive en México D.F.