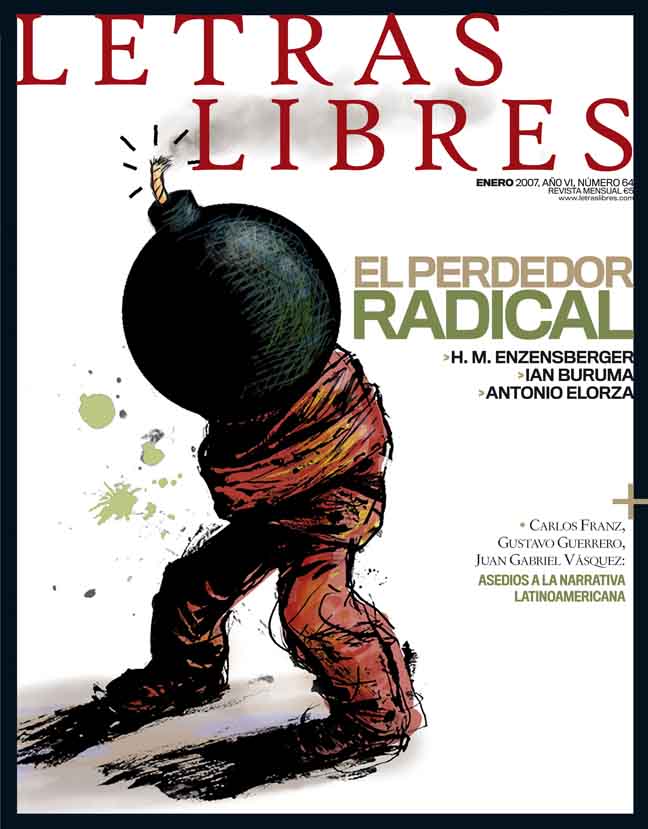Durante años, mi abuelo paterno se trató de cataratas con Cineraria marítima, remedio recomendado por su amigo Chiunti, el Licenciado.
Ignoro qué sea la cineraria –muy probablemente una planta. Admiro, sin embargo, la belleza prosódica del nombre: Cineraria marítima. Que lo guarde en la memoria después de tanto tiempo me impele a suponer que mi paladeo por las palabras se remonta a esos remotos años infantiles.
Las gotas oftálmicas de cineraria venían en un frasquito ambarino con gotero de hule. Dándole guerra en el asiento trasero de la camioneta, mi hermano y yo acompañábamos a mi padre al centro, a comprar la cineraria en el expendio del laboratorio mismo, un modesto tercer piso de la calle de Palma. El envoltorio con seis cajitas verdes se expedía rumbo a Cosamaloapan por el servicio de paquetería exprés de Autobuses de Oriente y no se mencionaba más el asunto hasta el año entrante.
A mi abuelo lo conocí poco. Carezco de elementos para retratarlo con justicia. Poseo, no obstante, suficientes para afirmar que fue un gran hombre de modesto destino. Un hombre austero, recto, recio, impaciente, hosco. Intratable, sin duda. Su habla era atropellada, un mascullar salpicado de gruñidos que de improviso manaba a borbotones. Y ahí que comprendiera quien pudiera. Vuelta hacia el interior, no era un habla bien dispuesta para el diálogo: pasó varios años sin dirigir palabra a su mujer.
Hasta donde sé, toda su vida transcurrió en la cuenca del Papaloapan. Su vida, imagino, pudo medirse con la distante sirena de cambio de turno del ingenio azucarero, en encendidos atardeceres tropicales, en crecidas del río y calores sofocantes, con el canto de los sapos escalonando –detrás del mosquitero– las profundidades de la noche. Pero ello no es sino lo que recogen, al modo impresionista, mis nostalgias de infancia: en Cosamaloapan nosotros pasábamos –si acaso– cuatro o cinco días al año, después de navidades.
Mi abuelo, llamado, como mi padre, Ernesto, ponía bastante en alto un mítico origen francés: vagos linajes que se esfuman en la Guerra de Intervención. Pidió prestados en las novelas de Vargas Vila, para sus hijas, los singulares nombres de las heroínas: Aura, Lucila, Elda, Idalia, Freya. Gustaba también de las truculentas intrigas de Paul Féval y de la rima viril de Díaz Mirón. Lector asiduo de la revista ¡Impacto!, sus prejuicios no fueron pocos, pero tampoco fueron más –o mayores– que los que acostumbró su época.
El abuelo Ernesto fue carpintero (mi padre es también un creador de formas, pero ello no vendrá a cuento sino más adelante). De su aserradero recuerdo las feroces sierras de disco, tan altas como el niño que fui; el olor afrutado de la viruta de guanacaste; las garlopas de perfiles diversos; el minucioso desorden; el polvo de madera cubriendo cada superficie, metiéndose en los pliegues de la piel sudorosa; el abollado casco de aluminio.
Vigas y tablones dejaban, bastos, el aserradero, y en la carpintería se buscaban las formas que llevaran dentro: esbeltas mecedoras, trasteros, féretros, canceles. Formas estrictas, funcionales.
Objetos de otro tiempo, hoy de chabacano valor decorativo, se ensamblaron también, por centenares, ruedas de carreta. Las carretas cargaban con la zafra. O distribuían de casa en casa botellones de agua electropura. Recuerdo el vívido relato, en boca de mi tío, de cómo se enllantaba. La maniobra, de gran violencia, había de concluirse en cuestión de segundos y requería de varios hombres para colocar en torno de la rueda el cincho de metal al rojo vivo. Debía ser enfriado de inmediato, a cubetazos, antes de que inflamara la madera.
Artesano ejemplar, con genio para la mecánica, se cuenta que Don Ernesto concibió maquinarias complejas enteramente fabricadas en maderas nobles, con piezas móviles y transmisión por correajes.
El de carpintero es oficio de precisión. Vendió las sierras y cerró el taller cuando la vista comenzó a fallarle.
•
Una catarata no es otra cosa que una opacificación del cristalino. Al perder éste su transparencia, los contornos pierden definición y –padeciéndose ello con mayor congoja– los colores pierden intensidad y brillo.
Con el correr de los años, su visión fue disminuyendo paulatinamente, de manera imperceptible e insidiosa. Y su modesto mundo se deslavó en un turbio borrón impresionista. Aquejado de ceguera parcial –la palabra ceguera, que yo recuerde, jamás se pronunció– debió terminar deambulando por un caliginoso territorio de sombras, pardo y difuso; una terca neblina luminosa, por decirlo con un endecasílabo de Borges. Los recuerdos cobrando nitidez a medida que el dibujo de las cosas se apaga.
Caso es que la sospechosa Cineraria marítima –dos gotas color ajenjo, mañana y tarde, en los lagrimales– había impedido, o eso escuché durante años, que la catarata madurara. Su operación resultaba, por ende, poco viable. Aquello de tener en los ojos una catarata inmadura excita la imaginación infantil, que suele fundir lo literal y lo metafórico. La cientificidad dudosa del asunto salta sin embargo a la vista.
Hoy día, la catarata no es ya causa de ceguera. Un cirujano avezado realiza en una mañana media docena de intervenciones. Hace veinticinco años, en las riberas del río Papaloapan, permitirse llevar el bisturí a los ojos resultaba, para un hombre nacido en 1906, harto más afrentoso y problemático.
Durante años, las olas encontradas de la conversación trajeron y llevaron cierto barco-clínica de ciertos oftalmólogos holandeses que iban de puerto en puerto curando a la gente.
–Con ellos quizá sí –Don Ernesto declaraba. Sí, con los holandeses sí se operaría.
De arribo siempre inminente, en los herrumbrosos muelles de Alvarado jamás amarró.
Siguió pasando el tiempo. Sin prevenir, acaso con subterfugios, algún familiar terminó por llevar al abuelo a Tuxtepec: cogido con la guardia baja, se quitó el sombrero, apretó los labios y se dejó operar por unos misioneros. Y al artesano ejemplar que había visto su oficio ceder terreno ante el avance arrollador de los materiales sintéticos le implantaron, en cada ojo, un cristalino de plástico.
•
Un auto ensartado en una sinuosa fila de semi-remolques y autobuses. La ascensión, tensa y tediosa, hacia el altiplano central. Difícil animarse, con tanto cambio de luces en la niebla, a rebasar.
Telefonemas cruzados han dispuesto que el abuelo convalecerá en casa de mis padres, y alguno de sus yernos lo conduce a la Ciudad de México. Con los ojos vendados, Don Ernesto padece en la oscuridad los jalones centrífugos de las abruptas curvas de Las Cumbres. Su respiración acompasada mantiene a raya el mareo. Los dedos entrelazados sobre el regazo, el abuelo pone sus nerviosos pulgares a rodar uno en torno al otro. En un sentido, pausa, en el sentido inverso. Del autorradio escapa –malinconía, ninfa gentile– un popurrí de arias con los tenores de éxito.
Llegados a la caseta de Puebla, Don Ernesto saca un billete de la cartera, lo palpa, pide se le diga su valor y se compre una caja de camotes envinados. El cassette se rebobina y por enésima vez, ya encarrerados, los tenores insisten –trá la-ra lera, trá la-ra lera, trala la-lara lará la-lará. Jamás el trayecto le habrá parecido tan demorado; jamás una lengua extranjera tan elocuente.
•
A su arribo a la casa, lo tomo torpemente del antebrazo –me reconoce por la voz– y negociamos juntos la reja de la calle, el fragante sendero que lleva de ella a la puerta, los escalones de la entrada.
La tarde siguiente, asisto al ansioso desenvolver de gasas: recuerdo los esparadrapos manchados de yodo, el tibio lavado de los párpados con infusión de manzanilla.
Abre los ojos.
Sombras.
Algo masculla, decepcionado.
Pasado el mediodía, el cuarto en que se le hospeda queda sumido en la penumbra. Se le acompaña, pues, a la terraza. Medio vaso con agua resplandece sobre la mesa. En torno destellan visos de luz, ardientes, astillados. Llorosos, las cosas y los seres se visten de un brillo renovado. Dispuestos también sobre la mesa hay varios tiestos de violetas africanas. Al cabo de un rato el afelpado verde, el ocre, el violeta, recuperan su sonrisa. Pronto unos antejos para catarata les devolverán afilados sus perfiles.
•
Se consultó al optometrista. Cuatro o cinco días más tarde mi padre y mi abuelo volvieron de la Óptica Lux, ambos con gafas nuevas. Los dos pares de gafas del abuelo eran macizos, un armazón negro de pasta, lupas espesas y cóncavas. Lentes de fondo de botella, como quizá se diga todavía; los anteojos del Mr. Magoo de los dibujos animados, cuya aguda miopía podía llevarlo, con la mayor naturalidad, a plantar sobre el ala de un avión su tienda de campaña.
Me los puse y acerqué una página del diario: combas, las palabras caso omiso, Palacio Legislativo. Las lentes para catarata, de tan concentradas, impiden toda visión lateral, lo que obliga a girar el cuello entero. Di dos pasos por la terraza. Imposible domar los vértigos de un suelo obstinadamente convexo.
•
Por aquellas fechas mi padre, infatigable, fabricaba palomas de alambre: elegantes dibujos de una línea en el espacio, formas prodigiosas entrevistas en la mente y que sus manos, sin mayor herramienta que un par de alicates y un pedacito de lija para sacarles brillo, hacían nacer de un rollo de alambre niquelado. Paulatinamente, la casa paterna se pobló de parvadas incorpóreas, suspendidos sus vuelos a través de la estancia por hilos invisibles, de pescar.
Ocurría que mi abuelo se enredara en los alambres confusos que en el trayecto de la mecedora a la ventana le salían al paso. Divisar las parvadas contra la piedra gris de las paredes era demasiado pedirle a unos ojos que, tras el torrente turbio de la catarata, se habían ido volviendo también grises. Los pesados anteojos de Mr. Magoo le permitieron un primer descubrimiento: esos cabrones alambres eran formas sin función, pero dotadas de sentido.
–Son palomas –se dijo perplejo. Las examinó, girando pausadamente en torno–. ¡Carajo, qué bien hecho está esto! –fue su elogio, de corte más bien técnico.
Puede parecer parco. No lo es. Viniendo de él, es magnánimo.
•
Las hormigas, su minucioso divagar. Un tema propicio para la digresión. Debo a James Joyce –por mordaz cortesía de Jorge Luis Borges– el haber sabido percibir y nombrar la modesta epifanía de la que ahora parten, o a la cual conducen, todos estos meandros.
Borges nunca fue muy afecto a lo joyceano. Alguna vez, bajo el guiño Borges y Joyce, recopilé buen número de sus pronunciamientos al respecto. Sin él serlo todavía (su vista comienza a declinar gradualmente desde los años veinte y la habrá perdido por completo para mediados de la década del cincuenta), Borges, en la revista El Hogar de febrero de 1937, cierra su “Biografía sintética” de Joyce con expresivo laconismo: “Está ciego”.
Trata siempre de Joyce con maliciosa ambivalencia. Juzga sus novelas como “indescifrablemente caóticas” pero estima “incomparable” la delicada música de su prosa. Elogia los dones verbales, la feliz omnipotencia de la palabra. Afirma que “como ningún otro escritor, Joyce es menos un literato que una literatura”. Al prologar a Whitman, empero, asesta: “Hablar de experimentos literarios es hablar de ejercicios que han fracasado de manera más o menos brillante, como las Soledades de Góngora o la obra de Joyce.”
El menos brillante según el parecer de Borges, entre los fracasos de Joyce, habrá sido Finnegans Wake. Ya la nota biográfica de 1937 desacredita los anticipos publicados (se les conoció con el título de Work in Progress) como “un tejido de lánguidos retruécanos en un inglés veteado de alemán, de italiano y de latín”. En junio de 1939, reseña, de nuevo para El Hogar, la tan esperada novela. La considera “una concatenación de retruécanos cometidos en un inglés onírico y que es difícil no calificar de frustrados e incompetentes”. Y brinda, para probar el punto, un ejemplo de retruécano frustrado e incompetente: “No creo exagerar. Ameise, en alemán, vale por hormiga; amazing, en inglés, por pasmoso; James Joyce acuña el adjetivo ‘ameising’ para significar el asombro que provoca una hormiga.”
Confieso que si bien venero al Joyce de las Epifanías y del Giacomo Joyce, si bien releo Ulisses cada cuatro o cinco años, en el exigente Finnegans Wake nunca he logrado hincar el diente. Mis atolondradas nociones de alemán, no cabe duda, me habrían escamoteado a la lectura la palabra ameising. Agradecí que la lupa acuciosa del Borges etimólogo/entomólogo (ahorro, aquí, el retruécano evidente) la compartiera conmigo y me obligara a sopesarla en sus implicaciones como objeto verbal.
Ameising.
Me pareció, efectivamente, un término forzado que pecaba de exceso de precisión; un término fabricado ergo superfluo. Difícilmente aplicable. Bastante –pido clemencia por mi pobreza de expresión– jalado de los pelos.
¿Cómo pasaría ameising al español?
¿Azhormigado?
¿Pasmhormigoso?
Pensé en ello unos instantes y, arbitrando contra Joyce en favor de Borges, concluí, tajante y sabedor, dando también yo palos de ciego desde la autoridad de mis diecisiete años: “El idioma no requiere de un término tal. Abre la vía a toda clase de excesos filológicos. Bien se puede –y vale más– formar una frase.”
Ja.
•
Dejamos al abuelo descubriendo las palomas de alambre. Un par de días más tarde, fui testigo presencial de una modesta epifanía. Nunca la he referido. Ocurrió de manera un tanto atropellada. Debía yo, de reversa, sacar un coche del garaje para guardar otro, pues se había decidido que partiéramos en el primero. El zaguán amenaza siempre con cerrarse durante la maniobra y arrancar retrovisores y molduras. Pido pues al abuelo Ernesto me detenga la puerta.
En un momento de suspensión entre mis dos maniobras, el abuelo se acerca al reborde de una ventana. Más que de una ventana, se trata del arranque de un muro (adentro queda la terraza) en gruesos tabicones de vidrio prensado.
Se queda boquiabierto, mesmerizado –busco, a tientas, mis vocablos– con regocijo infantil: una hilerita de hormigas recorre a todo lo largo el estrecho reborde y va a perderse en una grieta en la losa. Avecinándose las lluvias las hormigas se mudan a su nuevo refugio, en el interior de la casa.
Deus ex machina. Con un dedo, el índice, el abuelo les tapa la ruta: momentos de casi pánico, hormigueo intenso, frenéticos intercambios de mensajes.
Un instante después, el amenazante índice se levanta dejando libre una vez más el camino, y las huestes de soldados y exploradores reorganizan rápidamente los intrincados flujos de la minuciosa caravana.
Yo lo atestiguo todo al pasar, llaves en mano, de un auto a otro, perplejo, a mi vez, ante el regocijo infantil de su mirada. Mi abuelo es un hombre corpulento, de casi noventa años, que lleva en el bolsillo del pantalón un revolver Smith & Wesson calibre 22. Como los lentes de Mr. Magoo restringen la visión periférica, él, absorto, apenas nota que lo miro.
–Carajo, nieto –se exclama ya dentro del automóvil, una lágrima insinuándose en sus ojos–, ¡veinte años tenía yo de no ver una hormiga! Ni me acordaba ya de que existían.
Con análogo azoro redescubriría en las copas de los árboles –en días previos burdas nubes verduscas– la creciente precisión de los ramajes.
•
Los años han pasado. Don Ernesto murió en 1995. El caluroso cementerio de Cosamaloapan de Carpio tiende a anegarse en época de lluvias. Provincianas intrigas familiares que en poco vienen a cuento impidieron que se le sepultara –injusticia poética– en el ataúd de cedro que años atrás, previsor, él mismo fabricara a su medida. Sus restos deben ser hoy tierra tropical. Quedan acaso dientes, fragmentos de hueso, los botones de la camisa y, límpidas joyas en el humus opaco, dos cristalinos de acrílico.
Las hormigas las descubrimos, fascinados, en la infancia. Simpáticas, nos acompañan. Nos suben por las piernas. Puede que nos muerdan. Aliviadas, nos miran crecer, alejarnos de ellas, dejarlas por la paz. Luego transcurre, bien que mal, la vida. Y la vejez viene a entornarnos las puertas de la percepción.
Al menguar gradualmente su vista, el mundo del abuelo se desdibujó. Las hormigas perdieron en proximidad, en realidad concreta. No es que olvidara el concepto hormiga, bien atrincherado en sus circunvoluciones cerebrales, pero las hormigas, y muchas otras cosas con ellas, supongo, se volvieron meras abstracciones, recuerdos. Acaso alguna vez, durante el desayuno, sintiera ascender por el antebrazo un leve cosquilleo. De un barrido apenas consciente –el mismo gesto con que se sacuden las migas de la mesa– se lo sacudiría con el dorso de la mano, y bebería un sorbo más en su taza de café. La afanosa responsable, la hormiga aventurera venida del almendro del patio en busca de un granito de azúcar, nada tendría que ver, en la apagada percepción del abuelo, con el moroso cosquilleo. (Afuera, entre la hojarasca, caerían los saltos húmedos, sordos, pesados, de algún sapo, y rojo, preciso, avanzaría un cortejo diminuto: hormigas en fila india llevando sus huevecillos translúcidos en andas.)
•
De las manos de mi padre siguen naciendo formas. Hoy día –pienso en la memorable secuencia de Un perro andaluz– nacen de ellas prodigiosas hormigas. El abdomen, el tórax, la cabeza, son de piedra de río, amorosamente trabajada al esmeril –chirriante surtidor de chispas. Las antenas, las patas, son de hierro. Hormigas grandes y densas, esculturas monumentales si se les contrasta en escala con sus modelos, cada una es distinta.1
Cuando de vuelta por la Ciudad de México, en visita a la casa paterna tras varios años de ausencia, descubrí la férrea y pétrea caravana de hormigas y tomé en mis manos una hormiga de piedra –para aprehenderlas, me parece, debemos sopesar su materialidad–, me volvió a la mente el ameising de Joyce, y, con gran nitidez, las circunstancias con que para mí, por vez primera, la exquisita palabra cobró vida. Las hormigas de piedra de mi padre cifran, por otros medios, el milagroso redescubrimiento de lo nimio.
También los meandros llevan el río hacia adelante.
•
Con varios kilos de exceso de equipaje –en la aduana debió brindar explicaciones–, mi hermano trajo algunas esculthormigas a París, donde nos ha tocado vivir desde hace varios años. Una es mucho mayor que las demás: la hormiga reina. Las colocamos en la vitrina del despacho, bien visibles para quien pasa por la acera. Quedan a la altura de los ojos de un niño. A diario, límpidos y azorados, los ojos infantiles se detienen en las grandes hormigas hechas de fierro y piedra-bola. Pegado al cristal, con la mirada imantada, un niño hace a sus padres o su niñera una pregunta de tintes presocráticos. Pregunta que éstos, bien que mal, esquivan o barren de lado: no sospechan que con palabras puede responderse plenamente a las dádivas del mundo. ~
(ciudad de México, 1970) es escritor y cineasta. Publicó el libro Evocación de Matthias Stimmberg (Heliópolis) en 1995, traducido al francés y reeditado por Interzona en 2007.