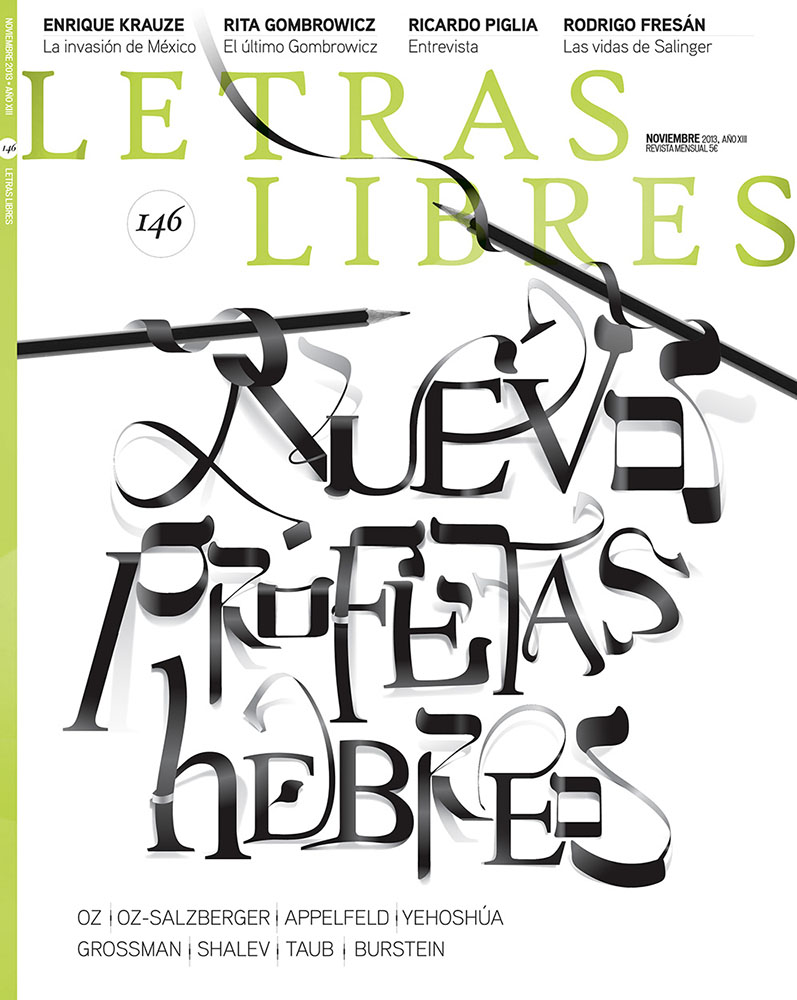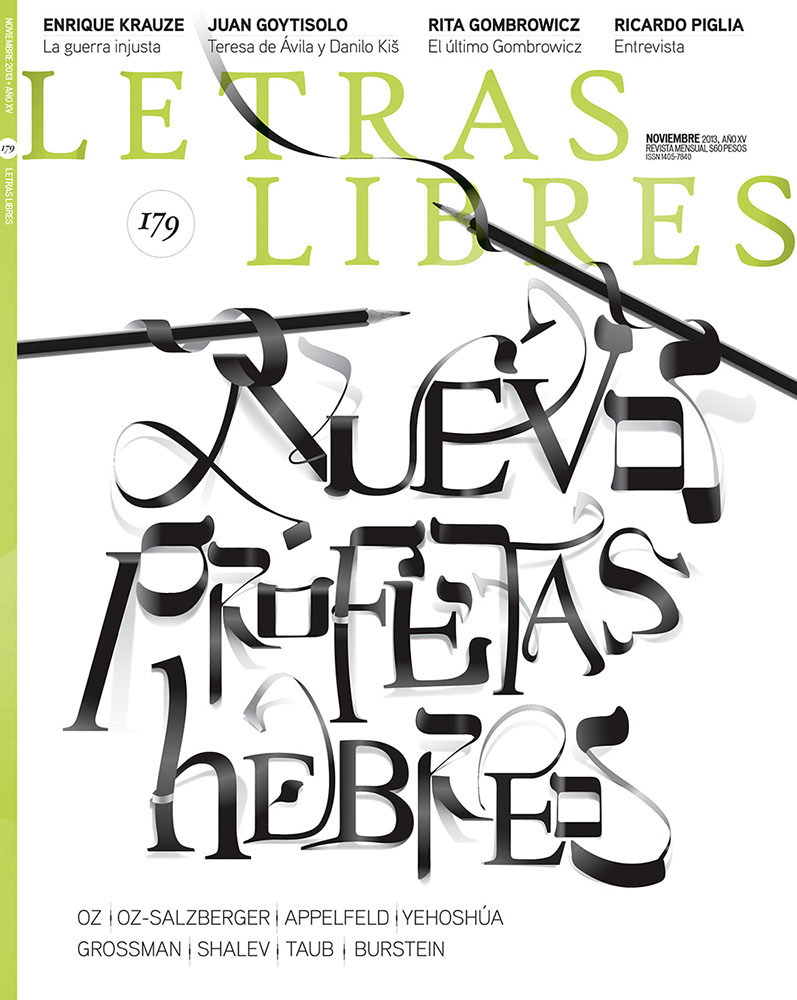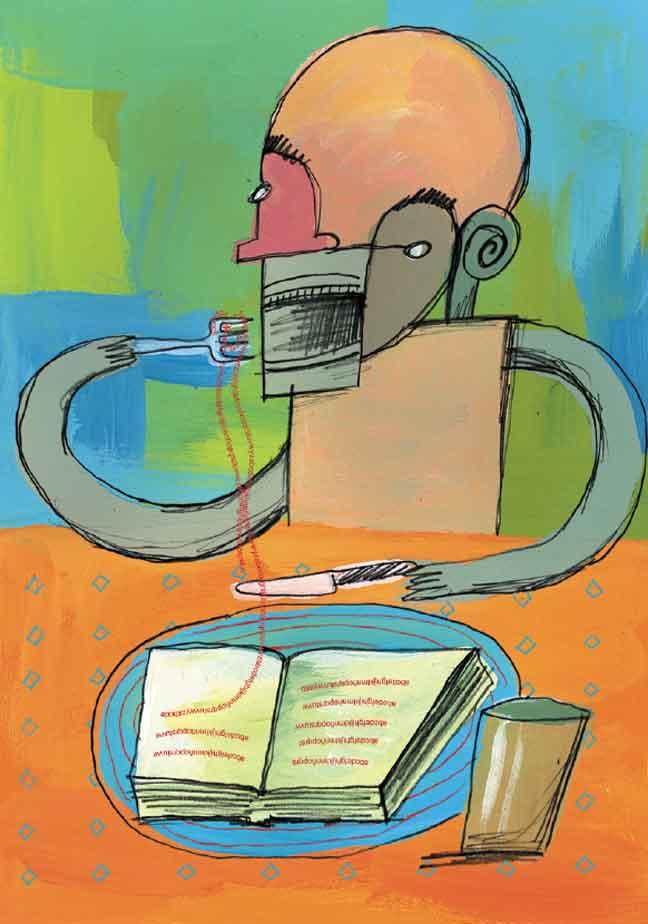1
Dos cubos llenos de concreto una mañana lluviosa. Dos cubos pequeños con el asa torcida y los bordes destrozados. Dos cubos que se vierten al gran mar de concreto. Dos cubos para la casa que se está construyendo.
Mis manos congeladas rehuían una y otra vez el contacto del hierro frío y cortante. Rojas y doloridas, buscaban en vano un trozo de asa limpia. Porque mis pies me llevaban rápidamente, ida y vuelta, bajo la lluvia torrencial desde la revolvedora hasta Lubrani, el albañil que estaba sobre el andamio gris cementando con esmero.
Era por la mañana, y un día largo nos aguardaba aún bajo un cielo oscuro. Un día más largo de lo habitual. El tiempo se tendió sobre los gigantescos montones de grava y arena situados junto a la revolvedora, vencido, agotado, inmóvil. Me dio miedo preguntar qué hora era.
Tenía la cabeza embotada. Desde un profundo sueño en la cama de mi oscura habitación fui conducido, al amanecer, al trabajo. El cielo se veía pálido, y una fina lluvia que presagiaba algo malo caía en silencio sobre las calles vacías. Toda la casa, un bloque grande de pisos, estaba callada; solo el compañero Sidon, un antiguo obrero al que habían amputado las piernas, estaba tirado como de costumbre sobre el segundo peldaño del umbral de la casa. Se pasaba allí sentado todas las horas del día, y hasta le llevaban allí las comidas, para que las masticase sin ganas mientras nos seguía incansablemente con la mirada. Nadie sabía cuándo dormía. Al salir el sol nos soltaba en el trabajo y al atardecer nos recogía y nos llevaba de vuelta a nuestras pequeñas habitaciones. Hasta los que trasnochaban se lo encontraban despierto y atento sobre el segundo peldaño. Trepaba con nosotros a los altos andamios, se agachaba sobre las largas mesas de trabajo. Hacía el gamberro con nosotros en las sucias tabernas, se inclinaba con nosotros para besar los labios de nuestras chicas. Vivía la vida de todos nosotros, tirado sobre el segundo peldaño.
Pero hoy al amanecer lo encontré encogido, temblando por el frío y la lluvia, y solo sus ojos ardían tras el envoltorio raído que lo cubría.
–¿Cementarán hoy? –se preocupó por mí.
–Sí –me apresuré a responder.
–Esta lluvia los va a destrozar…
–Sí… –me despedí con la mano.
Ahora yo estaba ahí. Acarreando cubos de concreto, sin pausa, sin esperanza. Al ritmo frenético de la vieja revolvedora que se agita con la alegría del trabajo bien hecho.
La lluvia iba empapándome. El agua empezaba a impregnar lentamente mi ropa. Me chorreaban gotas por la nuca, dibujando una línea fría a lo largo de mi espalda caliente.
Y era temprano.
Todos los obreros estaban callados. Los que trabajaban junto a la revolvedora en ebullición, supervisada por el jefe de obra, actuaban con celeridad y precisión; y nosotros, los peones, corríamos con los cubos de concreto hacia Lubrani, que desde encima del andamio lo vertía con calma en los anchos encofrados. Un obrero veterano y experto era ese tal Lubrani, y podría haber llegado lejos en su trabajo, de no ser porque solía ausentarse durante días enteros, a veces incluso durante semanas; nadie sabía dónde se metía.
De pronto sentí que me abandonaban las fuerzas. Si hubiera podido detenerme aunque solo hubiese sido un instante. Alcé la vista con desesperación y miré hacia los lados, pero los demás trabajadores estaban inmersos en la faena, taciturnos, indiferentes a los chorros de lluvia. Me temblaron las manos cuando le subí a Lubrani los cubos al tablón mojado.
–¿Qué hora es? –murmuré, alzando la vista hacia aquel personaje.
–Pronto –respondió, con una ligera sonrisa flotando sobre su espeso bigote.
Volví a correr de un lado a otro. Mis pesadas botas llenas de barro golpeaban por el camino cubierto de tablas. Quería caer en uno de los charcos, para que me cuidasen.
–¿Cuánto falta aún? –le lloré a Lubrani, que permanecía en su puesto.
Volví a hacerle gracia y me miró con buena cara.
–Unos cuantos días.
Y no me perdió de vista mientras volvía corriendo a la revolvedora.
Me temblaban las piernas, y supe que me encontraba mal, realmente mal. La lluvia cambió de dirección y empezó a azotarme en diagonal mientras yo remaba con los dos cubos que se balanceaban en mis manos. Como un borracho, empecé a correr dando tumbos desde la revolvedora hasta Lubrani. Los iba adelantando a todos mientras me iba quedando sin aliento. Sacaba fuerzas de flaqueza mientras me iba apagando, y nadie se daba cuenta. Solo los ojos de Lubrani me buscaban entre los que corrían y se regocijaban por mi inminente desplome.
Cuando, exhausto y pálido, le llevé los cubos y tropecé delante de él, me agarró y evitó mi caída con una mano fría.
–¡Estás cansado! –afirmó.
Yo respiraba con dificultad. Vi que mis ojos estaban turbios y mortalmente cansados.
–¡Quieres dormir!
Mis labios hablaron sin palabras.
–Ven a dormir conmigo, en mi casa
–dijo con determinación–, tampoco yo tendría que haber venido con este maldito tiempo.
Saltó del andamio con agilidad, dejó los cubos llenos de concreto tal y como estaban y caminó hacia la revolvedora, y yo tras él.
El jefe de obra estaba encogido junto a la revolvedora, observando con ardor los giros de la cubeta que chirriaba por el esfuerzo. La lluvia caía a chorros sobre su cara tensa. Lubrani le tocó ligeramente en el hombro, pero este no se movió y siguió contemplando la lluvia con gran interés, como si la viese por primera vez. Lubrani volvió a levantar la mano, la posó en el hombro del jefe y apretó con suavidad. El jefe se sobresaltó, dio un respingo y abrió los brazos.
–¿Qué pasa? –chilló para superar el ruido del motor.
–Me voy a casa –le gritó Lubrani–, y este… –me señaló a mí– se viene conmigo…
El jefe no podía creérselo.
–¿Qué pasa? ¿La mezcla no está espesa? –intentó adivinar en medio de los estruendosos sonidos de la revolvedora.
–Dejo el trabajo –le gritó Lubrani con calma–, ¡me voy a casa!
–¿Qué estás diciendo? –preguntó el jefe de obra, ofendido y desconcertado.
–¡Me voy a casa! ¡No quiero trabajar! –gritó Lubrani.
–¿Estás enfermo? –preguntó el jefe con desconfianza.
–No, estoy cansado.
–¿Qué? –gritó el jefe enfurecido.
–Cansado –murmuró Lubrani sin fuerzas y observando con ojos apagados a los obreros empapados que con lento caminar se iban congregando a nuestro alrededor.
El jefe de obra no era capaz de entender nada debido al estruendo de la revolvedora que no paraba de dar vueltas. Alargó una mano titubeante hacia el motor en ebullición y lo apagó sin compasión. El motor gimió sorprendido y siguió agitándose como por error hasta que fue enmudeciendo, aceptando la sentencia.
Un maravilloso silencio nos envolvió, y el murmullo de la lluvia pareció aumentar de pronto. El jefe se dirigió a Lubrani con voz cansada.
–Bueno, ¿qué ocurre?
–Estoy cansado. Quiero dormir –repitió Lubrani, sin esfuerzo, con obstinación, mirando directamente al jefe.
–¿Cansado? –suspiró el jefe, secándose el agua de la frente enrojecida.
–Cansado, sí, cansado.
Yo no sabía dónde meterme, pero Lubrani se mostraba indiferente al público congregado.
–Todos estamos cansados –dijo sencillamente el jefe.
–Ya lo sé –respondió Lubrani con verdadera pena.
–Uno no puede irse así –explicó el jefe con sonrisa paternal–, estamos en mitad del trabajo. Todos trabajamos duro, pero la jornada de trabajo terminará… claro que terminará… –acabó emocionándose de pronto.
–Estoy cansado. Quiero dormir–repitió Lubrani con paciencia–, hoy es un día muy duro… un día lluvioso. Quiero dormir… tumbarme en la cama…
Acto seguido empezó a encaminarse hacia su moto, que estaba aparcada debajo del cobertizo.
El desconcertado jefe echó a correr hacia él y empezó a tirarle de la ropa.
–¿Y quién cementará? Tú eres el único que sabe hacerlo.
Lubrani se detuvo.
–No lo sé. Yo solo quiero dormir –y se dispuso a marcharse.
El jefe levantó el puño enfurecido.
–No –protestó con los ojos llorosos–. ¡No! ¡No nos dejarás así!
Pero Lubrani siguió adelante, y yo me escapé pegado a sus talones. Todo el grupo de obreros, con el jefe a la cabeza, empezó a caminar en silencio detrás de nosotros como si quisiese acompañarnos, hasta que de repente el director se abalanzó sobre mí, me agarró del brazo y me detuvo.
–¿Y tú?
No pude articular palabra. Pero Lubrani intervino con voz tranquila.
–Él también está cansado. Se viene a dormir a mi casa.
Los obreros se detuvieron de repente, se quedaron compungidos, como si les hubiesen echado una reprimenda, mirando con ojos mudos el espectáculo. Pero Lubrani siguió caminando con paso firme y desgarbado, se acercó a la moto y empezó a inspeccionarla, mientras yo seguía todos sus movimientos con la vista.
Lubrani arrancó la moto produciendo un estruendo amortiguado por la lluvia que iba arreciando. Se subió a la moto, embutió sus huesudos hombros en una cazadora de cuero, y se dispuso a zarpar hacia la tupida cortina de lluvia. Mis manos no encontraron nada de donde agarrarse, salvo una barra de hierro helada que sobresalía por detrás de la moto, de modo que todo mi cuerpo quedó arqueado hacia atrás, expuesto a la lluvia, y mi barbilla clavada en el cuello.
Alcé la vista de nuevo hacia el esqueleto gris del edificio, que no estaba protegido de la lluvia. Los obreros seguían clavados en el sitio, pequeños e intrigantes, observándonos. El pequeño jefe estaba plantado delante con la boca abierta.
La moto atronaba subiendo por la calle vacía, medio rodando medio navegando por los torrentes de agua que bajaban a raudales. Los truenos sonaban sobre nuestras cabezas como miles de tambores. Los rayos se desbocaban. Las afiladas gotas de lluvia azotaban con fervor mis ojos cerrados. Mis mejillas se convirtieron en carámbanos. Pero Lubrani conducía con mano firme, encorvado sobre el asiento, y nos condujo a través de callejuelas y callejones hacia un barrio de jardines cercano a unas montañas cubiertas de niebla. Entre casas blancas y pequeñas galopamos, a través de la calma de las primeras horas de la mañana, hacia su casa, situada en un extremo de la ciudad, en un lugar donde acababan los caminos.
2
Lubrani rebuscó en los bolsillos de su cazadora empapada y encontró una llave. Le dio la vuelta y la introdujo suavemente en la cerradura. Llegamos a una casa pequeña y tranquila, y la puerta se cerró detrás de nosotros. Una ola de calor nos inundó. La calefacción ardía, pero el aire de la casa no era asfixiante, porque las ventanas estaban abiertas de par en par y los restos de las tormentas desbocadas hacían volar las sencillas cortinas. Lubrani estiró los brazos y cerró los ojos con doloroso anhelo, bebiéndose el calor.
–El cansancio fluye hacia nosotros… –dijeron sus labios con una voz suave, que no era la suya.
La casa estaba resplandeciente, y solo tenía dos habitaciones separadas por una gran puerta. Las dos carecían del mobiliario habitual, y lo único que había eran dos camas, una cama en cada habitación.
Observé las camas con temor. Eran gigantescas, anchas y altas. Estaban situadas en medio de cada habitación sobre altas tarimas de madera pulida y barnizada, de modo que toda la habitación cuadrada parecía una cama grande donde, a través de los grandes ventanales, el que dormía en ella podía contemplar el arco de la montaña que se cerraba sobre un valle verde y frondoso que se extendía hasta el horizonte.
Lubrani y yo nos quedamos petrificados. Las camas estaban hechas con demente meticulosidad, con impecables sábanas tensas y blancas. Las almohadas, unas mullidas almohadas de plumas, estaban dispuestas en un ángulo recto perfecto, y las mantas colgaban en línea recta a lo largo de la cama. De pronto sentí que Lubrani me clavaba la vista. Me giré hacia él y vi su cara desencajada y pálida. Me lanzó una sonrisa muda y melancólica.
–¿Qué es esto…? –mis labios temblaron.
–Son mis camas –respondió con calma–, yo vivo aquí.
Bajó la vista, y sus pequeños y verdosos ojos recorrieron la cama con avidez. Luego se acercó y se sentó a sus pies, al borde de la tarima de madera. Sus ojos brillaron con una expresión extraña, susurró:
–A dormir…
Recorrió con la mano la superficie de la sábana tensa.
–Me paso días enteros tendido aquí –y se quedó adormilado.
Se le abrió la boca con placer.
–De una cama a la otra, y luego de vuelta a la primera… Me paso semanas enteras tumbado en ellas.
Las olas de frío saltaban por las ventanas abiertas, entremezclándose y estremeciéndose con el chorro de calor que salía sin cesar de las paredes. Yo estaba cansado. La cara aún me escocía por los golpes de la lluvia, sentía debilidad en las piernas y me tambaleaba. Lubrani tenía la cabeza inclinada. En sigilo, di dos pasos hacia él y pregunté sorprendido, en voz baja:
–¿Cómo se puede dormir tanto?
Él siguió tan tranquilo, como si no hubiese oído nada. Pero de repente cayó de rodillas y agarró con fuerza las patas de la cama, como aferrándose a los cuernos del altar.
–No lo comprendes… no lo comprendes… no se descansa, se duerme… se duerme…
Sus labios flotaban sobre el frío hierro del cabecero de la cama, casi besándolo. Sus ojos soñaban.
–Yo trabajo para dormir. Entre un sueño y otro, como. Pero la vida verdadera ocurre aquí.
Ocultó el puño suavemente en el seno de la manta.
Poco a poco fue reinando un largo silencio.
Yo quería caer sobre la maravillosa cama. Las alternantes olas de frío y de calor me produjeron un cansancio febril. Donde yo estaba se había formado ya un pequeño charco del agua que chorreaba de mis sucias vestiduras. Todo se nubló frente a mí, cerré los ojos con fuerza durante un buen rato y, cuando los abrí, todo estaba gris y borroso. Lubrani ya había agachado la cabeza y la había apoyado sobre la tarima. Tenía los ojos cerrados y el sopor los acariciaba.
Di unos pasos más hacia él. Ahora estaba justo encima de él.
–Lubrani… Lubrani… –murmuré–, no me dejes solo… Hemos dicho que a dormir…
Abrió lentamente los ojos, irguió la cabeza con un lento movimiento giratorio, me lanzó una gran sonrisa. Luego se levantó tranquilamente y dijo:
–A dormir.
Se acercó enseguida a las ventanas y, con mano ágil y experta, fue cerrando las contraventanas una tras otra y dejando las ventanas abiertas de par en par. La penumbra envolvió la habitación, solo una débil luz se filtraba por las rendijas que había dejado a propósito. Me ayudó a quitarme el abrigo y lo puso sobre el radiador situado en el pasillo. Se fue a la otra habitación y regresó con un fino camisón de colores, planchado y almidonado. Lo dejó sobre la cama delante de mí y, cuando salió, cerró la puerta que separaba las dos habitaciones.
Me quité la ropa y los zapatos y, con manos delicadas, me cubrí con el aromático camisón, como si fueran vestiduras sacerdotales. Descalzo, me acerqué a la ventana y el borde del camisón fluía como pequeñas olas por el suelo. Por una ranura de la contraventana miré hacia fuera.
Sobre el mundo caía la lluvia, fuerte y brumosa. Había un rumor constante sobre el pavimento gris de la calle silenciosa. En las lejanas cadenas montañosas había nubes que se rompían en silencio, y una lluvia lejana y muda era movida allí por pequeños hilos. En todo el cielo no había ni una pizca de azul, en las profundidades del horizonte no quedaba ni un trecho de esperanza para aquellos que portaban los cubos.
Y me poseyó la felicidad.
Subí fascinado a la tarima, me acerqué a la cama y caí sobre ella, y poco a poco fui serpenteando bajo la suave manta. Un fuerte y subyugante escalofrío me recorrió. Cerré los ojos dulcemente, y froté mis piernas desnudas, peludas, la una con la otra. ¡Qué maravillosa era aquella cama blanca! ¡Qué profunda la suavidad oculta tras la tensa y fresca sábana!
Quise llorar de tanto placer que me había caído en suerte, me acurruqué, me encogí. Poco a poco me fue atrapando un fuerte sopor, y
me sumergí en la densa oscuridad.
En sueños volví a encontrarme a mí mismo. Estos subían lentamente por un mundo peculiar, nuevo; allí yo caminaba seguro tras un grupo de personas vestidas de blanco y precedidas por una moto vieja y oxidada que avanzaba a trompicones y soltando mucho humo.
Desde allí caminé hacia la primavera y fui hacia un valle lleno de agua, verde y florido, hacia una mujer desnuda de piel morena que estaba tumbada sobre la hierba entre los árboles, a lo largo de los curvos meandros del valle. Me zambullí en sus ojos marrones, oscuros, y mudo y agitado quise su cuerpo. Ella acarició mi rostro, y el placer me inundó. Me lancé sobre su suave cuerpo y encendí mis besos con pasión. Ardía en
deseos de recorrer con mis labios sus florecientes miembros y no presté atención a la gente que pasaba por el río y observaba mis actos con indulgencia. Pero yo ya había empezado a perder a la mujer, a deslizarme hasta revolcarme en el río. Mis labios perdieron la dulce piel de la mujer y empezaron a besar el agua que fluía de los pies limpios de la muchedumbre.
La gente me pisoteaba con delicadeza. Llegaron multitudes para caminar sobre mi cabeza y para aplastarme en la tierra del río. Sus pies rodearon mi cuello, presionaron mi boca que tragaba sin cesar, hasta la asfixia, aguas blancas y blandas. Todo mi cuerpo fue tragado por la tierra mojada, y tan solo mi cabeza sobresalía de la tierra.
–Estoy cansada… –les susurró mi cabeza por encima de la tierra.
–Duerme… duerme… –marchaban suavemente sobre mí.
Me acurruqué en la manta. La felicidad me embriagaba al oír el rumor incesante del mundo fluyente. La luz de las ranuras escudriñaba la oscuridad con una dulce despreocupación. De la otra habitación llegaba la respiración tranquila del hombre del sueño.
Volví a caer en un vasto sueño, durmiéndome y despertándome alternativamente. En algún lugar pasaron las horas sin remuneración, mientras el tiempo fluía con largas y borrosas ondas sobre pantallas grisáceas. Bebí el aire puro que corría sin cesar por las ventanas abiertas, y me iba debilitando.
Cuando por fin abrí los ojos, no sabía dónde estaba. Pero comprendí que todo había terminado. No dormiría más. La habitación estaba completamente a oscuras, ni un rayo de luz penetraba por las contraventanas. Agucé el oído para comprobar si había cesado la lluvia, y volvió a mis oídos el murmullo sordo del agua. Me entró un escalofrío. Me levanté, recogí mi ropa y me la puse a oscuras. De la habitación contigua no llegaba ni el más leve susurro. Lubrani no se había despertado. Quise saber qué hora era, pero no tenía reloj. Busqué el abrigo mojado y lo encontré tendido sobre los tubos de la calefacción, deformado y ardiendo. Con los zapatos en la mano fui a tientas hacia la puerta divisoria. Entré en la habitación de Lubrani.
Con un brazo tendido hacia delante de una forma que despertaba compasión, con el cuerpo cubierto por la ropa interior como envuel-
to en un sudario, dormía Lubrani. Me detuve junto a la tarima, sin decir nada. Mis ojos revolotearon sobre su cuerpo inerte tendido por encima de mí. Cuando mi mirada volvió hacia su cara descubierta, vi que tenía los ojos abiertos de par en par y que me miraban en silencio. Eran diáfanos, como si no hubiese dormido durante todas las horas que habían pasado.
–He dormido… –le dije, con los ojos pegados a los suyos.
Su cabeza negra se movió con profunda seriedad sobre la almohada. Guardó silencio.
De repente me vino el recuerdo agudo de los peculiares sueños.
Comencé a hablar con gran excitación:
–He soñado… con un valle verde… en primavera… –mi voz se quebró. Era imposible explicar nada.
Una débil sonrisa se encendió en sus labios por un instante.
–¿También tú sueñas?
–Soñaba. Pero ahora ya no… mi sueño está vacío… así es mejor…
Me dispuse a marcharme, pero de repente cambié de idea.
–¿No te vas a levantar? ¿No vas a ir a la ciudad?
La desesperación inundó sus ojos pequeños y claros.
–No –susurró–, yo me quedo durmiendo hasta el amanecer… hasta el próximo atardecer… o más… no estoy satisfecho… más, más…
Salí de su casa hacia la calle iluminada por la luz parpadeante de las farolas. El cielo estaba negro y frío, y las nubes agitadas por el viento tapaban y destapaban las estrellas lejanas. La lluvia dio una pequeña tregua, pero al oeste desprovisto de casas ya se habían acumulado montones de nubarrones negros. Todo era murmullo de agua. Los canalones rugían, ríos de agua corrían hacia las alcantarillas. Gotas espesas y cargadas caían de los frondosos árboles que bordeaban la carretera. Era la primera hora de la tarde, y las calles bullían de gentes. Radiante y saciado caminé entre la gente que corría cansada, concluida su jornada de trabajo, para prepararse para una tempestuosa noche de placeres. Jamás había sido tan diáfano, jamás había sido tan transparente, como en aquel momento de tregua en el que caminaba despacio hacia mi barrio. Lentamente me fui aproximando hacia las calles estrechas cercanas a mi gran casa, ya había empezado a pisotear los charcos embarrados.
Como de costumbre, el compañero Sidon estaba sentado en el segundo peldaño, regocijándose de la alegría por el trabajo de los demás. Cuando me vio llegar por nuestra calle oscura, caminando desgarbado y con los ojos fijos en el suelo, le entró una gran alegría. Al parecer todos habían regresado ya, y solo estaba esperando para recogerme a mí. Con habilidad agarró sus desgastadas muletas, que estaban caídas delante de él. Se irguió retorciéndose y se quedó plantado en el hueco de la puerta inclinado con avidez hacia mí. Me acerqué a él alzando la vista hacia su rostro lleno de cicatrices.
–¡Un día de trabajo! –dijo con exagerado entusiasmo–. Un día repleto de…
Miré directamente a sus inquietos ojos y respondí con la calma que había adquirido ese día:
–Un día duro.
–Es el cementado, amigo –se acercó un poco a mí con sus piernas amputadas, pegando su boca sucia a mi cara–. Mira tu ropa sucia, observa tus ojos hinchados. De todos es sabido que no se deja el cementado de un edificio a medias.
De pronto, empezaron a caer sobre nosotros gotas de lluvia, grandes y lentas. Apreté los puños con fuerza, me daba vueltas la cabeza. Salté al primer peldaño y metí la cabeza gruñendo.
–El edificio es grande… es inmenso… y los cubos son pesados y se amontonan… no hay quien los suba…
La excitación me hizo un nudo en la garganta, y la lluvia me estaba empapando el cabello. Él permaneció frente a mí atónito y callado. Añadí con voz llorosa:
–Me dejo el alma en el trabajo.
Cada palabra le hería.
Sus ojos se agitaban con compasión, mientras se balanceaba sobre sus muletas como si quisiera lanzarse a mi cuello y apartarme con sus escuálidos brazos.
–Así es… –se le quebró la voz–, no queda tiempo…
–No, no queda –confirmé en voz baja.
Hubo un momento de silencio, hasta que de pronto cambió de idea, se apartó del umbral y me dejó libre el camino.
–Vete, amigo; vete, muchacho; vete a dormir…
Llegué a mi estrecha habitación, a las cuatro paredes descoloridas y desconchadas. Estaba oscura, pero no quise encender la luz. Me acerqué a mi pequeña cama, cuya blancura resplandecía en la penumbra, me detuve ante la ventana cuadrada, sencilla, por la que se filtraba la luz pálida de las farolas. Observé atentamente la cama deshecha, la sábana enrollada, la manta arrugada, tirada en el suelo, la almohada sucia. De pronto me entraron ganas de hacer la cama, y me puse a ello con entusiasmo.
La jornada de trabajo había terminado.
No estaba cansado. Estaba saciado de sueño y me sentía puro. Pero la ventana estaba sucia y la luz que entraba por ella era blanca y sencilla. Dejé caer los párpados sobre mis ojos que, en la oscuridad atestada de cosas de la habitación, se afanaban en que yo llegase a otra oscuridad, serena, vacía. Me acordé de Lubrani, que dormía con tenaz desesperación en su gigantesca cama, allá lejos, en la casa frente al valle verde. De pronto me entró nostalgia de los sueños que había tenido durante todo aquel día. De los sueños que jamás volvería a recordar, de los sueños que jamás olvidaría.
¿Qué quedaba por hacer? ¿Qué quedaba que no hubiese hecho ya?
No, no estaba cansado. Por sí solas, mis manos me quitaron el apestoso mono de trabajo y yo me fui desprendiendo poco a poco de él. En ropa interior me lancé hacia la cama, y me rugieron todas las tripas. Una ligera calidez me rozó, y sentí una punzada de pena en el corazón. Permanecí tumbado con los ojos abiertos frente a la penumbra, mordiéndome con rabia los labios hasta hacerme sangre. Pero una pantalla gris cubrió la pálida ventana y redujo todo mi ser a esa superficie lisa que hay entre los ojos.
¿Vendrían los sueños? ~
________________________________
Traducción del hebreo de Raquel García Lozano.
(Jerusalén, 1936), uno de los escritores más importantes de las letras hebreas actuales, es autor de nueve novelas y numerosos relatos y ensayos. Es miembro e impulsor del movimiento Paz.