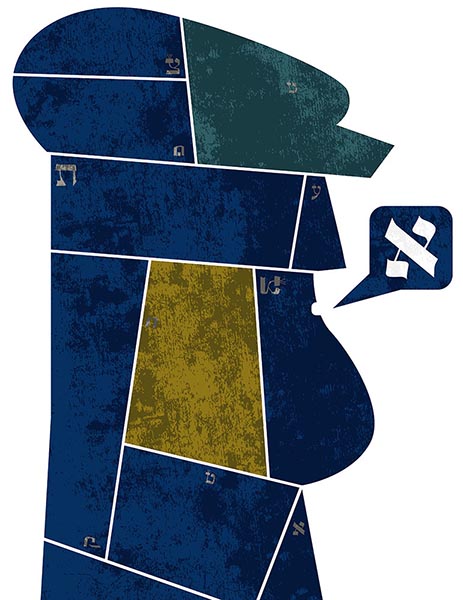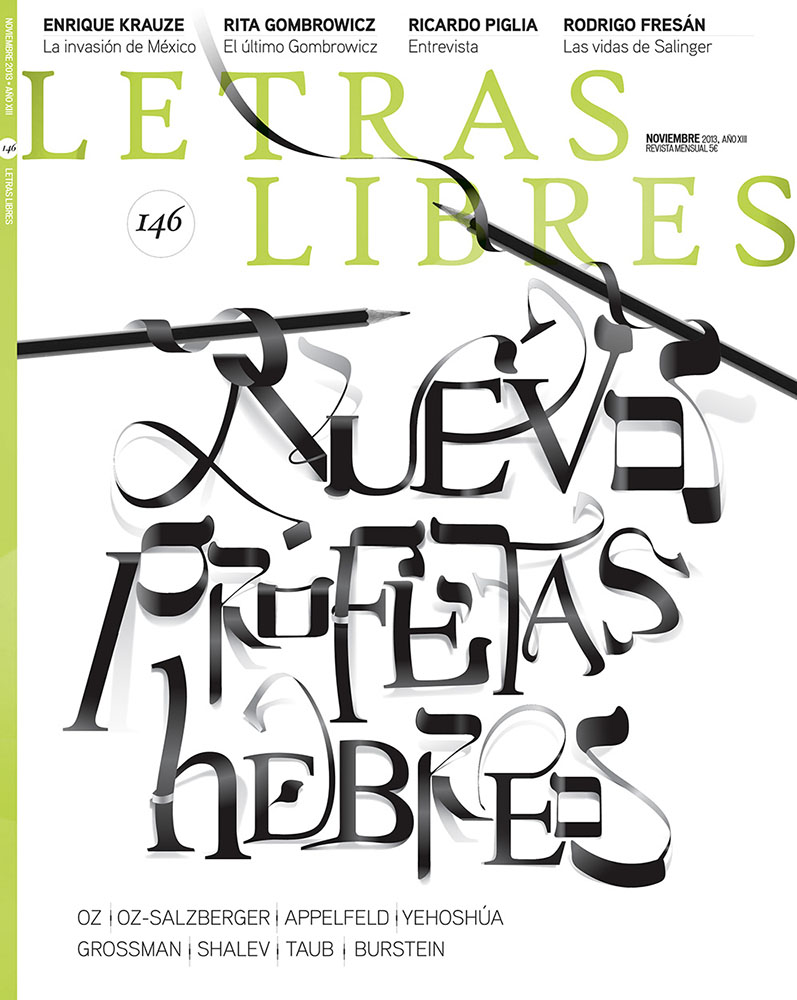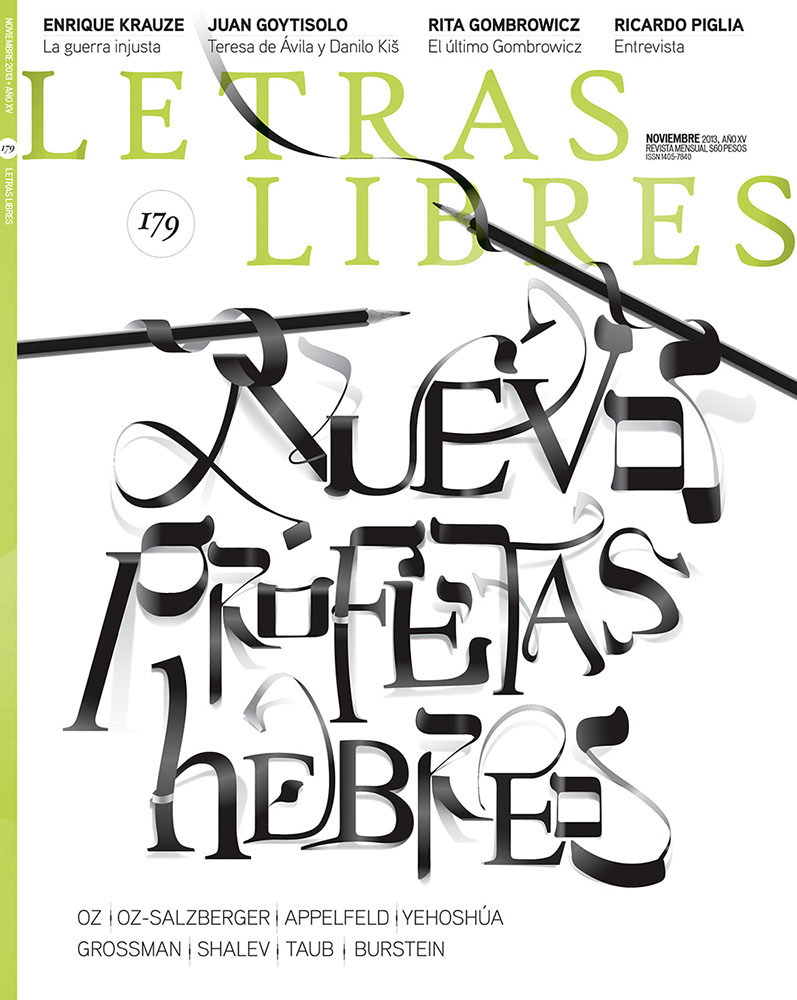Probablemente, mi atracción por los cafés se remonta a los hermosos cafés de Czernowitz, en Bukovina, donde nací. Los cafés de la ciudad estaban llenos pero no atestados. Los que frecuentaban los cafés de Czernowitz tenían sus lugares habituales, y los camareros guardaban celosamente sus puestos. Naturalmente, las mesas que estaban junto a las ventanas eran las más demandadas. Cada cliente habitual tenía un sitio propio. A diferencia de lo que ocurría en los bares, los cafés eran silenciosos, circunspectos, parecidos a bibliotecas públicas: todo el mundo estaba inmerso en su periódico o su libro. Las conversaciones no eran ruidosas; ni siquiera lo eran las discusiones. Otra característica de aquellos cafés de mi infancia eran sus espacios cerrados para jugar al ajedrez. La gente permanecía sentada durante horas, mirando el tablero, como si el mundo entero dependiera de él. Mi padre era un excelente jugador de ajedrez. Cuando jugaba, la gente se reunía en torno a nuestra mesa, siguiendo atentamente los movimientos.
De adulto iba a los cafés si necesitaba tiempo para mí. En los años cincuenta y sesenta, los cafés de Jerusalén seguían siendo silenciosos, no había música y conservaban parte de los aromas y costumbres de los cafés europeos…
Más que cafeterías, la mayoría de los cafés actuales son espacios grandes y atestados, invadidos por una música violenta. No intentes encontrar allí nada silencioso, algo misterioso o una conexión furtiva con las personas que te rodean. Solo son un nexo, un punto de transición, un lugar donde uno espera con impaciencia.
He escrito todas mis novelas en cafés de Jerusalén. Cuando estoy en el extranjero, puedo apuntar cosas, corregir una página e incluso un capítulo, pero nunca he completado un relato o una novela en el extranjero. Solo en un café de Jerusalén siento la libertad de la imaginación. Ese es mi punto de partida. De allí parto y allí es a donde vuelvo.
El café Peter, en la colonia Alemana, fue mi primer café habitual. Lo frecuenté durante más de diez años, desde 1953 hasta mediados de los años sesenta. En su jardín empezaron mis estudios universitarios; también fue allí donde los terminé. La habitación pequeña y oscura que alquilaba en Rehavia solo era un sitio para dormir; comía en el café Peter, leía y me preparaba para los exámenes. Pero sobre todo escribía. Para ser preciso, allí era donde luchaba por encontrar mi voz.
En los años cincuenta, los autores jóvenes empleaban un lenguaje muy elevado, imitando los textos antiguos o inventando un estilo complejo. A mí también me atraía esa elocuencia majestuosa. Pero, cada vez que me sentaba con mis hermanos, refugiados como yo, me daba cuenta de que los misterios de la vida debían vestirse con los hechos. Lo sencillo y lo factual conducían a la verdad. Un exceso de palabras puede ser un grave obstáculo. Otra lección importante de mis hermanos refugiados era ver la esencia y ser ahorrativo. No deberías decir lo que no necesitas decir.
En el café Peter, todo el mundo llevaba en el alma un país cruel, un hogar violado y gente de la que nunca querría separarse. ¿Cómo se puede convivir con eso y conservar la dignidad? En realidad no hablaban de esos “grandes” asuntos, sino que charlaban de cosas prácticas. Una de las útiles reglas no escritas era: un hombre no debería hablar de sí mismo a menos que lo que diga signifique algo para los demás. Hablar de ti mismo solo porque te ha pasado algo es una tontería o, peor todavía, puro egoísmo. Durante años me sentaba junto a ellos y cada día absorbía un pequeño fragmento de su alma. Quizá fuera más preciso decir que ellos estaban dentro de mí…
En los días en los que no trabajaba para ganarme la vida, me sentaba en el café Peter desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Si tenía suerte, podía terminar con una sola buena página. Todavía hoy me entusiasma una página manuscrita que no necesita más trabajo.
Desde principios de la década de los cincuenta hasta que cerró, frecuentaba el café Rehavia en la calle Ramban. El lugar me recordaba a los cafés de las ciudades balneario a las que viajábamos en verano. A diferencia del café Peter, en el Rehavia todas las conversaciones se producían en alemán. Te dabas cuenta inmediatamente de que esos refugiados no habían estado en un gueto; no habían estado en estaciones de ferrocarril atestadas de gente y maletas, ni en campos de concentración. La sensación de comodidad y facilidad de los lugares desde los que habían llegado permanecía aferrada a ellos.
Una vez vi a un hombre sentado que jugaba al ajedrez contra sí mismo. Le propuse que jugáramos juntos y aceptó. Tenía un estilo de juego duro y resuelto, cada movimiento estaba bien pensado y cuidadosamente meditado. Yo también era cuidadoso, pero hasta cierto punto; luego se me agotaba la paciencia y, por supuesto, perdía.
Me encantaba jugar con Zauber. Su extremada prudencia me espoleaba a asumir riesgos y a hacer movimientos cada vez más imaginativos. Me encantaba el asombro que le producían mis movimientos osados. En Hannover, su ciudad natal, había sido secretario del tribunal de la ciudad. Quizá a causa de su altura y de su cuerpo largo y demacrado, me recordaba a Kafka. Más tarde descubrí que yo no era el único que había detectado el parecido; otros también lo veían. Eso divertía a Zauber.
Zauber cambió por completo mi relación con el café Rehavia. Hasta el momento en que lo conocí, me había centrado en aspectos distorsionados o incluso grotescos de esas personas que habían tenido la suerte de huir de la Alemania nazi a tiempo. Ahora estaba frente a un hombre que, antes de cada partida, ponía un cigarrillo en una boquilla, lo encendía con un mechero, alargaba un brazo largo y movía una de las piezas. Un temblor de duda acompañaba todos los movimientos de sus manos. Era una persona muy cerrada que muy pocas veces decía una palabra.
Una vez me sorprendió preguntándome si había leído a Kleist.
–No.
–Es un escritor importante, te prestaré sus libros.
Lo entendí en cuanto empecé a leerle: aquel era un escritor del que podía aprender. A lo largo de la década de 1950, había escrito relatos breves, pero no estaba satisfecho de ellos. Me parecía evidente que no conocía el secreto del desarrollo de una trama ni el poder de los hechos expresados con sencillez. Un exceso de metáforas produce una niebla desagradable y una falsa sensación poética. Los hechos correctos, uno detrás de otro, son la fuerza que impulsa, el motor que hace que avance un relato. Un relato, como un río, no puede quedarse quieto en un sitio…
A veces, las imágenes que absorbí en café Rehavia servían como plataforma y fondo para mis novelas, como Badenheim 1939 o La edad de las maravillas. En cuanto al propio Zauber, todavía no he escrito sobre él, pero su nombre se ha colado en algunos de mis relatos.
Desde mediados de los años sesenta, empecé a ir al café Atara, en la calle Ben Yehuda. El matrimonio no cambió mis costumbres. En los días en los que no trabajaba o, más bien, en las horas en las que no trabajaba, me sentaba en un café. A veces intentaba sentarme en una biblioteca. Allí, el silencio atronador enmudecía mis pensamientos. Me sentaba allí, o miraba a quienes hojeaban libros en busca de un artículo o una cita, y al final me marchaba confuso y angustiado.
El café Atara no era como el café Peter. La mayor parte del día estaba lleno de gente, pero el piso superior era silencioso y había una esquina junto a la ventana donde mi imaginación conjuraba las imágenes que necesitaba. Al cabo de unas horas de escritura, daba un paseo hasta la calle Agripas y deambulaba durante una hora o dos. Luego volvía a casa. El paseo era una continuación de la escritura. En cada paseo recordaba alguna palabra que se me había escapado, alguna frase, o apartaba un obstáculo que entorpecía la trama.
En el café Atara, me reunía con Shai Agnon, Haim Hazaz, Arieh Lipshitz, Shalom Kramer, Haim Toren y Yehoshúa Tan-Pai, todos los cuales están ahora en la Tierra de la Verdad. Yo era el más joven del círculo, lo que significaba que tenía el privilegio de mirar, escuchar lo que se decía y permanecer en silencio. Ni siquiera en la actualidad me siento cómodo cuando estoy con un grupo de gente. Hay algunos artistas que se animan en un círculo, aunque no tengan un vaso de coñac. Yo prefiero sentarme y hablar con otra persona tranquilamente, e incluso en ese caso prefiero escuchar a que me escuchen…
En el café Atara, en el corazón de la calle Ben Yehuda, el tiempo transcurría a un ritmo acelerado. Los periódicos pasaban de mano en mano, y cada noticia tenía sus intérpretes y sus exégetas. El lugar estaba impregnado del aquí y ahora en el sentido más pleno de la expresión. Después de unos años en el café Peter, la vida parecía efervescente. Al principio esa sensación desbordante me molestaba, pero me acostumbré rápidamente. A estas alturas, ya no necesitaba “modelos”. Los rostros, los idiomas, los gestos y los silencios que había absorbido en el café Peter y en el café Rehavia ya formaban parte de mí. Solo tenía que vincularlos a la memoria, amasarlos cuidadosamente y luego dejar que la historia fluyera.
Agnon estaba atónito: “¿Escribes en el café Atara, con todo ese lío y confusión, mientras todo el mundo te mira?” Él era un fanático del silencio en su propia casa, y todo el mundo recibía instrucciones de no molestarlo. Yo nunca protestaba porque estuviera escribiendo. No me molesta que la gente hable. Muchos escritores atormentan a sus familias porque el ruido hace que les resulte difícil concentrarse. Es cierto que la escritura literaria no es una escritura normal, pero tampoco es una enfermedad que requiera el silencio reverencial de quienes están alrededor. Siento un gran respeto por los artistas que no imponen su estado de ánimo a quienes los rodean. Escribir es una lucha, y debería ocurrir entre tú y tú mismo, sin implicar a nadie más. ~
____________________________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Fragmento de A table for one: Under the light of Jerusalem.
Nació en Czernowitz (Ucrania) en 1932. Ha publicado más de 40 libros. Entre sus obras traducidas al castellano se encuentran Historia de una vida, Vía férrea, Flores de Sombra