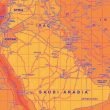Hay una sensibilidad liberal que trasciende la teoría. Una aspiración de convivencia liberal que no pretende sellarse en doctrina y que, en el fondo, resiste la tentación de adoctrinar. Es hija de una vieja prudencia que sigue desconfiando del teorema que demuestra la Verdad. Es el liberalismo de la duda, tan renuente a enclaustrarse en la cercana teoría liberal como en cualquier dogma. Liberalismo blando quizá –pero no dócil.
Frente al liberalismo escéptico se planta, orgulloso, un liberalismo de fe que se viste con trajes de ciencia para trazarse una misión planetaria. Está convencido de que sus coordenadas han resuelto el misterio de la sociabilidad: un impenetrable paquete de derechos y un poder sometido a restricciones institucionales bastan para una prosperidad feliz. En el genio de Hobbes esta persuasión liberal encontró el modelo de su razón geométrica. Una cadena estricta de silogismos levantando el imponente edificio de la modernidad. El Estado se sustenta en la razón consensual y solo en ella. Los individuos, idénticas máquinas que computan su interés. Los derechos que encumbra le dan la espalda a la historia y niegan la costumbre a través de la fantasía de un estado de naturaleza o de un tapaojos. La teoría es una fuga a la abstracción y la política, sometimiento a ese escape. Nadie ha contribuido tanto a la formación del liberalismo de la fe como Hobbes, el absolutista de la imaginación prodigiosa. Habrá inventado un monolito totalitario pero dio a la modernidad esa arrogancia técnica que el liberalismo hermético conserva. En concepto y método, ese liberalismo de fe le debe todo. Su confianza filosófica y la universalidad de su horizonte provienen directamente de ese diccionario preceptivo que es el Leviatán.
Por el contrario, el liberalismo de la duda aspira a la civilización de la tolerancia. No dibuja el edificio de una sociedad ideal: defiende derechos, busca paz, libertades, trato de iguales. No se distrae imaginando el único pacto de legitimidad, la verdadera constitución, las columnas esenciales de la justicia, las leyes eternas del mercado. Por los meandros de la vacilación, abierto a la perplejidad, el liberalismo se afirma ante todo como una disposición intelectual –lo contrario a una ideología, esa certidumbre que permite a la gente dejar de pensar–. Liberalismo, pues, como talante, una actitud, un estilo político; no un recetario. Su raíz es el odio a la crueldad y su convicción básica es nuestra irremediable imperfección. El equipamiento esencial de este liberalismo es una doble sospecha: desconfianza del poder y de la idea. Rechazo simultáneo a la autocracia y la ideocracia. Convicción de que el poder transformado en soberano es tan dañino como el pensamiento vuelto dogma.
Si el liberalismo de la fe es arquitectónico, podría decirse que el liberalismo de la duda es peatonal. Uno busca la sede definitiva, el otro busca caminos: vías de encuentro y espacios para el pleito. Transitorias soluciones para nuestro tránsito. Naturalmente, su expresión literaria no es el tratado sino el ensayo y Montaigne su guía. El liberalismo de la duda no se cierra, como lo hace el liberalismo de la fe, a la paradoja ni a la contradicción, se atreve a la conjetura y rechaza el cierre del pensamiento esférico. Ningún alarde teórico es capaz de vencer las prevenciones del escéptico. Puede admirar las monumentos de la lógica pero los advierte inhóspitos. Las advertencias de Sexto Empírico que Montaigne tatuó en las vigas de su torre son como alfileres, el pero constante al hermetismo doctrinal. “Puede ser así y puede no ser así.” “No comprendo.” “El hombre es arcilla.” En los ensayos de Montaigne puede encontrarse la ruta de esa actitud liberal, ese liberalismo inteligente, sensible y antidogmático. ¿De qué sirve la ciencia –pregunta Montaigne– si se carece de inteligencia? ¿Para qué sirve la doctrina (así sea la más elegante construcción liberal) si se prescinde del juicio? “Asnos cargados de libros” llama el primer ensayista a esos ignorantes que no saben nada si no lo leen en un libro y que no se percatarían de tener sarna en el culo si no consultan en un diccionario lo que son la sarna y el culo. Los asnos también cargan libros de Hayek y citan con fanática vehemencia a Ayn Rand.
Sin duda, el liberalismo se abre a los liberalismos –y no solamente a ellos–. Así estará en condiciones de reconocer su hibridez, sus mutaciones, el feliz influjo de la contaminación. Más que un sustantivo excluyente, liberal es un adjetivo que incorpora la moderación del escepticismo a la política. Como lo ha dicho Michael Walzer, el adjetivo (liberal) nombra nuestras dudas o nuestros miedos, mientras el sustantivo (demócrata o socialista, por ejemplo) describe nuestras esperanzas.* En todo caso, al liberal le corresponde intuir lo peor y aprovisionarnos de prudente desconfianza.
No hay una sola ruta para combatir el poder absoluto. No hay una sola prescripción para derrotar a la teocracia. De muchas fuentes, algunas ostensiblemente contradictorias, se ha nutrido el impulso de frenar la arbitrariedad, dividir y contener al poder, discutir con libertad, creer y hablar sin imposiciones. ¿Por qué insistir en que una ruta es la auténticamente liberal y las otras adulteraciones, versiones apócrifas del legítimo canon? Porque se parte de la perspectiva del creyente es decir, de un ánimo de sacralización y censura.
La fe liberal deposita toda la confianza en su estatuto normativo. Su código supone al hombre como individuo razonante, egoísta y solitario, traza un modelo de interacción social basado en intercambios voluntarios, confía en los efectos virtuosos de la ingeniería institucional y supone una filosofía de la historia que apunta hacia su victoria planetaria. Cuando Alexis de Tocqueville confesaba en sus cuadernos que odiaba los sistemas absolutos que expulsaban las sorpresas de la historia y que subordinaban todos los eventos de la sociedad a unas cuantas proposiciones filosóficas no polemizaba con el materialismo histórico: discrepaba de una sociología impersonal, distanciándose al mismo tiempo del catecismo de los liberales: estrecho bajo la pretensión de generalidad y falso bajo el aire de exactitud matemática. Ahí, en las páginas de Tocqueville, páginas llenas de clarividencia y confusión; de observación atenta, intuición honda y divagaciones; reflexiones cargadas de anticipo y de memoria, de esperanza y de temor se expresa la sabiduría de la duda liberal. No fue un teórico del liberalismo: fue un liberal. ~
*Michael Walzer, “On negative politics”, en Bernard Yack (ed.), Liberalism without illusions. Essays on liberal theory and the political vision of Judith N. Shklar, Chicago, University of Chicago Press, 1996.
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).