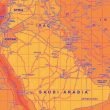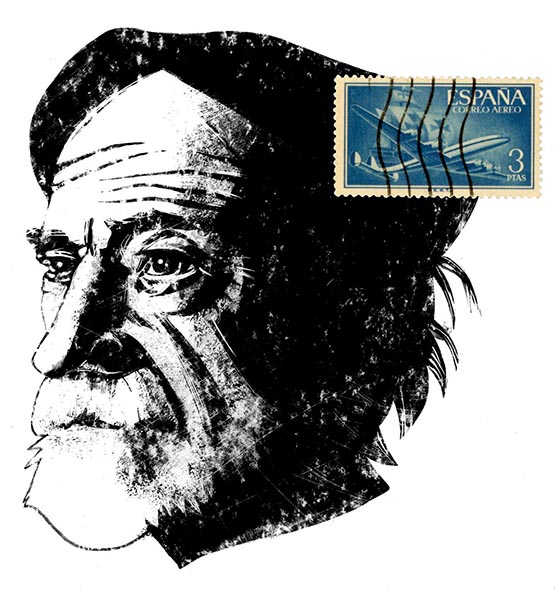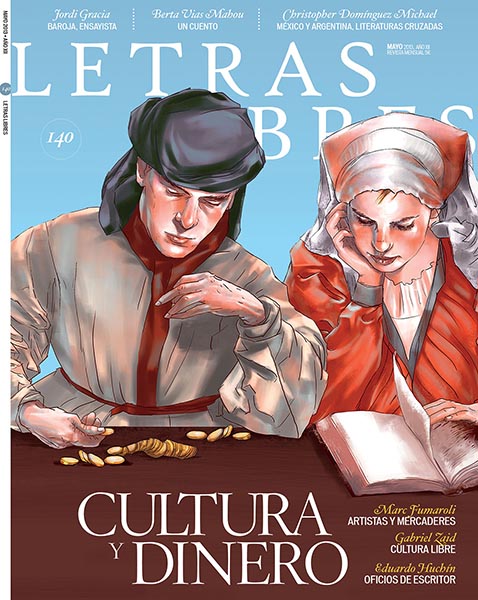Paradójicamente, sin embargo, y desde muy pronto, se siente deslizándose por un plano inclinado que nada conseguirá levantar ya, como si la operación de próstata a la que se someterá en el verano de 1921 tuviese valor simbólico más allá de la reparación de averías físicas. Tiene en torno a 45 años y empieza entonces lo que Mainer ha llamado en su Pío Baroja (Taurus, 2012) “tiempo de reflexión”. En la impunidad divertida de la carta privada se retrata como un “pato viejo al lado del fogón” –según le escribe a Paul Schmitz ese año–. Pero cuando no había cumplido todavía los treinta se sentía ya como un paralítico al lado de la vitalidad gimnástica de Ramiro de Maeztu y las efusiones nietzscheanas de Hacia otra España (1900).
Sin embargo, es precisamente en esa etapa de lucidez sobre su presunta decadencia cuando Baroja tantea su vocación de ensayista de ideas con orden y concierto: “el hombre que estudia algo y no siente instinto de innovación es un cretino; el que siente la innovación y trabaja por ella es un revolucionario; el que siente la innovación, trabaja por ella y duda de ella es un humorista”, seguramente como lo es él, que escribe esas líneas precisamente en La caverna del humorismo. Pero en Baroja siempre espera a la vuelta de la esquina una paradoja más: por mucho que en las Obras completas de Círculo de Lectores se rotulen como ensayo tres gruesos tomos, Gonzalo Sobejano sospecha que ensayo, lo que se dice ensayo, Baroja solo escribió uno, ese mismo La caverna del humorismo que acabo de citar, publicado en 1920 y escrito en los meses inmediatamente anteriores. Pero ni siquiera parece muy segura esa atribución, como no sea tras asumir la desconfianza de Baroja hacia el género. Quizá ahí empezó la certidumbre (equivocada) de que ese ensayismo vagamente sesudo o paródicamente universitario era un error literario o, mejor, una vía muerta.
Porque prosa de ideas y de combate, batalladora, insolente, suspicaz, irritable y a ratos intolerante ha escrito mucha desde la última década del siglo xix en múltiples periódicos y revistas. El hervor de la actualidad ha sido un estímulo creativo tan potente como la vocación de narrador y novelista. En su primer libro de artículos combina sin aprensión relatos, microrrelatos, estampas y artículos de opinión propiamente dichos, y ese primer libro, El tablado de Arlequín, es de 1904. Para entonces ha ganado alguna fama de escritor nuevo y modernista, con sus diversos libros novelescos, y en particular con la trilogía del mismo año La lucha por la vida. Sus diagnósticos sobre la sociedad española han sido los habituales en sus amigos: como ellos, él ve a España como “una especie de gelatina sin irritabilidad” y también ha clamado acremente contra la brutalidad cruel e inhóspita de una sociedad acartonada, atada a la vigilancia de una moral católica “repulsiva” –adjetivo barojiano por antonomasia– y presuntamente ilusionada con una fe en la democracia absurda, en el fondo nociva y que Baroja no comparte ni en el fin de siglo ni al final de su vida: nunca.
Lo que no va a perder Baroja es la fe en la función mayor del intelectual burgués. La define de muchos modos, pero en torno a 1917, cuando redacta Juventud, egolatría, todavía es algo tan raso y elemental como “pulverizar la sociedad del pasado”. Cuando se explica a sí mismo en las páginas de El Socialista de 1908 tampoco se anda por las ramas: “el intelectual burgués va demoliendo la casa vieja e incómoda” y su misión no es otra que “destruir. Hay que destruir tenazmente, implacablemente” porque el intelectual burgués conoce “la tramoya de la vida política y social” y, en la cercanía de la rebeldía nihilista, “señala con rabia y con desprecio todas las aberraciones y tonterías de que ha sido testigo” (XIII, 234-235). Casi diez años después, sigue vivo el instinto central de la literatura de Baroja: la inyección de piedad y sentimiento en el hosco corazón de una sociedad brutalizada, que festeja las miserables costumbres populares y es social y humanamente insensible hasta la exasperación. En 1915 piensa que “hoy, que todavía la fuerza es dura, brutal y atropelladora, hay que tener piedad; piedad por los desheredados, por los desquiciados, por los enfermos, por los ególatras, cuya vida es solo vanidad y aflicción de espíritu” (XIII, 254).
Egolatría es otra palabra del repertorio privado de Baroja y es la que usa para titular su primer intento de autobiografía más o menos formal, o su primera tentativa de ensayo en formato autobiográfico, o su primer asomo al memorialismo en forma de ensayista, a saber. Porque no es fácil sintetizar cómo concibe Baroja Juventud, egolatría (1917), fuera de reconocer en ella una de sus mejores obras. No se desdijo nunca de ella, le propocionó nuevos lectores y también un buen puñado de elogios, entre ellos los de sus amigos Azorín y Ortega. Con ambos se trataba desde mucho tiempo atrás, y ahora ha estrechado la relación particularmente con el segundo. Se ven casi a diario en la redacción del semanario España, entre 1915 y 1916, cuando lo dirige Ortega y allí acuden los dos de tertulia. Ortega habla y Baroja escucha sin interrumpir nunca, como repetirá tantas veces, porque solo ante Ortega confiesa una intensidad de experiencia intelectual irrepetible. A Baroja le parece que Ortega mejora mucho fuera de la floreciente donosura del estilo, cuando habla y habla, con ingenio y gracia, con humor y chispa, sin la altisonancia retórica que se le desparrama por escrito. Baroja simpatiza tan de veras por entonces con ese Ortega oral que se van juntos de excursión en verano, en el coche con chófer de Ortega. Durante una temporada, fijan los domingos como día de encuentro rutinario y Baroja pasa alguna larga temporada de verano en Zumaya, con Ortega, Zuloaga y otros amigos, a menudo retratados al bies en sus novelas y después en sus memorias de posguerra.
Y quizá esa proximidad a Ortega tenga algo que ver con la deriva de madurez de Baroja y su prosa de ideas. El estímulo sin embargo funciona en clave de oposición, como si Baroja buscase hallar su tono de ensayista en el extremo opuesto de Ortega, o incluso en la contracara de su estilo de pensar y escribir. Si en 1904 es todavía el moralista titubeante y quizá incluso acomplejado de unas “ligeras vaciedades en forma de pensamientos acerca de la vida y la moral” –incluidas en El tratado de Arlequín–, diez años después hay un nuevo aplomo para su dispersión y su efusividad. O lo hay en medida suficiente como para escribir Juventud, egolatría literalmente “sin remordimientos” por ocuparse “sobre los motivos eternos de la vida y el arte”, sobre asuntos de “amor intelectual e inactual”, y sordo al presente bélico de la Primera Guerra Mundial. Esa autobiografía de juventud ha nacido a medias de la solicitud ajena y de la voluntad propia porque acaba siendo “una obra de higiene” que, como todas, le apareció “entre las manos sin pensarlo ni quererlo”, como una de tantas “exudaciones espontáneas”. En la práctica, sin embargo, el lector barojiano detecta otra cosa: un cambio de rasante, una vocación meditativa y casi contemplativa que le hace forzar la máquina de su estilo hasta decir que tratará inopinadamente de “motivos eternos” –¡¿Baroja?!– y a partir del “amor intelectual”.
Baroja no se ha hecho otro Baroja; solo se ha hecho mayor en un sentido muy integral de la palabra y ha orientado su imaginación literaria hacia un territorio casi insólito o nunca muy seguro en su obra de antes y de después. El resultado final no fue pobre, desde luego, pero no es un disparate creer que frente a la gracia o la fecundidad de su novela, ese otro género fuese para él solo accidental o secundario, incluso impropio o fuera de lugar en un perfil como el suyo. Sin embargo, no aparca la tentación del ensayista y aprovecha el mismo impulso para encadenar al menos dos libros más. Expresan los límites, y las menospreciadas virtudes, de un ensayista luminoso, creativo y heterodoxo, lúcido y casi siempre insumiso. El primero es ese experimento autobiográfico que empieza como libro de anotaciones y crítica moral y solo después se convierte en una autobiografía, Juventud, egolatría; continúa por un impagable autorretrato en forma de dietario y cuaderno de viaje trufado de notas de moralista, Las horas solitarias. Notas de un aprendiz de psicólogo (1918) y se remata con una ficción novelesca en clave de manuscrito hallado que es, teóricamente y según Sobejano, lo más parecido a un ensayo entero de Baroja, La caverna del humorismo (1919).
Estamos muy cerca de sus cincuenta años, y después el formato del ensayo volverá a adoptar la fragmentación del artículo, aunque a veces aspire a que esos artículos nuevamente dispuestos cobren sentido algo más unitario (Mainer señala agudamente la similitud de Juventud, egolatría con “una de las más provocadoras y disconformes autobiografías a trozos que ha dejado el siglo XX: Minima moralia”, de Adorno). Es lo que sucede en los discursos de Divagaciones apasionadas (reunidas en 1924) y más expresamente en Vitrina pintoresca (1935), aunque otros libros de artículos mantienen la continuidad del articulista, como Intermedios, de 1931, o las Siluetas románticas de 1934. Pero el aire del ensayo extenso y cohesionado (dentro de lo que cabe) no lo reencontraremos hasta la obra del memorialista que disemina sus puntos de vista sobre la realidad, la vida y la moral en Desde la última vuelta del camino. Y eso sucederá ya a partir de 1942, cuando empieza a publicar en la revista Semana las entregas de esas Memorias de nuevo tan indecisas y heterodoxas, tan desharrapadas y al mismo tiempo adictivas.
Para entonces ya es un hombre viejo y algo más incontinente, y quizá por eso evoca sin remilgos que a Ortega le gustaron mucho sus dos libros raros de 1917 y 1918. Y el paso siguiente es reprobar con acritud la lectura irritada que algunos otros hicieron de textos tan explícitos y libres, tan independientes de criterio, forma y tono, menor o no: “gentes con mentalidad de enano o de jorobado, que miran con asombro mezclado de odio que una persona corriente vaya y venga por la calle sin obstáculos” (i, 680). Quizá Baroja tenía presente en esta fórmula de posguerra las tres divertidas dedicatorias de La caverna del humorismo, sobre todo una de ellas, que es una falsa captativo benvolentiae porque en el fondo se limita a ser una autoafirmación frente a petulantes y petimetres, no necesariamente Ortega, pero cerca: “Ya que ustedes prefieren el aire de las academias y de las universidades, ¿por qué no dejarnos a los demás el aire libre de la calle?” (XIII, 695).
La coherencia de Baroja a veces es mareante de puro estable, quizá mero empecinamiento, a despecho del sabotaje premeditado a que somete su propia coherencia y hasta una singularísima forma de entender la integridad. A Baroja le gusta pensar a la contra y sin concesiones, aunque no va a encontrar otro modo más feliz y satisfactorio de hacerlo que las novelas. Como dice en Las horas solitarias, él sigue perteneciendo a una estirpe irrenunciable de “viejos intelectualistas encenagados en la rutina de pensar, gente para quienes el mundo exterior no es más que una realidad problemática”, y de ahí que crea “que lo trascendental es comprender las cosas y que lo demás no tiene importancia” (XIII, 613). La integridad se preserva no cediendo al chantaje social y repeliendo las tentaciones domesticadoras de la edad, la profesión, la literatura o el halago.
El Baroja que escribía en 1905 a Azorín no dejará de resonar después en esa trilogía de ensayista experimental y quizá en el fondo inseguro: “los hombres que obran conforme a principios fijos, que tienen un esquema geométrico y moral en el cerebro, a mí me desagradan y hasta me repugnan; los que obran siguiendo los impulsos de sus sentimientos son los que me encantan. Yo en el fondo soy un cristiano sin ideas religiosas”. Eso quiere decir lo que ya hemos leído en Baroja y tendemos a olvidar como eje esencial de su moral pública y privada: “en el cariño y en la piedad yo encuentro la compensación de los éxitos de la fuerza. Para los fuertes el éxito, la riqueza, el lujo o las mujeres; para los débiles el cariño y la piedad”. La idea puede ganar fuerza de aforismo privado: “triunfo para el fuerte, pero no cariño por el fuerte” (XVI, 1621-1622). Ese Baroja de 1905 es el mismo que quince años después escribe sus ensayos heterodoxos metido de pies a cabeza en sí mismo, como si de veras necesitase por una vez explorarse sin los filtros distorsionadores, ficcionalizados, de la novela. El final de esa intensa etapa de ensayista se llama precisamente La sensualidad pervertida, que es la más patentemente autobiográfica de sus novelas, también la más veraz y la más amarga síntesis sobre sus frustraciones afectivas y su desazón con la ética del mundo contemporáneo.
En la reflexión sobre el estilo de Baroja late casi siempre un valor moral asociado, solidario e indistinguible. Lo expresó tanto en las memorias tardías como en artículos tempranísimos, y es vital para comprender algunas de las dimensiones más apasionantemente creativas y heterodoxas de su obra, y en particular el ensayo mismo, alejado, alérgico y hasta hostil a la modulación orteguiana como modelo estelar en la España contemporánea. En una famosa página de sus “Disquisiciones literarias”, dentro de La inspiración y el estilo, explica que el estilo “no es cosa exclusiva de la forma, sino que está en la forma y en el fondo, en la acción, en los personajes, en las intrigas, en los diálogos, en todo”. Pese a la devota fe que dispensa a Ortega, le sucede lo mismo que a Juan Ramón Jiménez: a los dos les disgusta que alguien de “tanto ingenio y tanta perspicacia […], cuando hay que colocarse del lado de los viejos filósofos, agrios y claros, o de los señores elegantes y bien vestidos, se ponga del lado de estos” (II, 481). Y precisamente a los agrios se parece mucho Baroja, porque son sus verdaderos nutrientes en el escaso mundo de moralistas irrenunciables: los Ensayos de Montaigne, los Pensamientos, de Pascal, las Máximas de La Rochefoucauld “tienen el atractivo del carácter que le dan sus autores, y eso no es solo el pensamiento ni la forma. Eso no tiene nada que ver con el estilo en el sentido flaubertiano de trabajo” (II, 590-591).
Como suele suceder con Baroja, esas ideas vienen de muy atrás. Según su artículo “Estilo modernista” –de 1901–, se debe “escribir como se siente. Si los defectos son una consecuencia natural del temperamento, hay que dejarlos. Si son consecuencia de un hábito o de un procedimiento hay que quitarlos”. Y si el estilo ha de ser “expresión fiel de la forma individual de sentir y pensar”, importa poco que sea “espontánea o rebuscada” porque lo fundamental es “presentarse tal como es” cada cual: “hay que tener el valor de aceptar lo que se es en la vida y en el arte” (XVI, 1126-1127). Y para la novela y el articulismo Baroja no ha dudado en actuar así, pese a las recriminaciones de críticos miopes o de elegantes prosistas como Ortega.
Pero para el género incierto del ensayo, para la prosa divagatoria pero autobiográfica, para el experimento razonador y reflexivo sin subterfugio ni máscara de ficción, Baroja ha necesitado tiempo y seguridad en sí mismo. O quizá incluso ha necesitado la pesadumbre de la edad que reclama y hasta exige la voz desnuda sobre la vida y la moral, sin disfrazarse en la voz de un narrador, sin cara ni careta. Ha entrado en el género de veras cuando ya sabe más que los demás y está curado del virus del autoengaño iluso: es plenamente lúcido a sus 45 años sobre el funcionamiento de la autobiografía y desde esa claridad de ideas ensaya el género. Baroja ciñe en una página espléndida algunos de los elementos centrales de la voz del memorialista, justo en el prólogo de Juventud, egolatría. Se defiende contra el autoengaño en el lugar más peligroso: “instintivamente, cuando se pone uno delante de un fotógrafo, finge y compone el rostro; cuando habla uno de sí mismo, finge también”. Y paradójicamente es en un libro corto y confesional como este, tan abiertamente autobiográfico, donde el autor “puede jugar con la máscara y con la expresión”.
Donde ese juego resulta inútil es precisamente en la ficción, porque en “toda la obra entera, que cuando vale algo es una autobiografía larga, el disimulo es imposible”. No está citando ni probablemente acordándose de Oscar Wilde, pero dice lo mismo: “allí donde menos lo ha querido, el hombre que escribe se ha revelado”. Por eso va a dar bastante igual si uno se imagina a sí mismo humilde y errante, u orgulloso y sedentario. Y da igual porque “cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál su careta” (XIII, 337 y 340).
Poco disfraz ha de encontrar en ese libro ácido y destemplado el lector porque ahí viene la forja de un lector, de un escritor y de un rebelde crudo y hasta desvergonzado en sus acritudes. La ramplonería de una sociedad incapaz de respetar la sensibilidad ajena es análoga al chantaje sexual que la moral católica y la convención social impone a quien rechaza la hipocresía sobre la condición natural del hombre. Cuando ha desplegado ya su particular etopeya, empieza el relato autobiográfico y ordenado, con genialidades impagables como los retratos al carbón de los escritores conocidos o como sus itinerarios y tentativas políticas. Abandona a Lerroux porque no le seducen los partidos revolucionarios dispuestos a hacer otras barricadas que las necesarias “para fiscalizar, para intranquilizar, para protestar contra las injusticias”, sin la menor confianza en el liberalismo democrático y sus presuntas virtudes. El liberalismo es útil como moral de libre pensamiento pero no como instrumento político, y ha de servir sobre todo para lo que recordé antes: “pulverizar la sociedad pasada”.
Por eso el remate de Juventud, egolatría consiste en un Epílogo apacible para una biografía afortunada. Se siente un poco melancólico y otro poco reumático pero fundamentalmente satisfecho. La decrepitud no le espanta porque es ley fatal; de ahí que implícitamente corrija a Voltaire y, además de alcanzar la edad de “cultivar el jardín”, sea tiempo ya también de tomar salicilato de sosa: “es el momento de los comentarios y de las reflexiones. Es el momento de mirar las llamas en el hogar de la chimenea. Yo me entrego al ocaso”. Y sin embargo basta un mínimo altercado en la gran ciudad, basta una familia vulgar y corriente oída en su conversación privada, basta la cólera y la procacidad irreflexiva de un buen padre burgués –“¡Nos han reventado el veraneo! Sí, yo creo que debían matarlos a todos”– para que renazca en el escritor la tensa alarma que explica su fulgurante y osada moralidad. El ocaso apacible y la casi vegetativa conformidad con lo real acaban en pretexto renovado para la rebeldía y el inconformismo, para hacerse como de hecho quiere ser: “más violento, más antiburgués” y seguidor de las banderas lejanas agitadas en pleno 1917, con este final emocionante: “¡Eh, grumete! ¡Larga la vela! ¡Pon en el mástil de nuestro pequeño falucho la bandera roja revolucionaria y vamos a lanzarnos al mar…!” (XIII, 441-442).
Pero adonde se lanza de veras es a rellenar un nuevo cuaderno que titulará Las horas solitarias, diario, dietario, libro de viaje y de crítica, anotaciones particulares que le reclama la actualidad para sacarlo del ensalmo autista de la ficción. O al menos así se justifica en el prólogo al libro de 1918, y sin embargo suena invenciblemente a verdad menor. Más bien resuenan en ese libro –que es otra pequeña obra maestra– el pulso de la madurez reflexiva y franca del escritor y la fantasía de un género de escritura crítica y hasta especulativa que rehúya la reflexión mitigada por la ficción y a su vez ensanche los límites estrechos y frustrantes del artículo. Ante la ausencia de un “excitante para la acción” y convocado por la soledad, en ese libro “habrá más comentario que acción”, como había hecho en el libro anterior, y que es la manera barojiana de aludir al ensayo como modo literario (XIII, 451).
Estas formulaciones están lejos de ser improvisadas o inmaduras; más bien todo lo contrario. Es el autor en plenitud quien se expresa de forma lacónica y exacta para asumir su función de siempre con nuevos métodos, su misma necesidad de ser el vapuleador de la hipocresía enquistada socialmente, el látigo contra la crueldad miope y engolada, el imperturbable escéptico dispuesto a combatir la mentira disfrazada de romanticismo porque eso, el romanticismo, no es más que un modo suntuoso de “falsear la realidad con idealismos”, según escribe en 1901 (XVI, 939), y no dejará de creer hasta que se muera mucho años después. El autoengaño está entre los venenos más dañinos de la sociedad contemporánea y acaba siendo la razón de fondo que permite a la gente subsistir y seguir mintiendo sin dificultad, porque “si la gente se conociera de verdad –escribe en las memorias, II, 409-, creo que vendría al mundo un pesimismo terrible”. El político que ordena matar o el empresario que urde un fraude o una estafa “tiene sus bambalinas y sus bastidores, en los que prepara inconscientemente sus alegatos y sus defensas, arregla el escenario y convierte los motivos inmundos en motivos nobles y se legitima con facilidad”.
En la madurez Baroja ha sentido la curiosidad de un género que permite mantener la misma batalla con medios distintos, pero el resultado fue insuficiente o la tentación quedó abolida con la ejecución de esos tres libros híbridos, misceláneos, con tres subformatos fundamentales: la autobiografía narrativa en el caso de Juventud, egolatría, el dietario y el cuaderno de viaje para Las horas solitarias y, por fin, el anclaje muy libre en la ficción y el personaje del conferenciante Guezurtegui en la última, La caverna del humorismo. Quizá era verdad que en la anatomía más íntima del escritor no había un ensayista, pero sus ensayos sirvieron para mantener vivo el mismo impulso de la primera juventud razonadora y rebelde, cuando expresaba la incomprensión mutua entre viejos y nuevos en 1903. Los demás les reclamaban a los jóvenes un programa, pero Baroja lo repudió sin contemplaciones porque empobrecía el instinto de batalla: un programa es “un conjunto de fórmulas, y la fórmula es una mentira. No, nosotros no conocemos la recta para llevar la felicidad a los hombres, ni el secreto para intensificar el arte. Si podemos, queremos turbar las conciencias, remover los espíritus, sacudir con flagelaciones la voluntad”.
El ideal nuevo, el ideal modernista que ha de fructificar sigue vivo en el impulso que amortizan los volúmenes de la madurez por la vía de un ensayo inventivo e incierto, puramente experimental y literario, en las vísperas de sus cincuenta años: “educar a la gente más que instruirla; predicar la vida seria, la moral, sea la que fuese, la extinción de la crueldad, y hacer desaparecer los toros, y las rondallas, y las jotas, y los entusiasmos fetichistas por la Pilarica y el Cristo de aquí y de allá, y quitar del ambiente esa morralla de pensamientos bestiales sobre el honor y la sangre y el vino […] El aniquilar esa barbarie que está en nuestra sangre sería la obra más grande que pudiera hacerse”. El tónico barojiano no ha perdido gas. ~
(Barcelona, 1965) es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona. En 2011 publicó El intelectual melancólico. Un panfleto (Anagrama).