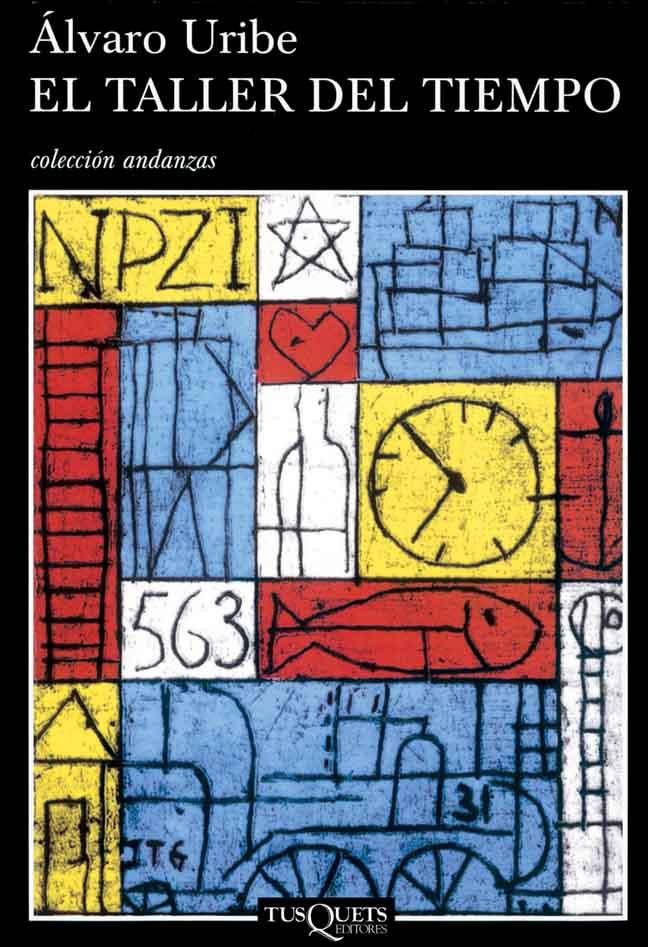Pocas personas hay más queridas y admiradas en el reino de la literatura mexicana que Hugo Hiriart, quien el próximo 28 de abril cumple setenta años en plenitud de sus extraños y seductores poderes literarios. En 2010 publicó uno de sus ensayos más penetrantes y eficaces, El arte de perdurar (Almadía), una pieza polémica sobre por qué Borges y no Reyes se adueñó de la posteridad, tema hugoliano si los hay. Antes aparecieron La repugnante historia de Clotario Demoniax y otras piezas y ensayos para teatro (2005); Un actor se prepara (2004), una parodia del género policíaco; Cómo leer y escribir poesía (2003); El agua grande (2002), un relato cosmogónico; Discutibles fantasmas (2001), y la cuenta retrospectiva nos llevaría hacia Sobre la naturaleza de los sueños (1995), uno de los tratados más originales que se han escrito en español, o hacia los Cuadernos de Gofa (1981), su novela-enciclopedia sobre la imaginaria aunque deseable civilización de los gofos, sin olvidar sus obras dramáticas, pues Hiriart, además de narrador y ensayista, es dramaturgo originalísimo (Minotastasio y su familia, 1981), titiritero, escultor, hombre de habilidades manuales y mente adiestrada en la filosofía analítica, reinventor de la novela de caballerías (Galaor, 1972). Es un fabulador práctico fascinado por el apocalipsis, por la destrucción de todas las cosas, motivo de su novela de 1992 sobre la conquista de México.
Hiriart es nuestro gran ingenio y cualquier literatura mayor lo tendría, como lo tenemos nosotros, entre sus glorias vivas. Es didáctico, es mayéutico, es el antimaestro ante el Altísimo, además de ser persona sobria y especulador intransigente, disperso y mordaz. Es tierno y puede ser frívolo, porque lo que a él le parece importante no suele ser lo que nos ocupa al común de los mortales. Con frecuencia me lo encuentro caminando por Coyoacán o por Nueva York o por Oaxaca y no se detiene, continúa caminando y reanuda alguna conversación que dejamos interrumpida hace mil años o pocos días antes, sobre la vesania de algún político malhechor, sobre Aristóteles o el teatro de García Lorca o la Historia de los heterodoxos españoles, una jugosa nota al pie dejada por Gibbon o cualquier chisme espeluznante de los que lo alegran a él, cuya risa es balsámica, bonachona, a veces hasta siniestra, capaz de resucitar a un deprimido o ganar sorpresivamente a un necio para el partido de los perspicaces. “Observa bien y acertarás”, podría ser la divisa de Hiriart, quien, como Oscar Wilde según Borges, siempre tiene la razón.
A quien se deja le presumo que fui discípulo suyo, no informal como tantos escritores, sino formal, formalísimo, cuando me tocó de tutor en las becas del INBA, hace más de veinticinco años, curso intensísimo en que leímos a Descartes, la Ética nicomáquea, mucho Pío Baroja, todo esto mientras Hugo y sus tres discípulos lo acompañábamos por las tardes a cumplir con sus encargos, domésticos y profesionales, por la ciudad de México, en un vocho. Mucho de lo que sé se lo debo a Hiriart, y su punto de vista siempre es una posibilidad a la que recurro cuando debo pensar algo trascendente o algo baladí. No pocas veces, Hugo me ha llamado la atención, como lo espera un alumno de su mentor. Muchos hemos querido, sin lograrlo, ser el Boswell de nuestro doctor Johnson.
Con esas credenciales, hace un par de meses, me apersoné en la Calle del Árbol, legendaria porque allí viven Guita y Hugo desde siempre, a entrevistarlo con motivo de una historia de la literatura mexicana que graba Clío-TV. Esto fue lo que me dijo uno de los pocos escritores cuya fama y fortuna, estoy seguro, nos sobrevivirá a todos.
• • •
Háblame de algunas de tus lecturas formativas.
George Steiner dice en algún ensayo que cuando Borges se hizo muy famoso él sintió que le habían robado algo. Bueno, yo también. Mi padre tenía un amigo, un ingeniero argentino, Raúl Marzal, muy entendido, que había sido discípulo de Casagrande en Estados Unidos. Cada vez que regresaba de ver a su familia en Argentina traía un libro de Borges. Mi papá lo leía y luego me lo pasaba. Cuando estaba en la prepa le presté un libro de Borges a Gustavo Sainz, que era amigo mío, y él me habló de Cortázar y me prestó Los premios y algún libro de Borges. Pero a Borges lo admiraba mucho más que a Cortázar.
A Stevenson lo leía mucho. Su obra podría ser Las mil y una noches de finales del siglo xix. Me parecía que destilaba en él la esencia del narrador. Otro autor que conocí e influyó mucho en mi vida fue Tácito. Yo tenía el libro de Tácito de la editorial Aguilar deshecho, todavía lo tengo de cómo lo leía una y otra y otra vez, y, bueno, era omnívoro.
Pero grandes autores, para mí, en primer lugar Edward Gibbon, en segundo Boswell. Para mí son la cumbre.
De los autores mexicanos importantes durante tu juventud, de tus contemporáneos, ¿cuáles te simpatizaban, te apasionaban o te parecían incitantes?
Me parecía bueno mi maestro, aunque mal maestro, don Julio Torri, que me dio clase de literatura del siglo xviii español. Daba mal la clase, muy quedito, pero era un hombre que sabía todo. Nunca voy a olvidar que él invitó a dos amigas mías, las niñas Galindo, a su casa –era muy coqueto y le gustaba enseñarles a las muchachas su colección de miniaturas persas pornográficas–. Ellas me contaron y les dije: “Llévenme, ¿no?” Y me llevaron. Él era educadísimo, de una educación decimonónica, en realidad incapaz de la menor cosa. Nos enseñó sus libros y nos regaló unas novelas de Balzac.
Yo lo admiraba como escritor, aunque me parecía que venía de un autor que había leído. Nunca hablé con él de eso, no hablé de nada, yo lo oía, pero creo que Torri deriva fundamentalmente de De Quincey. De fusilamientos (1940) es hijo directo de El asesinato considerado como una de las bellas artes (1827).
Leía a los poetas. Me acuerdo de una vez en que estaba en una cantina leyendo un libro temprano de José Emilio Pacheco. Leía a Octavio Paz, aunque sus ensayos no me gustaban. Mi poeta predilecto era Ramón López Velarde, y después Carlos Pellicer y Salvador Díaz Mirón, que siempre me encantó porque su verso es de gran contundencia, y además me atrae mucho como personaje.
¿Se puede decir que tú no hacías vida literaria?
No, yo nunca he hecho vida literaria. ¿Qué escritores conocía yo? Era amigo de Rita Macedo y por ella conocí a Carlos Fuentes. Hasta hicimos un viaje juntos a Acapulco una vez. Pero es una cosa extraña, nunca me hice amigo de él. Me acuerdo muy bien de llegar a una fiesta de domingo hace muchos años, no recuerdo si en casa de Fuentes o de Luis Cardoza y Aragón, y como yo era muy tímido y retraído me senté ahí donde estaba un muchacho delgado y me puse a hablar con él de la nota roja. Era Gabriel García Márquez, delgadito y muy instruido en la nota roja. Tampoco me hice amigo de él, de ninguno, ni de Juan García Ponce, que siempre se enojaba conmigo de algún modo…
¿Por qué se enojaba García Ponce contigo?
No sé, alguna vez me dijo: “Eres un profesor.” No sé. En otra ocasión iba con Villanueva y nada más nos vio y se volvió furioso y dijo: “¡Enanos mentales!” Era todo un personaje.
Y este mundo de la literatura mexicana, ¿cómo reacciona –o cómo reaccionas tú ante ese medio– cuando ganas el Villaurrutia, con Galaor, en 1972?
Fue una cosa buena para mí. Poco después de que entró Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia se suspendió la entrega de los Villaurrutia porque no había dinero para eso. Para cuando publiqué Galaor, el presidente Luis Echeverría quería cerrar la distancia y ganarse a los jóvenes, y decidió dar los cuatro años de premios en una sola entrega. Uno de los premiados fui yo. En la ceremonia en la Capilla Alfonsina estaban los premiados: Sabines, García Ponce y yo. Como yo era el más chico me pidieron que hablara, pero me negué. Insistieron y entonces hablé para cederle la palabra a Sabines, y Sabines habló.
Había escrito Galaor cuando dejé filosofía y trabajaba en el Excélsior. Se lo llevé a Joaquín Díez-Canedo, el padre, que me dijo: “No lo podemos publicar.” Le dije: “Bueno, léala primero.” “No la vamos a publicar.” “No, léala. No la publique si no quiere, pero léala.” Así estuvimos y entonces me dijo: “Está bien, tienes razón, no puedo rechazarla sin leerla. Pero si me la dejas la publico en dos años.” “No me importa”, le contesté. Cuando iba saliendo me dijo: “Eso habla bien de la novela, que tengas esa idea.”Finalmente la publicó y corregí las pruebas de galera con Lolita Arana, la mamá de Federico Arana y de Juan Ramón Arana. Ella trabajaba entonces en Presidencia.
Después ya no escribí en el periódico. Valle-Inclán –que es de los escritores españoles modernos que más me gusta, con todo y que Baroja y Ortega y Gasset también me gustan muchísimo; él es el más artista, aunque escribe muy barroco y a mí me gusta lo sencillo y contundente– dijo en una entrevista que “esa cosa, que ahora es muy famosa, el periodismo, te puede conducir a todas partes siempre que lo sepas abandonar a tiempo”. Entonces me fui a trabajar de burócrata. Yo era muy amigo de Emilio Uranga, lo veía una vez por semana, íbamos a comer, y él le habló a Porfirio Muñoz Ledo.
¿Comían en el Club Suizo?
No. Eso fue después. Íbamos a comer a restaurantes italianos o mexicanos, que son los que más le gustaban. Me acuerdo que tenía una diabetes muy pronunciada y comía chongos zamoranos y cocada. Uranga le habló a Muñoz Ledo y finalmente me dio trabajo. Mi jefe, Ricardo Valero, era amigo mío de cuando estuve en las Juventudes Comunistas y él se empezó a llenar de más amigos ahí. Fui muy feliz de burócrata.
Después quitaron a Muñoz Ledo y el nuevo jefe era una persona curiosa: llegaba con el periódico y la revista Siempre!, y las horas de oficina las gastaba en leer. En esa época la oficina era algo casi aterrador, no había computadoras y por lo tanto el trabajo de oficina se desahogaba en hora y media, y el resto del tiempo, ¿qué haces? Ese hombre leía el periódico y otros hacían otras cosas. Estaba contento ahí, pero me tuve que salir porque ya no estaba Muñoz Ledo y tampoco Valero.
Yo entré al mismo tiempo que Echeverría, el mismo día, creo, y el primer día decretó que no debíamos salir a comer, sino que de ahora en adelante traerían comida del restaurante Prendes. Pero yo había hablado con Muñoz Ledo y le había dicho que no podía trabajar en la tarde, porque a esas horas escribía mis cosas. Después de mucho jaloneo lo aceptó y yo me iba mientras todos se quedaban ahí engrilletados. Juan Ramón Arana, un vasco grandote, muy simpático y muy inteligente, era el diseñador. Él tenía una oficina llena de cosas, desde una momia a un carrito de juguete. Un día estaba de espaldas jugando a aventar dardos como en los pubs ingleses, y de pronto oye una voz que decía: “Buenas tardes.” Se volvió y era el presidente que andaba ahí caminando. Se levantó muy a la corrida y le dijo: “Oiga, qué interesante lugar tiene aquí. A ver, explíqueme”, y se sentó. Al rato le dijo: “Ya me tengo que ir, voy a Los Pinos. Véngase conmigo.” Cambió su vida. Lo puso a diseñar toda clase de cosas, los libros de texto gratuitos. Así era con Echeverría. Esto es el sexenio entero en una escena.
¿Uranga fue una influencia intelectual fuerte para ti, aparte de la amistad? ¿Cómo era?
No. Uranga era muy difícil, era un hombre muy mandón y autónomo, imperioso. Uranga venía de una familia proletaria, cosa que él escondía porque no le gustaba eso. Él quería formarse una imagen. Era de una inteligencia prodigiosa, rapidísima e incisiva, captaba todo muy aprisa. Por eso impresionó mucho a José Gaos.
Había un grupo que se llamaba Hiperión, que fueron los primeros discípulos de Leopoldo Zea y luego de Gaos, por eso decían: “Vino el Gaos, fecundó a Zea y nació Hiperión.” Yo a Gaos lo admiraba muchísimo, cosa rara porque era difícil. Por ejemplo, decía: “Preséntense todos a examen tal día. Usted no, Uranga, usted ya tiene 10.” En sus Confesiones profesionales se lee: “Había uno, sospechoso de genio.” Persistía un extravío grandísimo de que estudiar era todo. Por ejemplo, había la obsesión de que aprendieran alemán, y Uranga gastó un tiempo muy grande en ello y nunca aprendió. El único que aprendió bien fue Luis Villoro, que tenía mucha facilidad, que también sabía latín y otros idiomas. Y esa promesa filosófica, Uranga, nunca escribió nada que recogiera lo que él era hablando, nunca hizo vida académica, nunca entró a nada. Se maleó con sus amigos de derecho, Muñoz Ledo y otros muchos de la Generación de Medio Siglo, que sacaban una revistita, Medio Siglo. Era una generación de tipos listos. En esa revista escribía Carlos Monsiváis, que era un jovencito, de quien me hice amiguísimo. Él me influyó más que Uranga.
Terminando con Uranga, ¿crees que es cierto lo dicho por Octavio Paz de que habría podido ser un gran crítico literario?
Era su obsesión al final. A él le debo muchas cosas, una es la veneración a Menéndez Pelayo. Somos los únicos que hemos dicho que la mejor prosa del siglo XIX es la suya y la de Galdós. Una página de Menéndez Pelayo es un tesoro de precisión, es una maravilla. Uranga lo leía muchísimo y habría sido un gran hombre de letras y un crítico despiadado, como él era. Habría sido el crítico que a mí me gusta: los que escriben para exaltar, para decirte por qué algo es bueno. No creo que la crítica literaria consista en zanjar quién es bueno y quién no, si el libro sirve o no. No, la crítica es un género que consiste en descifrar y en exaltar los grandes productos.
Al crítico, contra lo que se piensa, lo mueve más la simpatía que la antipatía…
Uranga se fue luego a vivir a Puebla y el alcoholismo lo deshizo. Uranga nunca se rehabilitó de verdad, no podía dejar de beber y tenía diabetes. Era una transformación tremenda, tú lo veías levantar el vaso de cerveza, darle un trago largo y ya estaba transformado en un tipo insoportable del cual más te valía huir. Era muy agresivo. En 50 años de revolución, un libro enorme, Uranga escribió sobre la filosofía y en algún momento dado dice: “La filosofía de lo mexicano tuvo su momento y ya desapareció hace mucho, excepto en la pluma de alguno que otro retrasado mental como Abelardo Villegas.” ¿Quién escribe así ahora? Tenía fobias, por ejemplo decía: “La imaginación es un problema. Piensa en algo horrible. Piensa en Villegas.”
Con Monsiváis, eran tiempos diferentes. Fui amiguísimo de Monsiváis en la facultad, también estudiaba ahí Elizondo. Pronto me empecé a dar cuenta de que había una cosa rara: él buscaba febrilmente a gente que a mí no me parecía de interés, hasta que pude enfocar muy despacio y me di cuenta de que era gay. Yo ni sabía qué era eso, era una cosa muy borrosa hasta que él mismo me explicó: “Mira, yo soy gay.”
¿Qué palabra usaban, invertido u homosexual?
Homosexual. Me acuerdo muy bien de que me dijo: “Cuando hay falta de padre y una madre imperiosa, tienes un homosexual.” Él era un furibundo espectador de cine. Vi con él muchas películas. Ahí le cobré afición a los filmes de los treinta y los cuarenta.
¿Los filmes mexicanos o los extranjeros?
Los dos. Monsiváis era como Cuevas, lo sabía todo. Le decías: “Dime las películas de Ninón Sevilla”, y te daba la lista. Yo no, a mí no me gustaba. Yo leía en inglés y leía en francés –no tan bien como en inglés– y Monsiváis era completamente anglófilo. Mi generación es la primera que estudió en la universidad, en vez de irse a estudiar a París, leíamos la filosofía, la literatura y todo lo angloamericano. Lo francés nada más lo veíamos con distancia, menos a Sartre –que siempre me gustó muchísimo–. Monsiváis era así, y tenía esa cosa de la predilección por los géneros dudosos.
Cernuda tiene un artículo elogiando a Dashiell Hammett. Es buenísimo escribiendo de literatura. Dice: “Yo sé que esto no es nada, pero en fin, a mí me parece que dentro de lo que no es gran literatura, esto está muy bien hecho.” Hammett es un gran autor, a la altura de Faulkner o de quien sea, pero ya no pensamos así. En eso fue un precursor Monsiváis, que sabía mucho de literatura policíaca, de ciencia ficción y de música popular; él me regaló el primer disco de los Beatles que oí, I want to hold your hand.
Perdí de vista a Monsiváis completamente en los setenta. Ya no lo vi nunca. No sé por qué. Azares, te dispersas. Habíamos sido muy buenos amigos, yo conocía muy bien a su mamá y él conocía a mi familia, cuando nos encontrábamos volvíamos rápidamente a enganchar, pero ya nos habíamos ido cada uno por su lado. Me parece que él se desperdigó y que no cuajó bien; pudo haber hecho otras cosas. Hubo un momento en que ya no se entendía lo que decía, se entendía mal y era muy repetitivo.
Más bien a Monsiváis había que haberlo empezado a leer a los catorce años para entenderlo.
A lo mejor. Yo le dije: “Deja de escribir, estás muy gastado.” Escribía muchísimo con su pluma atómica. “Vete a un viaje, regresas y escribes de otra cosa, por ejemplo un retrato de tu mamá.” Creo que lo ofendí. No le cayó bien eso. Ya ves que el prurito o la vanidad literaria es inmensa, ingobernable.
¿Cuál es la transición –volviendo a tu obra– entre Galaor y Cuadernos de Gofa? ¿Qué pasó en tu vida entre uno y otro libro?
Antes de escribir Galaor, cuando era estudiante de filosofía, escribía ensayitos que guardaba y no publicaba. Luego los fui juntando y así escribí laDisertación sobre las telarañas. Empecé a escribir en periódicos otra vez y me di cuenta de una cosa –que le aconsejo a cualquiera–: hay que escribir el artículo como si estuvieras escribiendo un libro; no dirigir la cosa al periódico sino al libro, hacerlo con cuidado. Empecé a sacar las cosas que hacía en la facultad, en Sábado y en otros lados.
Y luego, cuando trabajaba con Muñoz Ledo, me metía a la cantina por las tardes y no hacía nada, me sentía solo y mal, entonces resolví poner una obra de teatro con mi hermana Berta y tres amigas suyas. En el comedor de la casa de Berta ensayábamos la obra y yo la iba escribiendo conforme la íbamos montando, muchas veces en la rebotica de la cantina de Segundo Portilla –el papá del filósofo Jorge Portilla–, y finalmente la estrenamos.
Debe de haber sido en el setenta y tantos, cuando estaba Echeverría. A la obra le fue muy mal, nadie la iba a ver, había veces que no había nadie en el teatro. Pero la invitaron al festival del Ateneo de Caracas, que era un gran festival internacional. Fuimos ahí e hice algunos amigos que todavía veo. Entre ellos Pepe Nava, que iba en un grupo muy de vanguardia inglés.
Nava, mexicano, era lanchero de Acapulco. Es una historia extraordinaria. Él era pescador en Acapulco, sin educación. Vlady, que iba a Acapulco seguido, le enseñaba a pintar. Vlady lo admiraba inmensamente, porque es un tipo fantástico. Todavía tú lo ves correr en la calle –aunque ya está viejo– y es un gran espectáculo de la hermosura de cómo corre, el gobierno total, la elegancia y la economía de sus movimientos. Una holandesa de origen judío afincada en Estados Unidos –su familia tuvo que emigrar– se enamoró de él. Se casaron y ella se quedó viviendo en Las Lajas, en Acapulco. Después de tres años ella le dijo: “Yo ya me vine a vivir aquí, ahora te vienes a vivir conmigo”, y se fueron a Londres. Él ya no regresó, siguió pintando y se hizo actor del People’s Show, un grupo de teatro que no usaba libreto y del que formaban parte muchos que ahora son famosos, directores de cine y los miembros de Monty Python. Era un buen grupo. El teatro es tan difícil que si quitas cualquier elemento de los que lo constituyen no puede ser muy bueno. Para que quede bien una obra necesita estar todo lo que constituye el teatro llevado a su máximo posible y bien armonizado, por eso es casi imposible hacer una buena obra de teatro.
¿Cuál es la historia de Cuadernos de Gofa, tu crónica de una civilización imaginaria aparecida en 1981?
Julio Scherer fue un hombre irresponsable, opino yo, pues me pidió que trabajara en la sección de televisión del periódico, que dirigía Manuel Becerra Acosta. Ahí el incipiente alcoholismo que tenía se desorbitó, íbamos a comer y a cenar todos los días, y todos los días bebíamos de una manera excesiva, francamente excesiva. Cuando Manuel fundó el periódico, yo me fui a trabajar con él. Pepe de la Colina, Huberto Batis y yo –Fernando Benítez no llegó, estaba de viaje– sacamos el suplemento y empecé a escribir ahí. En un momento dado estaba harto de escribir artículos y le dije a Manuel que quería escribir una novela por entregas y aceptó. Entonces empecé a escribir la novela y a publicarla a lo largo de un año.
Tenía que entregar ocho cuartillas a la semana. Escribía toda la mañana y bebía toda la tarde, tenía una vida muy desordenada. Tengo un diario de esa época que es penoso leer, es una cosa como de un tipo endemoniado.
La novela crecía, y un día le dije a Benítez: “Oye, ya nadie lee esto”, y me respondió: “Sí, ¿por qué no pasa un suceso extraño y se mueren todos?” Entonces la acabé. Desde que estaba siendo publicada ya estaba contratada por Díez-Canedo. La segunda edición que sacó Era [1998] la reduje, porque es muy difícil conservar una idea unificadora en esas condiciones. Yo no sé cómo hacía Balzac o los autores que escribían así, necesitas mucho entrenamiento.
La ginecomaquia, volviendo a tu teatro, es de 1972…
Sí. Luego hice otras cosas, y después me dediqué un año a una obra con toda la energía y todo lo que yo podía, junté a la mejor gente que conocía y ensayábamos todos los días. Todos los días iban Luna, Fiona Alexander, Jesusa, las “sombras blancas”, los titiriteros y yo. Mi amigo Julio Estrada le puso una música preciosa, porque es una cajita de música que tuvo cierto éxito, y ahí es donde se ve que el alcohol me mataba porque si tengo sobriedad yo guardo ese teatro y lo reproduzco y hago veinte obras y me hago famoso. En esa época para mí era nada. Fui a un festival en Alemania y al regresar se perdió en la aduana todo, los muñecos, el vestuario, el teatro. Entonces me dediqué a otras cosas, aunque seguí haciendo teatro muchos años.
Cuando eras joven los escritores querían ser novelistas o poetas pero al mismo tiempo dramaturgos; todavía la generación de García Ponce tenía esa ilusión. De los que vienen después, tú eres de los pocos que han hecho durante muchos años teatro y a la vez novela, ensayo… ¿Por qué se volvió tan difícil para los escritores ser, en los setenta y en los ochenta, gente de teatro también?
Es muy sencillo. Los autores de teatro que de veras funcionan trabajaban en el teatro: los griegos, Shakespeare, Molière, Ibsen, todos. El teatro es algo que tienes que vivir por dentro, tienes que salir a escena y aprender de actuación y vencer el temor que te da enfrentar al público, saber calcular la escenografía… Y aun así es muy difícil que algo te salga bien. Pero si no tienes eso es imposible, haces cosas que no tienen sentido en la realidad teatral. Si quieres poner en escena, por ejemplo, cualquier traducción de Eurípides, la tienes que rehacer totalmente, porque lo que puede decirse en el teatro es algo que tiene su lógica y su manera propia. Escribir teatro es un subproducto de dedicarte al teatro. Al revés no logras nada. A lo mejor sí, Beckett escribió primero y dirigió después.
Sí, pero a la vez cuando se hizo famoso Beckett estaba metido en el teatro todo el día. Era muy pesado con los directores…
Era un hígado. Cuando Esperando a Godot tuvo éxito, en Inglaterra le pidieron permiso para montarla con cuatro mujeres, creían que pedírselo sería un trámite, pero él prohibió que lo hicieran. También, aunque los autores modernos no ponen ya acotaciones –porque el director ha cobrado una importancia que no tenía antes– él pone notas como: “A un metro veintidós centímetros de donde está situada la mesa está tal cosa.” Ya cuando la montaban mandaba a alguien a medir.
De la gente del teatro mexicano, ¿a quiénes recuerdas?
Al que más recuerdo es a José Luis Ibáñez, porque fue el único con quien yo tomé clases mucho antes de dedicarme al teatro y creo que él es la persona que sabe más de teatro en México, no solo del Siglo de Oro. Es mi amigo y lo he querido mucho. Luego, no me cayó bien… Le hizo un programa de televisión a Mendoza, pero nunca nos entendimos, yo sentía de su parte hostilidad. Luego Margules; fuimos también muy amigos. Era genialoide, un tipo fantástico.
¿Alguna vez Margules y tú hicieron algo juntos?
Estuvimos a punto pero no lo hicimos. Luego se quiso hacer la obra de los gordos donde íbamos a trabajar puros gordos, pero nunca se pudo. Casi todos éramos gordos menos Alejandro Luna. Luna es otro tipo que también recuerdo. Aprendí y trabajé muchísimo con él. Creo que es el único ojo genial del teatro mexicano del siglo XX. Como estaba en México no alcanzó la celebridad que habría alcanzado si hubiera trabajado en Europa o en Estados Unidos, pero Luna es extraordinario.
¿Y Gurrola?
Éramos amigos. Gurrola era un hombre talentosísimo y muy simpático, cuando estaba sobrio: borracho era insoportable, se peleaba con todo mundo. Y esa cosa se le fue quitando.
¿La borrachera o el talento?
No, nunca dejó la borrachera. Se fue haciendo muy vanidoso. Una vez publiqué en laRevista de la Universidad un comentario a una traducción muy mala que hizo de Hamlet cuando hizo el montaje, del cual, según me dijo un actor, jamás vio la obra entera. Entonces yo publiqué una cosa que decía: “Si Gurrola quiere hacer una versión moderna de Hamlet, ¿por qué conserva el modo español de vosotros decís y esas cosas, indecibles? Eso está muy mal, eso no es nuestro.” Se ofendió muchísimo y anduvo hablando mal de mí por todas partes. Pero era un tipo muy talentoso e hizo muchas cosas extraordinariamente interesantes, sobre todo de joven. Le salían las cosas bien y a veces muy mal, como a todos.
Si te dijeran: “Solo una de las obras de teatro que has escrito se va a salvar de la hecatombe universal”, ¿cuál escogerías?
Minotastasio y su familia.
¿Por qué?
Tiene una historia muy larga. Debe de haber sido el 67 o 68. Era muy amigo de Guita Schyfter, mi esposa, y escribí una serie de ideas para hacer guiones que luego le llevaba a Luis Buñuel y a otros. Una de esas dije: “No, este lo voy a hacer yo.” Entonces hice una película que produje, escribí, dirigí y edité sin saber nada de cine. La filmamos en una casa de Fuentes que todavía no llegaba de Europa y estaba vacía, y enfrente vivía Vlady, que me ayudó e hizo unos dibujos preciosos. La edité, Julio Estrada le hizo la música y la acabamos, y quedó un bodrio. Actuaron Guita, Julissa y una novia que tenía entonces, y quedó un bodrio tal que lo enlaté y lo guardé y no lo volví a ver.
Y ahora que cumplas setenta años, ¿no lo vas a ofrecer en alguna función selecta?
Se perdió para alivio mío. Editaba cuando todavía había moviola y raspabas cada pedacito. Era material inflamable. Esa película es Minotastasio, solo que como dice Albert Camus en su diario: “La mitad de lo que somos es el medio […] Una tortuga en el agua es un pájaro.” Esta historia en cine era malísima, pero en teatro de títeres funcionaba muy bien –como la leyenda del doctor Fausto, que siempre ha sido una obra de títeres; Goethe la vio en la calle así, había muchas representaciones en todos lados–. Ahí aprendí algo que es por dónde entra uno al arte verdadero: hacer una cosa buena, que quede bien, es una obsesión muy larga, de exigencia creciente, y tienes que trabajarla hasta el final, hasta el corte. Te puede quedar y puede no quedarte, pero si no haces eso no te queda de ningún modo, a menos que sea casualidad, de esas que hay muy pocas. Por eso ya con los años desarrollé la teoría –no diré teoría–, no, sino el modo, que consiste en el trabajo lento. Toda mi vida he escrito una vez el texto, lo he revisado una vez y ya, así se queda, las novelas, teatro, todo. Entonces dije: “Voy a ver qué pasa si no hago eso, si logro cambiar mi hábito, refrenarme y trabajar despacio.” Eso vino a propósito de una carta de Wittgenstein donde le dice a un amigo: “Estoy trabajando bien, solo que todavía no puedo lograr la lentitud que yo necesito.” Leí eso y me dije: “Claro, James Joyce es trabajo lento, Marcel Proust es trabajo lento, Flaubert es trabajo lento.” Un escritor como Graham Greene publicaba una novela cada dos años y medio y le dedicaba cuatro horas en las mañanas. Al cabo de dos años y medio tenía una novela muy buena –porque a mí me parecía un gran escritor–. Ese es un modo, Flaubert es otro modo y ese es el modo del trabajo lento que no te garantiza nada pero que te da otro producto.
Háblame de cómo hiciste Sobre la naturaleza de los sueños (1995). ¿Cómo surgió la idea? ¿Formó parte de esta cosa de aprender una lentitud?
No, ese ensayo se hizo lento, pero sin que yo quisiera. Cuando estaba estudiando hice mi tesis con Alejandro Rossi, que era muy listo, y él me dijo: “De estos temas de psicología filosófica el que está peor tratado en The concept of mind de Gilbert Ryle –que entonces era la biblia, un libro viejo pero hermosísimo– es el dedicado a la imaginación. ¿Por qué no haces tu tesis sobre eso?” Y me puse a trabajar.
Me dijo que primero necesitaría hacer una exposición de la imaginación en la religión partiendo de Kojève y Kant, pero yo me puse a hacer lo de Hume –que era un filósofo que había leído bien con Gaos y que me gustaba muchísimo–. Yo era becario y estaba escribiendo, enfrente de mí estaba Margáin, que también era becario. En un momento me dije que no podía hacer eso y que no podía dedicarme a exponer lo que pensaba Hume de la imaginación. Yo quería exponer lo que yo pensaba. Entonces empecé a redactar hasta que ya tenía muchas cuartillas. Fui a ver a Rossi y le dije: “Tengo esto.” Él me dijo: “No, lo que te dije.” Yo le contesté: “Es lo que puedo hacer.”
Luego me salí de la escuela, pero yo ya había pensado muchísimo en eso, lo había trabajado y sabía. En cierto momento me dije que tenía que acabar El libro de la imaginación y me puse a trabajar. Lo acabé y se lo enseñé a Vicente Rojo, que era mi editor entonces de Era y muy amigo mío. Él me dijo que era muy interesante, pero estaba larguísimo, era un monstruo. Le propuse que lo mejor sería sacar un pedazo y publicarlo.
Creo que, como toda la gente, he pasado por épocas muy distintas unas de otras. En la época de mi mayor actividad alcohólica no me relacioné con ningún escritor, salvo un poeta satírico, Pancho Liguori; veía a un cineasta, Juan Bustillo Oro, a Mauricio Magdaleno y a dos historiadores, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. Más adelante trabajé con la gente de teatro y poco veía… Nunca he sido dado a querer entablar relación con escritores famosos. Octavio Paz, por ejemplo, era buenísimo para eso; tengo la impresión de que conoció, trató y se hizo amigo de todos los grandes poetas de su época; él tenía el genio de la amistad. De cuando en cuando me reunía con él, con Aguilar Camín y con Krauze. El día en que me dieron los libros de Cuadernos de Gofa fui a verlos y le di uno a Aguilar Camín y uno a Krauze, a quien le pedí que le diera uno a Paz. Pero sin la menor idea de que pudiera leerlo. Eso fue un viernes; al miércoles siguiente me habló Paz y me dijo: “Ya leí el libro, véngame a ver.” Lo fui a ver. Nadie que me haya ayudado, me ha ayudado como él.
¿Por qué?
Primero porque tomó el libro y personalmente lo llevó a Europa. Él, motu proprio. Lo llevó a Gallimard con Héctor Bianciotti. Se lo llevó a Barcelona a Pere Gimferrer, el poeta con quien Paz tiene un libro de cartas. No pegó porque no pegó. No gustó el libro.
Paz me aconsejaba mucho, me dijo: “Váyase usted de aquí. Aquí no lo van a entender nunca. Váyase a otro lado.” En esa época no podía; después ya pude pero me tardé. Tenía una terapeuta –toda mi vida vi terapeutas de todos tipos: de grupo, de pareja, solo, todo–, con la que más tiempo estuve, Estela Troya –una terapeuta muy heterodoxa, muy autónoma y muy lista–, y un día me dijo: “Lo que es extraordinario es que tú estés vivo todavía. Tú debiste haber sido un suicida, un tipo muy extraño.” Me salvé de casualidad. Y entonces todo ese tiempo de neurosis de tratar de entender qué me pasaba, de tratar de gobernarme a mí mismo, me llevó una energía tremenda, por eso no llegué a ser –yo creo, bueno, eso dice mi vanidad– un gran escritor. Cómo, si estaba mucho tiempo metido en eso, me quitaba muchísimo tiempo, y esa cosa de que el alcohol te da no sé qué no es verdad, al menos en mi caso. Ahí fue donde veía a Bustillo Oro y a estas personas. Luego se acabó eso.
Un capítulo que es conveniente tratar es el de la pista del dinero, porque si lees, por ejemplo, la biografía de García Márquez, la de Gerald Martin, no hay nada de dinero. La gran biografía de Borges que a mí me encanta es la Edwin Williamson, también inglés. No hay nada del dinero. Por qué no explica que el papá de Borges…
No, pero ahí sí dice que Borges guardaba sus ahorros, los billetes en los libros…
El papá de Borges nunca trabajó, Borges tampoco, Bioy tampoco. El capítulo con el que Williamson abre el libro es precioso, un capítulo sobre Argentina. En Borges el dinero no importa mucho porque él siempre tuvo dinero, y es cuando no importa, si lo tienes. En García Márquez es importantísimo porque él empezó desde abajo y acabó siendo un millonario.
En esa parte, yo me equivoqué muchísimo porque yo sí traté de ser escritor y vivir de eso y del teatro. Pasé una muy larga época de miseria que ocupó buena parte de mi vida, de miseria horrenda, porque no era una miseria de barriada lóbrega y de marginación, sino una miseria en medio de gente que sí trabajaba y se ganaba la vida. Cuando llegué al fondo, cuando realmente no sabía bien dónde vivía yo, no tenía un centavo y había perdido hasta la cuerda de escribir todos los días, lo único que no perdí fue leer. Entonces entendí que eso dicho por Goethe sobre las mujeres es verdad: las mujeres son las que educan a los hombres, con gran paciencia y habilidad te van formando. Vas queriendo que te quieran, entonces vas adoptando la forma que tu suposición de lo que ellas aprueban te da, y entonces te vas educando. Y ahí tuve bastante suerte, y me pude reconstruir. Si yo viviera otra vez, trabajaría en algo desde el inicio.
¿Algo así como de profesión liberal que Alfonso Reyes consideraba indispensable para un escritor?
Yo entiendo perfectamente que cuando le dijeron a Eliot “hay que rescatarlo a usted de ser un clerk en el banco”, Eliot respondió: “No, si yo estoy muy contento ahí, me hace mucho bien. Es que aquí estoy escribiendo poesía todo el día.” Cuando salió de ahí, inmediatamente puso la editorial en la que trabajó toda su vida, que te quita algo de tiempo. No es que te quite, es que ¿cuántas horas puedes escribir? Cuando está uno al final de una novela, como estoy ahorita, puedes escribir en la mañana y en la tarde y hacer hasta unas ocho horas, a veces, pero no es lo conveniente –lo conveniente es que escribas tres o dos y dejar que todo el día esté eso trabajándose para que al otro día tengas fecundidad.
Técnicamente, ¿cómo escribes? ¿Sigues escribiendo a mano?
No. Desde una vez que Selma Beraud dijo: “Vamos hacer una obra de teatro para llevarla a Francia, Yuriria Iturriaga está ahí y ella paga todo.” Hablé con el director Tony Castro, que es muy amigo mío; dije sí, pero advertí que tenía que ser algo rápido. Entones me senté a hacer una obra de teatro que tenía en la cabeza desde hace mucho. No la escribí a mano porque urgía. Después de eso, cuando sentía que el trabajo era muy delicado, lo escribía a mano primero. Pero poco a poco fui dejando de escribir a mano, hasta que me acostumbré.
Pasando a uno de tus más recientes libros sobre la posteridad literaria, sobre Reyes y Borges. Tú que tienes un gran genio didáctico, ¿cómo lo explicarías en un mundo como el nuestro donde ya no se lee mucho? Si tú tuvieras algún espectador, alumno, discípulo imaginario y te dijera ¿de qué trata eso, por qué es importante? ¿Cómo lo harías?
Ves a un escritor y parece una persona común y corriente, pero no lo es. Esa persona es un monstruo de vanidad que se ha tragado un demonio que lo está ahogando constantemente. Ese demonio es la gloria literaria. Eso es connatural a escribir, o sea, si escribes tienes eso, si pintas tienes eso, si eres investigador de las células de no sé dónde tienes eso. En fin, si tienes un trabajo de creativo, tienes ese demonio adentro. Se habla poco de eso, aunque en la mente del escritor está constantemente en acción. Decidí estudiar eso, y lo primero que me pregunté fue por Reyes.
Cuando gané la beca Guggenheim me fui un año a vivir a España. Reyes no existe en España, a pesar de que vivió allá, luchó, trabajó, fue discípulo de Menéndez Pidal, publicó y conocía a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con él? En Estados Unidos tampoco, sus traducciones ya se agotaron hace mucho y no hay nada publicado, en francés tampoco. Me dije: “Parto de esta premisa. A mí me encanta un gran escritor así. En segunda instancia, nadie lo lee, ¿a qué puede obedecer eso?”
Lo primero de lo que me di cuenta fue de que Reyes no logró hacer una obra que lo representara cabalmente en toda su capacidad, no la hay. Orwell tampoco la tiene, por ejemplo. En Las voces del silencio, Malraux dice que Goya, que tenía un genio tremendo, no tiene ninguna obra en donde haya cuajado así como Picasso con el Guernica. Me di cuenta de que Reyes no puede cobrar intensidad: todo lo escribe igual, lo mismo un recado al chofer para que lo recoja a la salida del Colegio Nacional que una página para hablar de su padre y del dolor que le da que lo hayan matado en el Zócalo. Allí hay algo extraño. Reyes es difuso, no lo puedes discernir bien, y el primer elemento de gloria literaria es que esté bien perfilada la figura, porque si no está bien perfilada no la advierte el lector, se pierde. Uno solo nota lo diferente, nota los cambios.
Dostoievski escribe en Memorias de la casa de los muertos: “Me acuerdo del primer día que estuve en la cárcel, todos los demás me parecen iguales.” Entras a la cárcel por primera vez y no sabes dónde están las cosas. Es lo que adviertes. Si una persona se hace tan borrosa, es cualquier persona. Reyes era un hombre muy cortés, muy educado, era un hombre con grandes peculiaridades, pero las ocultaba. Era muchas cosas y por lo tanto no se podía perfilar bien. Un erotómano frente a Borges, vociferante, arbitrario, ciego y capaz de hacer una obra muy bien perfilada, con un estilo inconfundible –obrita chiquitita: Borges no tiene libros, todos sus textos son pequeños, una obra larga no la puede dominar, no la podía escribir; sus textos son joyitas chiquitas–. Su obra es la de un hombre que hablaba de una manera particular, que decía ocurrencias llenas y tan buenas que se conserva todo lo que ha hablado: la gente que habló con Borges escribe siempre diciendo algo que le contó un día. Se repite –quién no se repite–, pero en general es el doctor Johnson del siglo xx, un hombre con una gran personalidad. Resultado: Borges es famosísimo, perfectamente perceptible, mientras que Reyes se diluyó y es como invisible. Reyes no pudo concentrar la obra, su propia facilidad lo perdió.
Reyes tiene un libro largo [El deslinde] –ahora que voy a enseñar teoría literaria me he puesto a verlo y no es nada malo– que tiene la gracia y el encanto de todo lo que hizo. Tengo una edición anotada por García Bacca, quien ayudó mucho a Reyes, porque sabía mejor griego que José Gaos. En sus memorias dice que iba en las tardes a ver los pasajes difíciles y que Gaos le decía: “¿Cómo dice el original?”
¿Qué tanto griego, según tú, sabía Reyes?
Saber un idioma tiene muchas capas, muchos grados. Creo que él sabía bastante, pero suficiente para disfrutar leyendo. Por ejemplo, Simone Weil siempre traía en la bolsa del saco una edición de la Ilíada en griego, la sacaba y leía algún verso en griego y luego lo traducía. Una vez alguien le dijo: “Qué envidia que tú lees eso”, y ella respondió: “No, si no es tan difícil. Si quieres te doy clases.” Eso no, aunque sabía muy bien italiano, inglés y tenía un francés bueno. Borges, que era malo, decía que Reyes no había llegado más lejos –me contaba Uranga– porque nunca aprendió alemán. De todos modos hizo el libro de Goethe. ¿Cuántas cosas tradujo Paz de idiomas que él no conocía?
Eran poemas, eso era relativamente fácil porque es una unidad controlada.
La Ilíada es un poema, aunque es un monstruo, sí. Ahora, lo que a mí me duele más es el poeta que escribió la música de la guerra, la Ilíada modernizada. En un verso exacto de la Ilíada, escribe: “Avanza Héctor y se mueve entre los griegos como una lancha de motor fuera de borda en una laguna.” Es muy bueno, ¿eh? Ese no sabía griego y dedicó su vida a hacer ese poema.
La que me parece la mejor traducción es la de Hermosilla, que es una versión neoclásica en verso muy medido, muy bien acompañada. Son tres volúmenes, los dos primeros los sacó la colección “Clásica”, que dirigía Menéndez Pelayo en la Biblioteca Clásica. Dos volúmenes son el poema en verso y un volumen de comentarios. En un pasaje en que habla Néstor, Hermosilla comenta a su propia traducción: “Usted es el mejor discurso de viejo que nadie ha escrito. Dicen que en la Araucana hay un discurso mejor…”
¿Cómo es posible que esa traducción de Hermosilla esté completamente fuera de circulación y agotada?, es un libro extraordinario. Yo le dije a Aguilar Camín que hay que sacar eso, que la sacara él. Tampoco hay ninguna edición de las traducciones que hizo Arcadio Pagaza de la Eneida. Es un mundo que no me gusta, el mundo literario. Por ejemplo, la mejor obra sobre Lope de Vega son los Comentarios a las obras de Lope de Vega, con prólogos de Menéndez Pelayo, son siete tomos que están totalmente agotados; es más, la gente no sabe que existen. Que no le importe a la gente Menéndez Pelayo, bueno, a lo mejor porque estaban saturados de Franco y Franco lo quiso poner ahí, pero que no les interese Lope de Vega parece más raro.
De todos los que he entrevistado en esta serie de historia de la literatura mexicana, tú eres el más joven hasta ahora. Es muy difícil para mí que las personas hablen de la actualidad literaria. En esta clase de conversaciones los entrevistados tienden, como es lógico, a hablar de los años de su juventud. He notado también que casi nadie quiere hablar ya de cosas pasadas después de sus 35 años. Pero me gustaría hacer contigo el intento: ¿cómo ves tú, que estás a punto de cumplir setenta años, la literatura actual, no las novedades que están en las librerías sino los últimos 25 años, comparándolas con cuando tú eras joven?
Yo no entiendo esta época literaria. Por ejemplo, no entiendo al “súper autor”, el éxito más deslumbrante de la literatura latinoamericana, a Roberto Bolaño.
¿No lo entiendes porque no te gusta o no te gusta porque no lo entiendes?
No me gusta. Fui a dar un curso a Guadalajara que era por las tardes, así que me quedé sin nada que leer. Me atravesé a Sanborns y compré Los detectives salvajes; no la acabé de leer. Bolaño tenía una deficiencia hepática, le iban a hacer un transplante pero ocupaba un lugar muy bajo en la lista –los más jóvenes y los más sanos tienen prioridad, como es lógico– y pronto se dio cuenta de que no iba a llegar; entonces se sentó y escribió cuatro novelas para que su familia tuviera algunos años de entradas. O sea, no se daba cuenta de que ya era un éxito colosal el que había tenido y que iba a ser un best seller. ¿Quién se sienta y escribe cuatro novelas en un mes? Bolaño. No Joyce, no Flaubert, no Proust, no Kafka. Bolaño tenía un estilo intempestivo en donde pone lo que le da la gana, así a lo loco. Ese estilo casa perfectamente con esta época, lo cual no es bueno para Bolaño, porque si tu obra embona con tu época se acaba con ella. Esa época que ven en Bolaño, esa cosa, yo no la puedo entender, a mí no me dice nada. Me alivia que el gran lógico Gödel –que se hizo viejo en el instituto de altos estudios de Princeton y se regresaba todos los días caminando con Einstein hasta su casa y Einstein decía: “Yo voy al instituto ya nada más a regresarme caminando con Gödel”– en una carta diga: “Las cosas nuevas de lógica no las entiendo, no sé si son buenas o no sé nada.” Wittgenstein decía que el último músico era Brahms; eso sí ya es tontería, pero me parece extraordinariamente difícil que alguien pueda tener una capacidad de comprensión que lo lleve a eso. Ha habido gente.
Octavio Paz tenía esa virtud…
Paz tenía eso porque siempre fue muy inquieto. Probablemente Tablada también. Y hay otros. Pero es una suerte de especialidad que tienes que cultivar desde muy joven, y no es fácil cultivarla. Ahora casi lo único que leo son libros de teología y de historia, lo que más me gusta –la historia es una fascinación para mí–. Por ejemplo, las crónicas medievales españolas de Pedro López de Ayala y eso de Pedro, el cruel me encanta. Mandé traer de El Colegio de México y fotocopié dos libros de las crónicas españolas. Eso me gusta muchísimo, es muy emocionante. También me gusta mucho la historia de la Revolución francesa, Jules Michelet, Thiers y Carlyle. No sé por qué me gusta tanto leer el episodio de cuando la Convención manda a tres revolucionarios a destruir la ciudad de Lyon, entonces llegan y la ven preciosa y le dicen: “No podemos acabar con esto.” Lyon se había levantado en armas contra la Revolución, entonces la Convención decide mandar a otros más, y era muy peligroso no cumplir. Todo eso me encanta a mí, porque es la pasión por observar la conducta humana, que es inagotable. Uno se queda fascinado.
Te voy a decir una cosa de literatura. Iris Murdoch dice: “Tú ves El mercader de Venecia y ves que la hija se disfraza de abogado y va a la corte y derrota al mercader de Venecia, lo ves en el teatro y es obvio, todo mundo se da cuenta que es la hija disfrazada. Entonces no pudo suceder. Sin embargo, no estorba en nada la maravilla de las obras de Shakespeare. No estorba en nada que el personaje crucial de la trama de Hamlet sea un fantasma. No estorba en nada que el personaje detonante de toda la tragedia sean tres brujas.”
El arte de Shakespeare, el arte del Siglo de Oro en general, es un arte en el cual la trama es completamente libre porque no están copiando la realidad, están haciendo una obra de teatro. Y los personajes tienen hondura. En las obras literarias lo importante son los personajes y no la trama; es más, los autores que descuellan porque su trama es muy ingeniosa no son muy buenos. El Quijote no tiene trama –la trama es la necedad de un loco y un zafio que van de aquí para allá– y sin embargo es una novela buenísima.
La literatura de ahora a mí me parece que es un intento de reproducción de la realidad, un intento de verosimilitud poco interesante. La mayor parte son gente que no ha tenido más que un campo muy reducido de experiencias e intenta hacer esa cosa verosímil. Lo que produce, entonces, no es interesante. Si se desbordaran como los isabelinos harían cosas muy interesantes, pero tienen el presupuesto del realismo francés, de las puestas de cuerno, de calcar y profundizar en las cosas. El máximo exponente es Proust, y el primero es Stendhal. Eso estuvo bien ahí, pero ahora uno quisiera otra cosa. Entonces ahora todos –que es otro fenómeno extraordinario de la literatura de esta época– quieren hacer una novela. La novela actual es esa cosa en la cual una escena como esta de Shakespeare no cabría; no cabría porque tiene unos presupuestos muy pobres.
En el gran libro –que nadie lee pero que es un gran libro– del crítico Michael Wood sobre Stendhal se lee: si ves dónde va la gente, vete por otro camino. No esa cosa de reproducir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y creer que si el argumento es interesante la novela va a ser interesante. Que si el argumento es sobre cosas interesantes va a ser interesante. No, porque ahí hay una cosa muy gastada de base.
¿Y de los poetas contemporáneos, qué me dices?
A mí me gusta que un poema tenga tema, que desarrolle un tema y que, como decía Ezra Pound, esté tan bien escrito como una prosa. No me gusta una metáfora, otra metáfora y otra metáfora. A mis alumnos les digo que eso de “Mis lágrimas como el vuelo de un papalote” no es ni siquiera poesía, me parece aburridísimo y horrendo.
Seguramente estoy mal pero me es muy difícil apreciar algo que siempre he pensado de golpe, así viéndolo. Todavía tengo ojo, pero no tan infalible como el de antes. El contador Geiger no está, que es el arte muy moderno.
La exposición de Ron Mueck, por ejemplo, a mí no me dice nada; algunas cosas sí, las chiquitas, pero las enormes me dejan completamente frío. Él tiene una joya que vi hace muchos años: su padre desnudo; la ves y sientes mareo porque está tan bien hecho que crees, porque está pequeño, que está muy lejos. He visto obras modernas buenísimas. En el MoMA de Nueva York hay una instalación que no tiene placa: vas en el piso de un edificio viejo y tiene separadas las duelas. De pronto bajas la vista y hay unas personas ahí muy pequeñas comiendo, es una televisión metida en la ola. También son buenos algunos videos, los de Bill Viola. Vi uno en Boston de unos terrones de azúcar puestos sobre aceite. Si pones un terrón de azúcar sobre aceite se va deshaciendo muy despacio. Viola filmó de muy cerca y el espectador ve cómo se destruyen los terrones de azúcar como si fueran grandes edificios. Si algo tiene pasión, pasión grande, es la de un humano viendo la destrucción de algo. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile